Dorothy M. Johnson, la gran dama de la literatura wéstern
Valdemar reedita ‘Indian Country’, un extraordinario libro de relatos que incluye los cuentos ‘Un hombre llamado Caballo’ y ‘El hombre que mató a Liberty Valance’

'A Dash for the Timber' (1889), de Frederic Remington. | Wikimedia Commons
Eran el dúo ideal para los devotos del Lejano Oeste. Ella con una prosa impecable, orgullosa de triunfar en un mundo de hombres, miope y menuda. Él un veterano de Hollywood, tuerto y de trato difícil. Juntos fueron capaces de materializar una película grandiosa, El hombre que mató a Liberty Valance (1962), dirigida por él, John Ford, a partir de un relato escrito por ella, Dorothy M. Johnson.
El magnífico cuento de Johnson, incluido en la antología Indian Country, llamó la atención del cineasta en 1961. Este adquirió los derechos por 7.500 dólares. Los encargados de adaptarlo al cine fueron el guionista Willis Goldbeck y un colega de Johnson, el escritor James Warner Bellah. Dorothy tenía razones para confiar en este último. Quien lea Un tronar de tambores y otros relatos de la caballería americana (Valdemar), podrá encontrar los cinco cuentos de Bellah que, años antes, habían servido a John Ford para dar forma a una trilogía legendaria: Fort Apache (1948), La legión invencible (1949) y Río Grande (1950). En la película que nos ocupa, el trabajo de este escritor junto a Ford también fue de una grandeza deslumbrante.

Como dice Scott Eyman en John Ford. Print the legend, el cuento de Dorothy M. Johnson dio lugar a una de las películas más tristes del realizador: “El hombre que mató a Liberty Valance es una obra de recuerdos, desde sus decorados desiertos a los arquetipos de sus personajes”. En esta historia, “el único poder real es el tiempo, que hace cosas terribles”. A ello hay que sumarle la humanidad que ya transmitía el original literario, que figura entre lo mejor de su autora.
No es fácil hacerle justicia a Johnson y, sobre todo, resulta tentador quedarse en la superficie, señalando que otras narraciones suyas dieron lugar a dos producciones igualmente populares, El árbol del ahorcado (1959), de Delmer Daves, y Un hombre llamado Caballo (1970), de Elliot Silverstein.
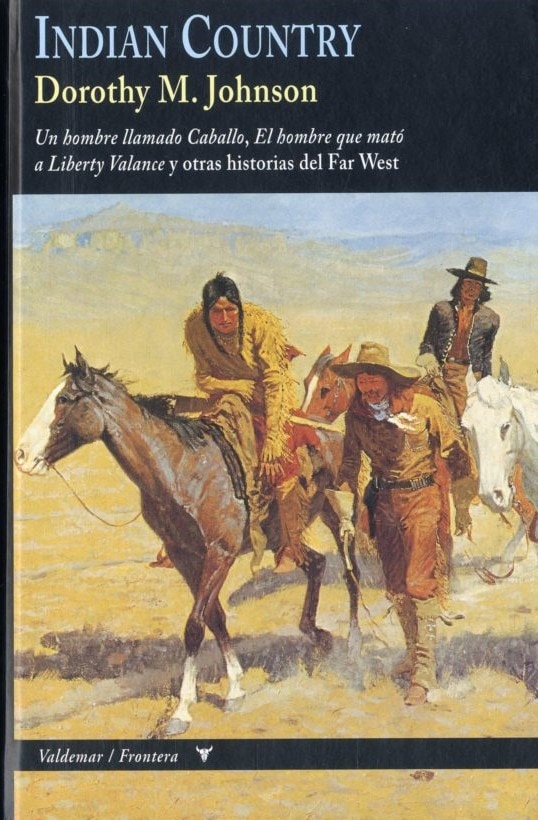
Al final, pese a que empieza a ser reivindicada, esta escritora continúa siendo un fenómeno inescrutable en nuestros días: una estilista sensible y elegante, pero también dura como el pedernal, fascinada por los tiempos salvajes de la frontera, y precisamente por ello, desterrada del canon de la literatura femenina.
No descubrimos nada diciendo que, en su momento, Indian Country acreditó una madurez y un vigor narrativo sorprendentes. Añadan otro detalle original: en comparación con otras obras de la época, mostraba una visión realista y cercana de los nativos americanos, sin dulcificar sus costumbres guerreras, pero a la vez, alejada del racismo.
Publicado en 1953, Indian Country reúne 11 relatos sensacionales. Aparte de los infaltables “El hombre que mató a Liberty Valance” y “Un hombre llamado Caballo”, el lector encontrará joyas como “La frontera en llamas”, “El chico de la pradera”, “Marcas de honor” o “El exilio del guerrero”. En su mayoría, aparecieron originalmente en revistas como Collier’s y The Saturday Evening Post. “Con tan escasa producción ‒escribe Alfredo Lara, director de la colección que inauguró Indian Country‒ Dorothy M. Johnson está a la altura de los mejores cuentistas anglosajones de todos los tiempos. De hecho, alguno de sus relatos suele ser seleccionado para las antologías de narrativa breve norteamericana, sin restricción de géneros”.
Nacida en McGregor, Iowa, Johnson (1905-1984) era hija única. Fue criada por su madre, una mujer viuda, en Whitefish, Montana. Ella misma describió esta ciudad como un ejemplo del sueño americano: “la tierra prometida, donde mana leche y miel. Todo lo que tenían que hacer sus habitantes para disfrutar de ella era trabajar”.
Mientras estudiaba la licenciatura en Literatura Inglesa en la Universidad de Montana, contrajo matrimonio con George William Peterkin. Se habían conocido en una cita a ciegas. El suyo fue un amor breve e infeliz, marcado por un estigma que solo se descubrió tras la muerte de la escritora. Cuando ella anunció que el epitafio sobre su tumba sería “Pagado”, la prensa mostró curiosidad. “Dios y yo sabemos lo que significa”, dijo poco antes de morir, “y nadie más necesita saberlo”. Sus biógrafos han esclarecido a qué se refería Johnson: durante años, pagó las deudas de juego de su exmarido. Había jurado a los acreedores que ella se haría cargo. De ese modo, al borrar las huellas de un enlace lamentable, alcanzó una independencia de la que hizo gala durante el resto de su vida.

Johnson fue contratada como editora en Nueva York, a sueldo de firmas como la Gregg Publishing Company y la Farrell Publishing Corporation. Incluso llegó a dirigir una revista femenina. Pero finalmente la nostalgia propició su regreso a Whitefish, donde trabajó como colaboradora del Whitefish Pilot y como profesora en la misma universidad donde se graduó.
Comenzó a publicar ficción de forma regular en los años 30, pero el subgénero elegido por ella, la literatura del Oeste, estaba dominado por autores masculinos. Frente a los prejuicios de la audiencia, hizo valer su conocimiento de las culturas nativas y de la historia del siglo XIX: “Después de todo, los hombres que escriben sobre la frontera del Oeste tampoco estaban allí. Todos conseguimos nuestro material por medio de antecedentes históricos, a través de las mismas fuentes impresas. Esta inclinación que nos mueve a escribir sobre la frontera no es, a diferencia de lo que sucede con el pelo en el pecho, una característica ligada al sexo”.
A sus alumnos en las clases de escritura creativa solía contarles un truco que siempre utilizó. Su punto de partida era una situación convencional que luego le ofrecía la oportunidad de experimentar: “De ahí viene El hombre que mató a Liberty Valance», confesó. “Me dije: ‘¿Qué pasaría si uno de estos audaces pistoleros no fuera, en realidad, un tipo intrépido? ¿Y qué pasaría si ni siquiera fuese capaz de disparar?'”.
Algunas de sus historias parten de episodios auténticos. En casos muy concretos, recrean anécdotas de los viejos vaqueros y nativos con quienes solía charlar. En particular, su contacto con dos tribus, los crow y los pies negros, fue fundamental para ella, no solo a nivel creativo.
Sin ceder a la fantasía típica de los cuentos de ficción barata, destinados a las pulp magazines, Johnson insistió en mostrar el Oeste tal como fue: duro, violento, muchas veces atroz, pero inevitablemente épico y asombroso.
También defendía una filosofía personal tan consistente como revela en buena parte de su obra. Pese a dialogar con una mitología donde abundan los forajidos y los cazadores de cabelleras, Johnson siempre militó en la trinchera de las buenas personas: “Admiro a quienes son capaces de cambiar y de hacer sacrificios”, llegó a decir. “Y además creo en el amor”.

