Saint-Exupéry, el arte de la literatura aérea
Más vivo que nunca, el legado de ‘El principito’ sigue atrayendo a los lectores 80 años después de su lanzamiento

Antoine de Saint-Exupéry posa junto al avión con el que voló para cubrir la Guerra Civil española como corresponsal de 'L'Intransigeant'.
A principios del verano de 1942, mientras almorzaban en un café de Manhattan, el editor Eugene Reynal y su mujer, la actriz Elizabeth Young, intentaron, una vez más, que Saint-Exupéry saliera de la apatía. El escritor había viajado a Nueva York con la idea de animar a los estadounidenses a entrar en guerra contra Alemania. Sin embargo, el aire que se respiraba en la Gran Manzana le parecía pesado y turbio. Ni su esposa, la salvadoreña Consuelo Suncín, ni sus ocasionales amantes lograban que olvidase la triste realidad: era un piloto inactivo, incómodo con la comunidad francesa de exiliados, abatido por los avances de Hitler y harto de la vida bohemia. Para colmo de males, desconfiaba del general Charles de Gaulle y de sus decisiones. En el fondo, buscaba una tribu que le acogiera, pero no era capaz de hallarla.
Entre aquellos rascacielos sentía el mismo desarraigo que había experimentado al abandonar el paraíso perdido de su niñez. Desde la distancia, Saint-Exupéry idealizaba lo que él llamaba su “reino secreto”: los jardines y bosques del château de su tía abuela en Saint-Maurice-de-Rémens. Aislado en ese entorno, el pequeño Antoine había experimentado una felicidad casi idílica en compañía de sus cuatro hermanos y de su madre, una viuda de la nobleza local. Jean de Saint-Exupéry, el padre, había muerto en 1904, cuando el autor de El principito tenía cuatro años.
A pesar de su diario despliegue de energía física, aquel niño tuvo tiempo para cultivar la imaginación y el intelecto. La biblioteca familiar le sirvió para construir una doble identidad, entre la melancolía que le inspiraba Hans Christian Andersen y el sentido heroico de la vida que descubrió leyendo a Julio Verne.

En 1922 encontró un modo de encauzar ese espíritu épico tras obtener su licencia de piloto. Contratado por la Compagnie Latécoère, se unió a un puñado de aviadores que, sorteando infinitos peligros, hizo posible el servicio aeropostal entre Dakar y Marruecos, y más adelante, entre Buenos Aires, Río de Janeiro y la Patagonia argentina.
A vista de pájaro, Saint-Exupéry descubrió una nueva forma de felicidad en el denso y vaporoso aliento de las nubes. Allá en lo alto, en la cima del cielo, descifró el secreto místico que Shelley describió en uno de sus poemas: “la pupila con la que el Universo se contempla a sí mismo y se sabe divino”. En busca de esa armonía sobrehumana, también se dejó seducir por el firmamento tachonado de estrellas y por la plácida monotonía del desierto.
Cada vez que su avión se dirigía hacia la pista de despegue y oía el estallido atronador de los motores, Saint-Exupéry, cargado de adrenalina, dejaba atrás el sufrimiento humano. Lo había conocido de cerca: en las trincheras de la Guerra Civil española y, especialmente, tras la muerte de su hermano más querido, Francois. Quizá por ello, cuando las hélices empezaban a difuminarse al adquirir velocidad, él sabía, en su fuero interno, que la cabina era un lugar seguro. Así de sencillo: tomar altura equivalía a regresar a la infancia. “Ni te imaginas el ansia irresistible que tengo de volar”, escribió a su madre en 1921.
La historia detrás de ‘El principito’
Durante aquella comida en Manhattan, Eugene Reynal le hizo a Saint-Exupéry una oferta sorprendente: “¿Por qué no escribe un cuento para niños?”. El escritor iniciaba, sin saberlo, la etapa más significativa de su vida. Pensando que aquel nuevo libro le devolvería la alegría y la pureza de la niñez, lo primero que hizo fue comprar un paquete de lápices de acuarela.
“Desde ese momento ‒nos dice Alain Vircondelet en La verdadera historia de El principito (2008)‒, no deja de realizar bocetos para poner a punto el proyecto. ¿Es justamente en esa etapa de la historia cuando aparece su héroe, el principito, saltando de su asteroide B 612? Es poco probable que el argumento del cuento y la serie de dibujos se organizasen de manera simultánea. Saint-Exupéry escribe siempre angustiado y a toda prisa, incluso con frenesí”.
Al frente del sello editorial Reynal & Hitchcock, Eugene Reynal pasó a la posteridad por dos motivos: rechazó la oportunidad de publicar El guardián entre el centeno (1951), de J.D. Salinger, y compensó este inmenso error con el acierto empresarial que supuso lanzar El principito el 6 de abril de 1943.
¿Quién o qué inspiró la idea de este libro a Saint-Exupéry? ¿Quizá su hermano Francois? Lo cierto es que se llevó este el secreto a la tumba. El 31 de julio de 1944 despegó de la base aérea de Borgo-Bastia, en Córcega, a bordo de un P-38 Lightning. Nunca regresó de aquella misión. Tenía 44 años.
Casi en un giro novelesco, el piloto alemán que derribó la aeronave del escritor, Horst Rippert, confesó que la admiración por su adversario había sido, tiempo atrás, lo que le animó a volar.
Más allá de otro tipo de indagaciones biográficas, quizá el origen de El principito esté en los cuentos de hadas que le leía su madre al autor. En todo caso, como dice Frédéric Beigbeder en Último inventario antes de liquidación (2001), “el libro no está dirigido a los niños, sino a los que creen que han dejado de serlo. Es un panfleto contra la edad adulta y la gente racional, escrito con una tierna poesía, una sabiduría sencilla (…) y una fingida inocencia que, en realidad, esconde un humor irónico y una conmovedora melancolía”.

La vida que merece ser vivida
Dentro de esa mayoría de lectores que admira al escritor francés por El principito hay una minoría que siente devoción por el resto de su obra. La mística de volar, el vértigo de cada misión, la épica de vivir entre el cielo y el suelo, la cercanía de la muerte… Todo esto y mucho más le sirvió a Saint-Exupéry para completar libros tan notables como Correo del Sur (1928), Vuelo nocturno (1931) y Piloto de guerra (1942).
La novela que dejó inacabada, Ciudadela, nos facilita hoy una radiografía aún más precisa de su espíritu. En ella se sobreponen la voz del piloto y la de un narrador bereber que observa cómo crece el desierto. El resultado es un texto casi religioso, en el cual van articulándose los grandes temas que conmovieron a Saint-Exupéry: el viaje, la divinidad, la ensoñación y el amor.
Como si escribiera desde el Valhalla de los aviadores, despliega en esta obra un humanismo atemporal. «Porque se me ha revelado ‒nos dice el jefe bereber de Ciudadela‒ que el hombre e en todo semejante a la ciudadela. Destruye los muros para asegurarse la libertad; pero ya es solo una fortaleza desmantelada, y abierta a las estrellas. Entonces comienza la angustia de no ser. (…) Ciudadela, te construiré en el corazón de los hombres. (…) ¡Ciudadela! Te he, pues, construido como un navío. Te he clavado, aparejado, después abandonado en el tiempo, que es un viento favorable. ¡Navío de los hombres sin el cual perderían la eternidad!».
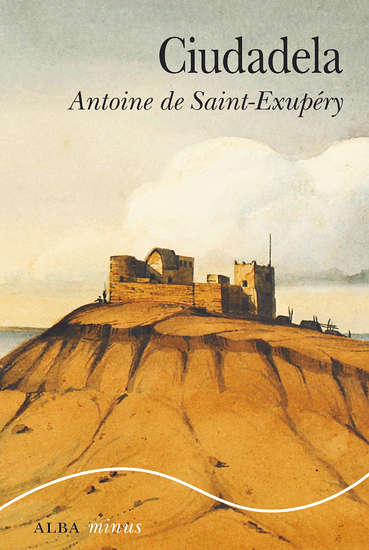
Tanto Ciudadela como otro libro autobiográfico, Tierra de los hombres (1939), parecen escritos por un autor de otra época, mitad monje, mitad aventurero. En este sentido, cabe preguntarse qué pensaría hoy el escritor de la incansable explotación comercial de su obra, convertida ya en una franquicia millonaria.
Desde que fue creada en 2009, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse comercializa infinidad de licencias para todo tipo de adornos, souvenirs, juguetes y complementos. A ese negocio de alrededor de 10.000 productos derivados de El principito ‒ahí es nada‒ debemos añadir un gran parque temático, Le Parc du Petit Prince, con 30 atracciones que reproducen distintos episodios del libro.
Toda esa oferta de consumo, ocio y lujo es lo bastante buena como para que uno casi llegue a olvidarse del idealismo que caracterizó al escritor durante su breve paso por la Tierra. “General, solo hay un problema, solo uno en el mundo. ‒afirmaba en Lettre au général X (1944)‒. Para devolver a los hombres el sentido espiritual, las preocupaciones espirituales, haz llover sobre ellos algo así como un canto gregoriano. ¡No se puede vivir de neveras, política, balances y crucigramas! Ya no podemos vivir sin poesía, color o amor. Con solo escuchar una canción popular del siglo XV, se puede ver en qué medida vamos cuesta abajo. (…) El hombre que se alimenta de cultura prefabricada, de cultura estándar, como se alimenta de heno a los bueyes. Este es el hombre de hoy”.

