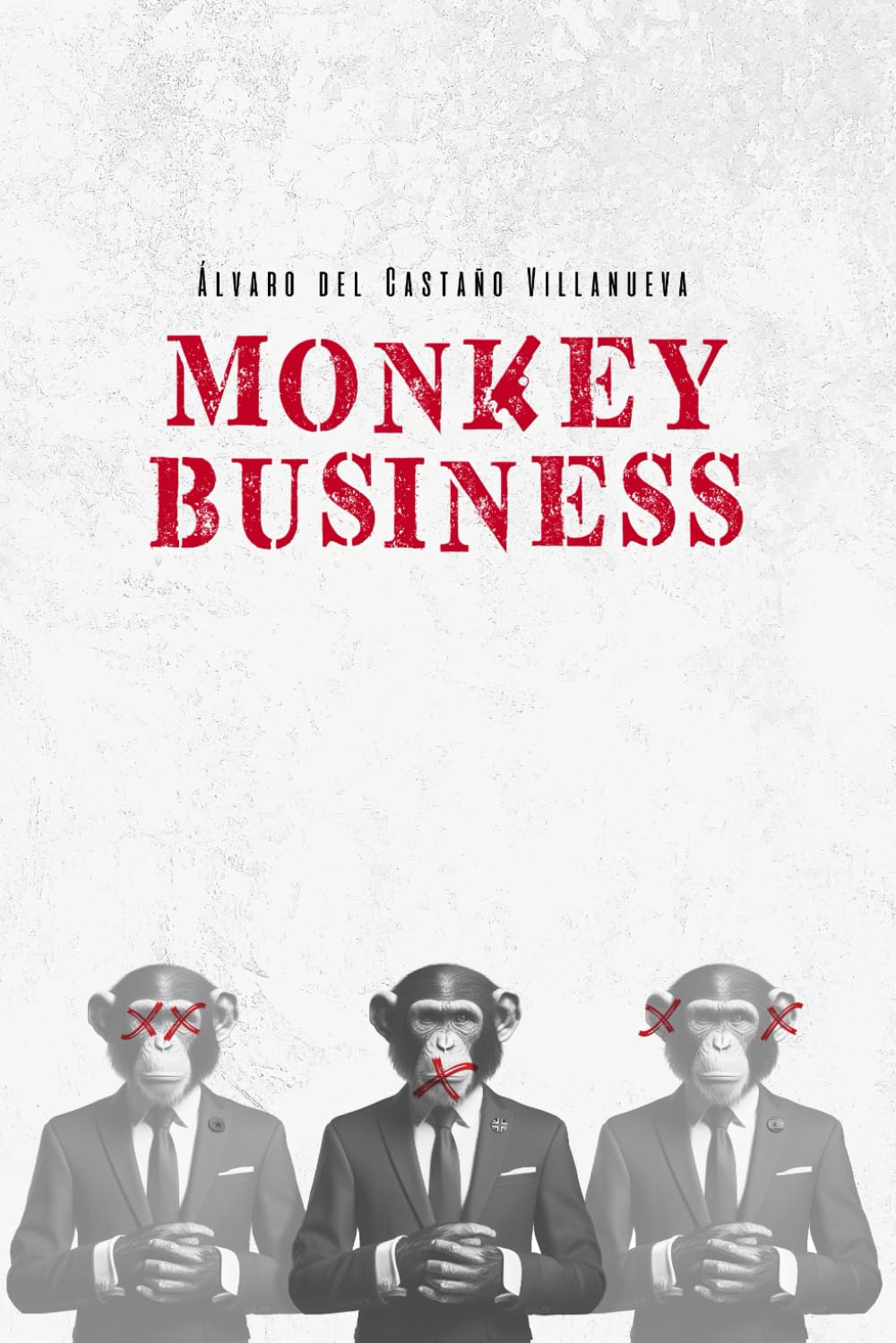Capítulo 1: El Simón Bolívar
THE OBJECTIVE publica en exclusiva y por entregas la nueva novela del escritor Álvaro del Castaño. Cada día, un nuevo capítulo de un thriller de acción electrizante que, a su vez, es un espejo que refleja la realidad que a menudo preferimos ignorar

Ilustración de Alejandra Svriz.
El fuerte viento de levante dominaba el estrecho de Gibraltar, lugar estratégico y mítico que separa a Europa de África y frontera natural entre Marruecos y España. Ese vendaval, que nace en la parte central del Mediterráneo, en un punto cercano a las islas Baleares, alcanzaba su mayor velocidad a su paso por el Estrecho. Azotaba las Columnas de Hércules, las dos grandes montañas situadas a ambos lados del Estrecho que se yerguen impertérritas como protectoras de ese territorio legendario, esculpiéndolas y degradándolas a su antojo. Debajo, el mar encrespado escupía espuma y mecía la superficie, revolviéndose contra su violento destino. Mientras, una luz crepuscular de octubre mantenía el color plata del horizonte como si fuera un fotograma en blanco y negro sobreexpuesto a la luz. Una nube alta, abigarrada y grisácea se agarraba a la roca británica. Estaba anclada en su cima, como si pretendiese proteger a los llanitos de las amenazas externas de sus enemigos tras siglos de ocupación británica de un territorio español en disputa constante. A pesar del intenso sol de otoño, no hacía mucho calor. El viento soplaba desde el mar hacia la tierra, así que llegaba húmedo y fresco gracias a las corrientes marinas. El viento de levante en el Estrecho parecía rebelarse contra su destino y querer morir matando.
Ni siquiera la tempestad hacía prever lo que iba a ocurrir. Sobre esas aguas reposaba el Simón Bolívar, un viejo superpetrolero con bandera venezolana. El monstruoso barco parecía una tercera columna de Hércules en horizontal, un puente entre las dos orillas, entre los dos continentes. El temporal, tan brutal y fiero, no parecía afectarle lo más mínimo. El buque, que lucía una triste decadencia, estaba protegido por seiscientas cincuenta mil toneladas de peso, cuatrocientos setenta y ocho metros de eslora, y sesenta y nueve metros de manga. Sus tonos ocres del óxido que lo devoraba, las letras de su matrícula desgastadas y su lánguida y deshilachada bandera de la República Bolivariana de Venezuela le hacían parecer abandonado. Su imagen era un reflejo del decrépito estado económico, político y social de su país de origen. Pese a su aspecto, el barco estaba operativo y era ahora un visitante asiduo de las costas gaditanas con sus continuos ires y venires desde las costas caribeñas venezolanas, donde cargaba el petróleo en su enorme panza y lo lleva hasta el puerto de Gibraltar.
A los habitantes de la zona, los pescadores habituales y los curiosos, les llamaba poderosamente la atención que el Simón Bolívar se encontrara ese día anclado tan cerca de la costa. Los demás barcos que esperaban en la zona para descargar en el puerto gibraltareño estaban mucho más lejos de la playa, acumulándose en una nube que, en comparación con el buque venezolano, parecía un enjambre de pequeñas abejas inmóviles. En cubierta ya no había nadie, y todo parecía en calma al final del día. Nadie quería estar voluntariamente a la intemperie bajo el huracán que azotaba sin descanso. Pero de repente, un alto y fornido marinero, probablemente un oficial de alto rango del navío salió hacia la torre de control penosamente, luchando contra las embestidas del viento. Llevaba un uniforme azul oscuro, botas militares y una gorra calzada al revés para que no se le volara. Cargaba con una maleta de plástico duro rectangular, aparentemente pesada, que tenía que abrazar cuidadosamente para que no ondeara como una bandera y golpeara contra su entorno. Subía decidido por las escaleras laterales hacia el piso superior de la superestructura. Pero en vez de entrar en la sala de mando, donde conversaban los oficiales de guardia, pasó de largo y siguió ascendiendo por las estrechas escalerillas laterales hacia el final de la torre. Al llegar allí, cobijado del viento por la gran chimenea del navío, comenzó un ritual. Con la rodilla en el suelo, abrió su maleta y se puso unos cascos de aislamiento acústico, sacó de su bolsillo frontal un teléfono y eligió en Spotify una lista de música. Después sacó un catalejo electrónico de alta precisión y se puso de pie, esta vez para otear la costa con detenimiento. Desde allí se divisaba Gibraltar con nitidez.
Allí en línea recta hacia la costa, a unos mil quinientos metros del Simón Bolívar, se hallaba el foco de su atención: la terraza del lujoso hotel Balfour. Allí, bajo el tupido palmeral agitado por el viento, un reducido grupo de hombres de origen hispanoamericano celebraba con enorme estruendo una gran cena. Estaban acompañados por un grupo de mujeres jóvenes muy espectaculares, excesivamente arregladas, que parecían actrices sacadas de un capítulo de la serie Narcos. Les delataba su aspecto de trabajadoras del amor, sus mínimas minifaldas, sus tacones de aguja y sus melenas rubias teñidas.
Allí en línea recta hacia la costa, a unos mil quinientos metros del Simón Bolívar, se hallaba el foco de su atención: la terraza del lujoso hotel Balfour. Allí, bajo el tupido palmeral agitado por el viento, un reducido grupo de hombres de origen hispanoamericano celebraba con enorme estruendo una gran cena. Estaban acompañados por un grupo de mujeres jóvenes muy espectaculares, excesivamente arregladas, que parecían actrices sacadas de un capítulo de la serie Narcos. Les delataba su aspecto de trabajadoras del amor, sus mínimas minifaldas, sus tacones de aguja y sus melenas rubias teñidas.
—Queridos amigos, me alegra enormemente celebrar con vosotros el logro de un acuerdo histórico entre nuestras dos organizaciones hermanas. Me constan las dificultades que hemos conseguido sobrepasar, y las muchas horas invertidas en el proyecto cuyo resultado será, sin ninguna duda, un hito de la diplomacia subterránea.
El grupo estalló en un gran estruendo de carcajadas exageradas, como si el elegante caballero con marcado acento castellano hubiera contado el chiste más gracioso de la historia.
—Por eso quiero brindar por nuestra amistad, y por la grata compañía que nos van a otorgar nuestras bellas amigas brasileñas.
En paralelo, sobre la cubierta del Simón Bolívar, el marino iba extrayendo de su caja los elementos para montar un rifle de alta precisión, un McMillan Tac-50, arma militar de cerrojo rotativo y activado manualmente que utilizan los francotiradores de élite del ejército canadiense. La mira telescópica, sin embargo, no era la que tradicionalmente montaba el ejército en ese arma tan exclusiva, la Leupold Mark 4-16x40mm LR/T M1, sino una versión más precisa y sofisticada, la Schmidt, Bender & Gaggero 5-25×56 PMII, lo cual daba una pista de la profesionalidad del francotirador. Una vez montada el arma, e instalada en un trípode, extrajo de su mochila un ordenador en el que insertó los datos necesarios para calcular un disparo de altísima precisión.
El tiro que tenía que realizar, pese a no ser el más largo de todos los que ha realizado en sus muchos años de experiencia militar, tenía una enorme complejidad por el fuerte viento de levante y el casi imperceptible movimiento que provocaba estar sobre la superficie del mar, aunque fuera sobre un superpetrolero muy estable. Ambos factores podían afectar a la trayectoria del proyectil antes de impactar contra su objetivo. Un francotirador de élite convierte el montaje de su rifle en un verdadero ritual. Es su manera de calmar sus nervios y bajar su tensión arterial. El oficial en cuestión tenía la costumbre de repasar en su mente el más legendario y mítico de los disparos de larga distancia realizado por un francotirador militar: el de un miembro anónimo del grupo de élite del ejército canadiense Koint Task Force 2 en Iraq, con el que abatió a un miembro del ISIS a tres kilómetros y medio de distancia. Esa bala tardó casi diez segundos en llegar a su objetivo desde que se produjo el disparo. Eso quiere decir que al apuntar no solo hay que hacerlo con precisión, sino que hay que anticipar los posibles movimientos de la víctima. Recordar esta proeza le proporcionaba la seguridad necesaria para afrontar su tarea. Finalmente se colocó en posición de disparo, apoyó su ojo izquierdo sobre la lente, y acariciando el gatillo con su dedo índice derecho murmuró «Alea jacta est». Ese fue el final del ritual, solo quedaba encomendarse a la suerte y realizar el mortífero clic.
La mira telescópica le ofrecía una imagen nítida de su objetivo final, el pecho de Domingo Badía. El francotirador corrigió el tiro marginalmente, de acuerdo con los datos analizados por el ordenador y trasladados a su visor. Con la cruceta del visor colocada sobre el objetivo ideal, realizó el disparo y contó hasta cinco, esperando ver cómo caía abatido Badía. Tras ese tiempo, la bala impactó brutalmente su pecho. La víctima cayó al suelo como si le hubieran pegado un repentino puñetazo en el hombro, salpicando de sangre a sus comensales y desplazándole varios metros hacia atrás. El grupo empezó a gritar y arremolinarse en torno al cuerpo que yacía en el suelo aparentemente inerte.
El francotirador se incorporó y, con la lente, recorrió al grupo con la intención de constatar el éxito de su misión. Al examinar la escena, y observar que ha acertado con el disparo, dejó escapar una pequeña sonrisa de autocomplacencia.
En la costa, la policía gibraltareña y los sanitarios llegaron a los pocos minutos para atender a la víctima en el hotel. Cargaron el cuerpo de Badía sobre una camilla rodante y lo metieron en el interior de una ambulancia. Tras el rápido chequeo médico, y ante la constancia de que la bala no había alcanzado ningún órgano vital, gracias al finísimo chaleco antibalas de última generación que llevaba puesto, casi imperceptible bajo la ropa, el médico de urgencias limpió la herida que había provocado el impacto y le aplicó un vendaje de seguridad.
La víctima se sentó sobre la camilla con cara de concentración, como si estuviera procesando todos los datos de la situación que acababa de producirse. A los pocos instantes, la policía le tomó declaración y le pidió sus datos:
—Señor, es increíble que el disparo no haya sido letal pese a la protección de chaleco antibalas. Nos alegramos de que se encuentre fuera de peligro. Estamos investigando de dónde puede haber venido el proyectil, pero con el revuelo posterior al mismo, nos es difícil ubicar su origen. El asesino puede estar en la roca o en alguno de los edificios colindantes. Hemos cerrado la frontera y estamos peinando la zona. Mientras tanto, necesitamos sus datos. ¿Nos puede entregar su pasaporte, por favor? —dijo el agente con un fuerte acento andaluz casi incompatible con su imagen de estricto policía británico.
Nada les decía a los policías que el disparo se hubiera originado desde un buque ubicado en el mar.
—Mi pasaporte puede usted encontrarlo en el bolsillo interior de mi chaqueta. Soy el comandante Badía, ciudadano español, con pasaporte diplomático, y estoy aquí de trabajo, cerrando un acuerdo con unos hombres de negocios —afirmó con convicción. El policía británico escuchó sus palabras con atención y cierta desconfianza, pues ningún hombre de negocios normal salía a cenar portando un chaleco antibalas de última generación. Tras confirmar los datos del pasaporte del comandante, los agentes se retiraron y se alejaron unos metros de la ambulancia para poder conversar entre ellos confidencialmente y para hablar por teléfono con sus mandos superiores. De paso, mantenían a raya al periodista del periódico local que había sido alertado del acontecimiento por los camareros del hotel y que ya estaba realizando todas las pesquisas necesarias para publicar la noticia en el diario.
En ese instante y aprovechando el momento de confusión, el comandante Badía dio un pequeño salto para salir de la ambulancia y con decisión abandonó el vehículo con una mueca de dolor en su rostro, alejándose a trote cochinero hacia el lado opuesto del aparcamiento del hotel. Huyó lo más rápido posible de la escena del crimen con la intención de acabar perdiéndose en las calles de Gibraltar. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer en estas circunstancias, pues era un veterano de los servicios de inteligencia de operaciones especiales. Mientras escapaba del lugar extrajo su teléfono móvil de su bolsillo e hizo una llamada:
—Maldito, me has traicionado. Ahora bajo a las catacumbas y voy a desaparecer. ¡I am going dark! —exclamó con acritud sabiendo que su conversación estaba siendo grabada y que estas palabras le servirían de coartada en el futuro.
A continuación, extrajo la tarjeta SIM del móvil, la destruyó y lanzó el teléfono a un cubo de basura cercano.
La noche absorbió la figura deslucida de un comandante Badía herido. Ahora le tocaba desaparecer, pues era consciente de que la voz al otro lado de la línea cumpliría su amenaza irremediablemente.
[PUEDE LEER AQUÍ LOS CAPÍTULOS ANTERIORES O RECIBIR EN CASA EL LIBRO DE PAPEL]
La historia narrada en la presente novela, junto con los nombres y personajes que aparecen en ella son ficticios, no teniendo intención ni finalidad de inferir identificación alguna con personas reales, vivas o fallecidas, ni con hechos acontecidos. Por lo tanto, tratándose de una obra de ficción, cualquier nombre, personaje, sitio, o hechos mencionados en la novela son producto de la imaginación del autor y no deben ser interpretados como reales. Cualquier similitud a situaciones, organizaciones, hechos, o personas vivas o muertas, pasadas, presentes o futuras es totalmente fruto de la coincidencia.