Comunismo: de Marx al Estado totalitario
THE OBJECTIVE publica un anticipo de ‘Comunismo’ (Los Libros de la Catarata) de Antonio Elorza, a la venta el lunes
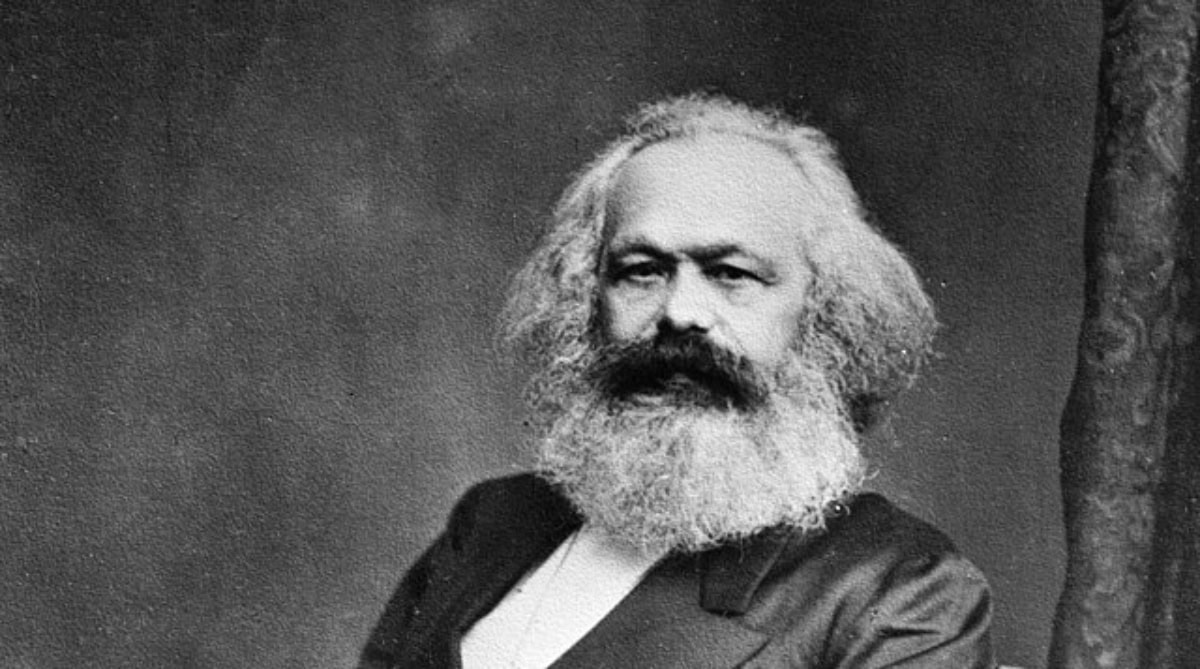
Karl Marx. | Wikimedia Commons
A la hora de abordar el estudio del comunismo, el historiador o el cronista se encuentran con una ventaja, por la ausencia de un obstáculo de indeterminación temporal que, en cambio, se presenta en otros temas, como el liberalismo o el pensamiento democrático. El comunismo es un fenómeno histórico cuyos límites están bien acotados en el mundo contemporáneo. Tiene una prehistoria en las corrientes e ideas igualitarias que salpican el pasado de la humanidad, hasta el momento auroral de la Revolución francesa; unos antecedentes doctrinales donde la teoría revolucionaria adquiere una consistencia y una dimensión profética excepcionales con el Manifiesto comunista de Marx y Engels; una gestación zigzagueante en el curso de la cual aparece fundido con la socialdemocracia, y por fin, una puesta en práctica mediante la plasmación de las ideas de Vladimir Ilich Lenin en un orden revolucionario, tras la toma del poder en Rusia en octubre de 1917.
La mirada retrospectiva, dirigida al Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, resulta inexcusable. Es en ese opúsculo de 1847 donde se sientan las bases de la revolución proletaria y es formulada la profecía de su inevitabilidad, auténtica clave de la fe comunista. Es uno de los grandes textos del pensamiento universal y su reconocimiento está por encima de las ideologías. Pude comprobarlo hace mucho tiempo, cuando, hacia 1965, siendo profesor ayudante de Historia de las Ideas Políticas, no se me ocurrió otra cosa que proponer al catedrático de la asignatura, Luis Díez del Corral, incluirlo como texto oficial de comentario. Don Luis, liberal tocquevilliano, tenía todas las razones, aun personales, para rechazarlo. Sin embargo, lo aprobó, subrayando que su primera parte era el más brillante alegato sobre el ascenso de la burguesía, un juicio compartido entre otros por Umberto Eco. Así el Manifiesto, traducido del francés por mí, ayudado por una joven amiga, se vendió como roscas a diez pesetas hasta el primer estado de excepción de 1969, en la tienda del Sindicato Español Universitario (SEU). Pero su fuerza no residía solo en la narración histórica, sino en el vigor del llamamiento a la acción revolucionaria, esta vez fruto de una deducción. Al materialismo histórico sucedía un determinismo idealista tomado de Hegel. No importaba demasiado: los profetas deben ser ante todo convincentes.
La coherencia y la fragilidad de la propuesta revolucionaria de Marx en el Manifiesto del Partido Comunista se transmitirán en su aplicación por Lenin a la realidad rusa. Paradójicamente, ya en Marx, la fuerza de la construcción teórica reside en el análisis del proceso de formación del capitalismo y del poder de la burguesía, la conquista de un mundo que, sin embargo, ha de ser demolido por la revolución proletaria. No porque esta tenga siquiera en germen los recursos para realizar el asalto a los cielos, sino porque es su misión histórica al tomar conciencia de la negatividad del dominio burgués y encarnarla como clase social.
A eso añade Marx una clave política fundamental, como hizo notar Norberto Bobbio: comparte la idea de Maquiavelo de que el Estado es el dominio de la fuerza, pero no para alcanzar un fin espiritual o político, sino para servir a unos intereses de clase. Es un instrumento para defender a la burguesía; debe serlo para resolver el antagonismo social a favor del proletariado. Más allá de este punto capital, entramos en el espacio de la confusión: las reflexiones de Marx sobre la Comuna de París de nada sirven, sí fue útil en cambio el párrafo de la carta a Joseph Weydemeyer, de 1852, donde expresaba que la lucha de clases conducía necesariamente a la dictadura del proletariado. Una idea sin desarrollar.
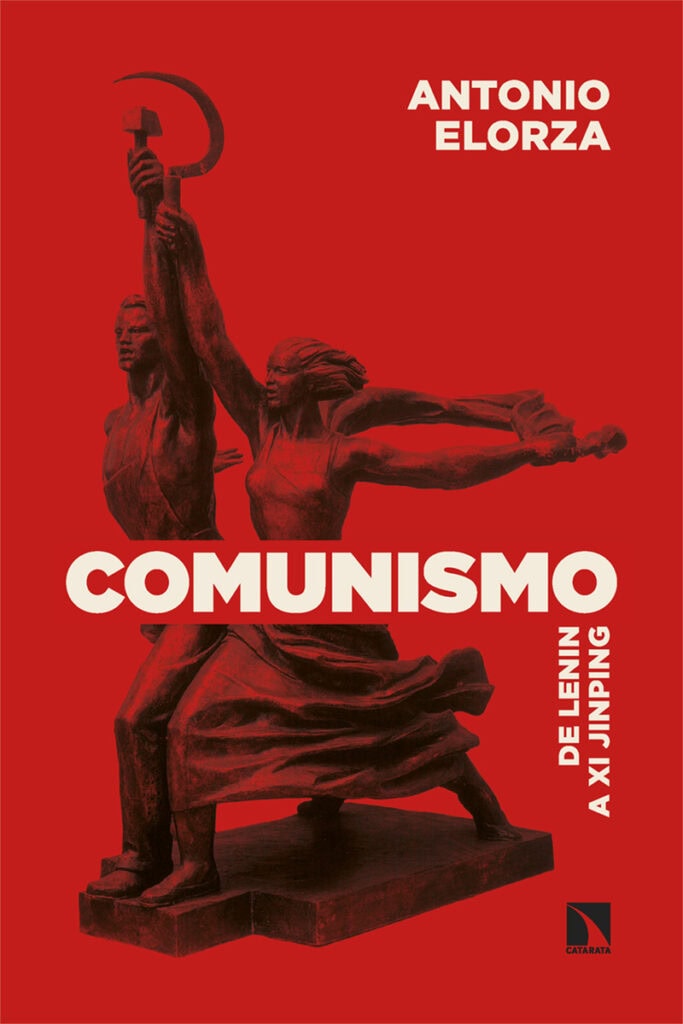
«Un desarrollo industrial focalizado en un país agrario y atrasado obligaba a revisar la fórmula europea de la socialdemocracia»
Lenin fue fiel a la lección de realismo de Marx cuando intentó concretar los rasgos del sujeto de la revolución, primera cuestión a abordar, dado el peso del aparato represivo del zarismo. El reconocimiento de la impotencia del proletariado ruso como tal sujeto fue su punto de arranque. Y ese partido deberá adoptar una forma distinta de los grupos que operan en la Europa de fines del siglo XIX, lo cual le aleja de los condicionamientos liberales y democráticos que incidieron sobre la formación de los partidos socialdemócratas. Por otra parte, un desarrollo industrial focalizado en un país mayoritariamente agrario y atrasado, obligaba también en el plano organizativo a revisar la fórmula europea de la socialdemocracia y llevaba de paso a aproximarse a la fórmula revolucionaria específicamente rusa del populismo. Los costes de ambas adaptaciones serán muy altos, para el proceso revolucionario y para Rusia en general, pero no impidieron que Lenin alcanzase su objetivo, derribar la autocracia zarista y emprender la edificación de una nueva sociedad, bajo la «dictadura del proletariado», es decir, bajo una dictadura de excepcional dureza a cargo del partido bolchevique.
Solo que la segunda parte contratante, lo mismo que para Marx, se encontraba entre nubes, salvo en lo que concernía a la exigencia de mantener el propio poder y machacar a las antiguas clases dominantes. El hecho de que Lenin acuda a la utopía, incluida la perspectiva de una sociedad sin poder a lo Engels, en El Estado y la revolución, es sintomático de ese vacío, como lo es al final de su vida la conciencia de fracaso que expresan sus últimos artículos. Lo refleja precisamente esa dimensión utópica que preside su pensamiento cuando, pasado un año de la toma del poder, trata de desautorizar la crítica democrática de Karl Kautsky. Su alternativa a la perversa democracia burguesa es una supuesta democracia proletaria, consistente en un poder de los soviets ya inexistente. Una ficción que ha de verse recogida más tarde en la propia denominación del Estado comunista como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se abre así la tijera entre lo que es la realidad del poder revolucionario y su representación, sueño y engaño al mismo tiempo. Y, sobre todo, como resultado, a diferencia de lo ofrecido por otros líderes cuya obra remite a una revolución, como Napoleón o incluso Jomeini, al otro lado de la revolución en Lenin, al igual que en Robespierre, su modelo de gobernante, se encuentra políticamente la nada. Es decir, la violencia.
El totalitarismo surge entonces como exigencia técnica para atender a esa reducción del poder al ejercicio de la violencia, de manera que todos los resortes del Estado atiendan al cumplimiento de ese fin último, que implica la eliminación de cualquier resquicio de autonomía en la sociedad civil. Lo entendió muy bien un inesperado discípulo suyo, Benito Mussolini, cuando en 1921 piensa ya posiblemente en aplicar la receta política de su enemigo mortal a Italia. Así pues, el futuro Duce lo resume: «En un Estado superestado, un Estado que absorbe y aplasta al individuo y regula toda la vida».

