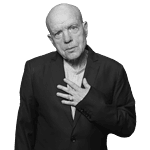El suicidio de un niño
Los niños que se quitan la vida siempre han estado ahí, si bien muy pocos se han ocupado del problema

Detalle de la portada 'Alemania, año uno', que trata el suicidio infantil.
Un filósofo pedante como los que había cuando yo era estudiante diría que la infancia es una invención reciente. Diría que la infancia la inventó la clase media de posguerra, que podía mantener con dignidad a sus hijos, propiciándoles una infancia que las generaciones anteriores no se planteaban. Otros dirían que el invento tuvo lugar en la época de entreguerras, cuando la burguesía procuraba que sus hijos tuviesen una infancia y una adolescencia cómodas y fructíferas, que los conducirían a la vida adulta. Hablar de invenciones recientes respecto a asuntos que no parecen de ayer ni de antes de ayer, como hacía Foucault, puede quedar muy efectista y sorprendente, pero es rematadamente falso.
La infancia, como edad de aprendizaje del animal humano, ha existido siempre, si bien no siempre los infantes han estado tan protegidos como ahora. Los niños que juegan en la calle de los cuadros de Goya están viviendo intensamente su infancia, y son niños de comienzos del siglo XIX. Los niños que protagonizan la novela francesa La guerra de los botones, publicada en 1912, viven también su infancia con una intensidad asombrosa y organizan guerras largas y tenaces que les traen no pocos problemas. Es más o menos la infancia que yo conocí: vibrante, agresiva, cruel. Y no puedo olvidar que había niños que se suicidaban. Una de mis primas lo hizo. Le escribí un poema que titulé La virgen loca y que decía simplemente: “En los días extraños de mi infancia/ una de mis primas se tiró al pozo/ a los doce años./ Cuando sus hermanos la sacaron del agua/ tenía los cabellos blancos”. Lo que digo fue rigurosamente cierto. La caída por el pozo fue tan terrorífica que su pelo encaneció de pronto.
En su imponente estudio sobre el suicidio, Émile Durkheim no se olvidó del suicido infantil y vino a decir que si bien era raro, no había que olvidar que en la Francia de su tiempo (la de 1879) se quitaban la vida unos treinta niños al año. Una cifra insignificante y a la vez terrorífica. Para Durkheim la tasa de suicidios infantiles variaba según el medio social. Y añadía: “Los suicidios de niños son más numerosos en las grandes ciudades, donde la vida social empieza muy pronto para el niño, como demuestra la precocidad característica del pequeño habitante de la ciudad. Al iniciarse antes y de forma más completa el proceso civilizacional, el individuo experimenta antes y más fuertemente sus efectos. De ahí que, en los países civilizados, la tasa de suicidios infantiles se incremente con una deplorable regularidad”.
Sí. Probablemente las ciudades eran un campo bien abonado para el suicidio infantil, pero sin olvidar que en el medio rural también ocurría, como pude comprobar en mi infancia. Y sin embargo se trataba de un relato omitido por la literatura. Supongo que la omisión buscaba un efecto mágico: lo que no se nombra no existe, y si no nombramos el suicidio infantil puede que desaparezca por falta de invocaciones, de incitaciones, de denominaciones que hacen visible el hecho y que le dan carta de ciudadanía.
Ahora que vivimos en una época nominalista en la que le damos un gran poder al lenguaje (como ya hacían los sofistas en la antigua Grecia) creemos que lo no nombrado desaparece y que lo nombrado redobla su existencia por el hecho de ser invocado. Puro pensamiento mágico que no funciona con el suicidio infantil, que ha estado siempre ahí, si bien muy pocos se han ocupado del problema. El primero que nos suele venir a la cabeza es Roberto Rossellini y su película Alemania, año cero, donde vemos el suicidio de un niño de doce años, que se tira desde lo alto de un edifico en ruinas en el Berlín devastado de la primera posguerra.
Se trata de una película demoledora que fue muy mal recibida en su momento, en parte por el tabú que abordaba, en parte por la personalidad tremendamente compleja de Edmund, el niño protagonista, que tiene una gran vida interior y que a la vez parece ausente de sí mismo. Es un personaje a mi entender tan logrado como Mouchette, la chica de pueblo que se suicida a los catorce años, y que aparece en la novela de George Bernanos Nouvelle histoire de Mouchette de 1937, de la que Robert Bresson hizo la película Mouchette en 1967. Mouchette la violada, la acosada, la despreciada (los chicos del pueblo la llaman “cara de rata”) muestra una desesperación tan espantosamente silenciosa como la de Edmund, una desesperación apresada en un yo demasiado herido, demasiado roto para sustentar el peso de la vida.
Estoy hablando de obras bastante recientes. ¿Algún clásico ha abordado el suicidio infantil? Me temo que sí, y que se trata además de un hiperclásico: Cervantes y su obra El cerco de Numancia, una tragedia de naturaleza inclasificable. Ya desde el inicio de la lectura de El cerco de Numancia, uno tiene la impresión de hallarse ante un relato oscilante y plural. No es la historia de un héroe, o una familia, o un clan, es la historia de toda una ciudad en sus últimos días, por eso tiene cuarenta y tres personajes que se van sucediendo entre las humaredas, los gritos, las invocaciones a los dioses, en una atmósfera de tragedia antigua y apocalíptica.
El niño suicida, que se llama Bariato, se tira de lo alto de una torre de Numancia cuando ya todos sus habitantes están muertos. Calculo que tiene la edad de Edmund, unos doce años, y se mata para privar a los romanos de apresar a un numantino vivo. El caudillo romano Escipión presencia la muerte de Bariato y lo define como un “niño de anciano y valeroso pecho” que con su gesto radical se ha impuesto al invasor, que se halla ante una ciudad llena de llamas y de muertos. Muchos elementos la acercan a Alemania, año cero, y tengo la certeza de que, a diferencia de muchos españoles, Rossellini había leído la tragedia cervantina. Tanto él como Cervantes supieron ver, desde diferentes ángulos, la postración infantil, mostrándola sin regodearse en el horror y susurrando que, para que un niño se suicide, basta con que los adultos lo conduzcan por el camino de la desesperación.