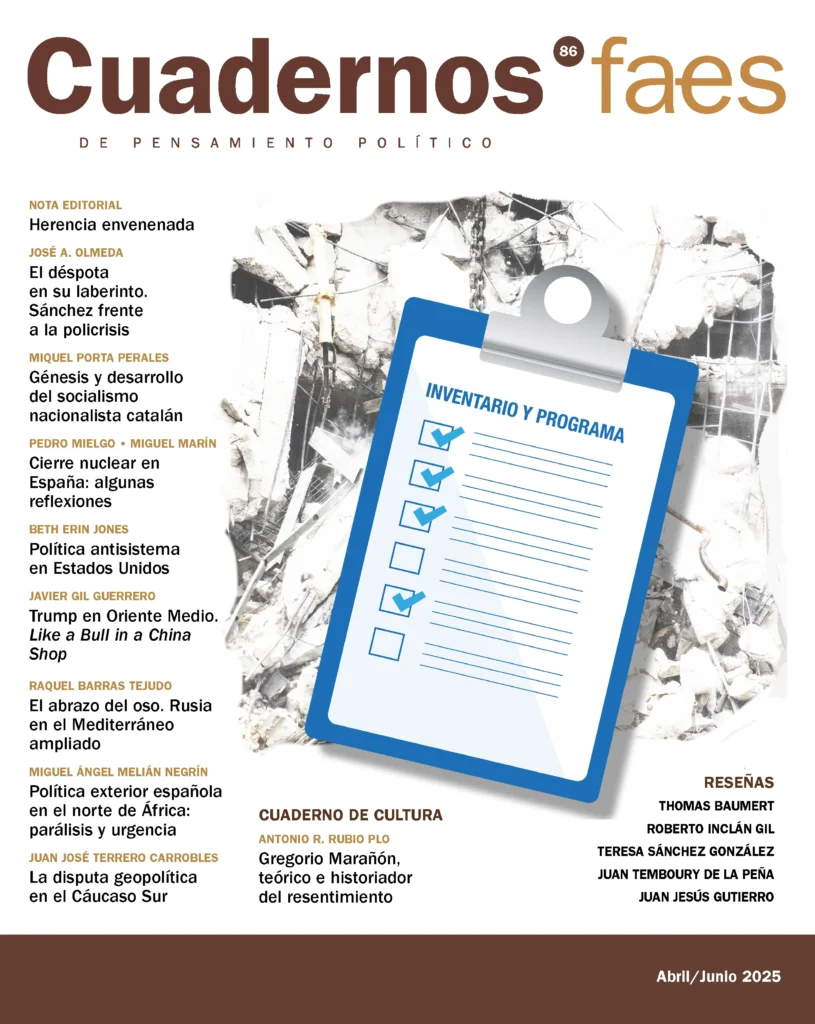Gregorio Marañón, teórico e historiador del resentimiento
Se han cumplido 65 años del fallecimiento de aquel gran médico y escritor
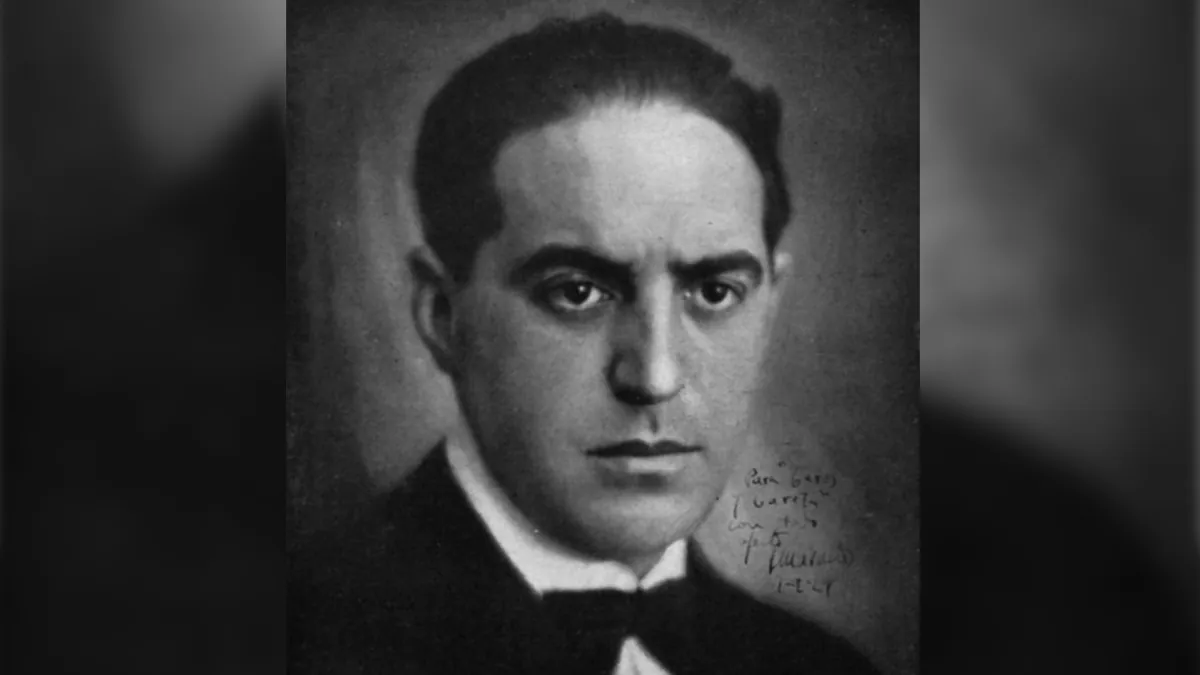
Retrato de Gregorio Marañón.
Nuestro autor nos da una lograda definición de liberalismo válida para todos los tiempos y lugares: “Ser liberal es dos cosas: primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo, y segundo, no admitir jamás que el fin justifique los medios, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin”.
Se han cumplido 65 años del fallecimiento de aquel gran médico y escritor que fue Gregorio Marañón. El 27 de marzo de 1960 desapareció uno de los grandes intelectuales de la Edad de Plata de la cultura española, que en su tiempo alcanzó fama universal tanto en el ejercicio de la medicina como en el de las letras, con una notable producción como ensayista e historiador. Se identificó con el liberalismo, pero más como una actitud ante la vida que como una actividad política. Es sabido que fue uno de los fundadores, juntamente con José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala, de la Agrupación al Servicio de la República, un foro de intelectuales desengañados con la monarquía de Alfonso XIII y que se habían opuesto a la Dictadura de Primo de Rivera. Marañón fue diputado en las Cortes Constituyentes de 1931, aunque rechazó la posibilidad de ser ministro durante el bienio del gobierno de Azaña. Su existencia, hasta el estallido de la Guerra Civil, estuvo marcada por un cúmulo de decepciones que le empujaron, primero, al exilio en París y luego al regreso a una España franquista en la que no se sentía cómodo y en la que no encontró apenas eco su llamada a la reconciliación entre los vencedores y los vencidos de la contienda.
Médico, historiador y liberal
Tiberio. Historia de un resentimiento, escrito en París y publicado en Argentina en 1939, es un libro en el que la crónica histórica va acompañado del estudio psicológico y de los conocimientos de un médico internista. Pretende, según afirma en el prólogo, aplicar los principios de las disciplinas biológicas a la Historia clásica, entendida hasta entonces casi exclusivamente como cronológica y arqueológica. En definitiva, pretende unir Vida e Historia, pues las considera la misma cosa.
Sus fuentes son principalmente los historiadores romanos Tácito, Suetonio y Dión Casio, sometidos a una profunda crítica por parte del autor en su afán de desbrozar la leyenda de la historia, así como las visiones deformadas del personaje a través de los siglos. Las biografías históricas de Marañón han de leerse siempre entre líneas. Más allá del relato de los hechos, está el estudio de los caracteres de los protagonistas, y en este sentido nuestro autor es un digno heredero de Teofrasto y Jean de La Bruyère, representantes del estudio de los caracteres humanos en la Grecia helenística y la Francia de Luis XIV. Marañón es hombre de muchas lecturas y reflexiones.
Es una mente enciclopédica que se plantea continuamente preguntas y respuestas, y no lo hace sin haber consultado una copiosa bibliografía que disecciona en profundidad y siempre con espíritu crítico. Además, sus obras son un destacado ejemplo de filosofía de la historia. No era un historiador profesional sino lo que en otros tiempos se llamaba un polígrafo, una categoría que se aplicó, entre otros, a Menéndez Pelayo o a Menéndez Pidal. Alguien lo definió como un eterno universitario, y en el discurso de recepción como profesor honorario en la universidad de San Marcos de Lima en 1940, habla de su “deber perpetuo de inquietud y de anhelo de aprender”.
Por lo demás, su vida y su obra no se entienden sin tener en cuenta sus convicciones liberales. En una visita a la exposición permanente sobre Marañón, en la sede de la Fundación Ortega-Marañón, encontré enmarcada esta significativa cita: “Es más fácil morir por una idea, y aun añadiría que menos heroico, que tratar de comprender las ideas de los demás”. Las pronuncia en 1958 en el discurso de recepción del historiador jesuita Miguel Batllori en la Real Academia de la Historia. La frase es extrapolable a las situaciones políticas y sociales, pero también lo es al tratamiento por Marañón de sus personajes históricos. Intenta comprender, o al menos ponerse en el lugar del otro.
«Marañón se identificó con el liberalismo más como actitud ante la vida que como actividad política. Y fue uno de los fundadores, con Ortega y Pérez de Ayala, de la Agrupación al Servicio de la República, foro de intelectuales desengañados con la monarquía de Alfonso XIII»
En el prólogo de la segunda edición de Tiberio leemos precisamente que “el secreto de la justicia es ponerse en el lugar de los demás”. Hoy estamos acostumbrados a historiadores partidistas, que insertan su ideología como un calzador en los hechos narrados y que no ocultan hacia quien están dirigidas sus simpatías al tiempo que afirman que la imparcialidad del historiador no existe. Sin embargo, en algunos intelectuales, historiadores o no, adscritos al liberalismo, encontramos, por lo general, un intento de comprender a los personajes, aunque no compartan en absoluto sus visiones del mundo.
En esta categoría podríamos incluir a Salvador de Madariaga, Isaiah Berlin o Raymond Aron, y, sin duda, a Gregorio Marañón. Es en la España de 1947 cuando nuestro autor publica Ensayos liberales, un libro que deberían leer quienes no consideran a Marañón dentro de lo que se llamó la Tercera España por el mero hecho de que volvió del exilio en 1942, aun a sabiendas de que su figura y su obra podrían ser manipuladas por las autoridades del régimen. No cabe duda de que Marañón amaba a París, donde vivió seis años, con grandes satisfacciones para su intelecto y a la vez con melancolía y tristeza. Sin embargo, el amor a la tierra natal fue mucho más fuerte que cualquier otra consideración
En el citado libro, nuestro autor nos da una lograda definición de liberalismo válida para todos los tiempos y lugares: “Ser liberal es dos cosas: primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo, y segundo, no admitir jamás que el fin justifique los medios, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin”. Esta cita, juntamente con otras, figura en una de las paredes de la estación de metro que Madrid le dedicó, situada junto a la casa donde vivió por espacio de quince años. Entendimiento y comprensión, muy en línea de la “concordia sin acuerdo” a la que se refirió Julián Marías, otro destacado liberal.
«Es hombre de muchas lecturas y reflexiones. Una mente enciclopédica que se plantea continuamente preguntas y respuestas, y no lo hace sin haber consultado una copiosa bibliografía que disecciona en profundidad y siempre con espíritu crítico»
Una vida marcada por el resentimiento
La mayor parte de Tiberio se ciñe al relato de una serie de hechos de las primeras décadas de la Roma imperial, las de la dinastía Julio-Claudia, salpicadas por una sucesión exhaustiva y casi interminable de asesinatos políticos, arbitrariedades del poder, adulterios, perversiones sexuales, sadismo y crueldades de todo tipo. Esto es lo que encontramos en los textos de Tácito y Suetonio, en los que no es fácil distinguir lo verdadero de lo inventado, pues ninguno de los dos historiadores tenía demasiadas simpatías por los Césares del siglo I.
En cambio, Marañón intenta ceñirse a lo que debió de suceder en realidad, y su ciencia médica le sirve para cuestionar que muchas de las muertes repentinas de los hombres y mujeres de aquella familia, o de los cercanos a ella, fueran consecuencia de un envenenamiento sino de enfermedades perfectamente explicables por sus síntomas y circunstancias. Si bien los hechos históricos son narrados con profusión, al médico Marañón le interesa, sobre todo, una enfermedad del espíritu: el resentimiento. Probablemente se apasionó por el tema gracias a Unamuno, pues en el libro se señala que el escritor vasco calificaba al resentimiento de pecado capital, que no figura entre los conocidos, pero al que considera más grave que la ira y la soberbia.
La vida de Tiberio está marcada por una serie de sucesos que van germinado en su interior a lo largo de los años hasta aflorar, en no pocas ocasiones, con una violencia despiadada. Por citar solo algunos, el emperador Augusto obliga a Tiberio Claudio Nerón, padre de un Tiberio niño, a divorciarse de su esposa Livia para casarse con ella. Años más tarde, la voluntad del emperador fuerza al joven Tiberio a divorciarse de su esposa Vipsania, con la que estaba felizmente casado, para contraer nuevo matrimonio con Julia, la viuda de Agripa.
Vipsania se casaría, a su vez, con Asinio Gallo. La sucesión de muertes en la familia imperial llevará a Augusto a adoptar como hijo y sucesor a Tiberio. Fue una decisión a falta de un heredero directo, pero ambos hombres se detestaban. Sin embargo, el resentimiento era mayor en Tiberio a consecuencia de todo lo que había vivido desde su niñez. Por eso, cuando llegue a ser emperador, Tiberio no dejará de ser un resentido. Ve enemigos por todas partes tanto entre sus parientes como en sus más próximos colaboradores, como es el caso de Sejano, un ambicioso intrigante al que Tiberio eliminará con perfidia y crueldad. Finalmente, y pese a que el emperador se creó infinidad de enemigos, Marañón no da crédito a las narraciones de que Tiberio fue asesinado por Calígula, sino que intenta demostrar que su muerte fue debida a una pulmonía que afectó al octogenario César.
«En algunos intelectuales, historiadores o no, adscritos al liberalismo, encontramos un intento de comprender a los personajes, aunque no compartan sus visiones del mundo. En esta categoría podríamos incluir a Madariaga, Berlin o Aron, y, sin duda, a Marañón»
Delaciones, terror y Guerra Civil
En las últimas páginas de Tiberio son frecuentes las referencias a las delaciones que Marañón no deja de relacionar con el resentimiento. Los delatores son los hermanos del resentido cuando ocupa el poder. Cita a Tácito con estas palabras: 2Jamás como entonces reinó la consternación y el sobresalto en Roma. Se temblaba aun estando entre los parientes más próximos. Nadie se atrevía a acercarse a nadie, y menos a hablar. Conocido o desconocido, todo oído era sospechoso. Hasta las cosas inanimadas y mudas inspiraban recelo; sobre los muros se paseaban las miradas inquietas”.
Marañón asegura que no todos delataban por dinero o por un cargo, pues muchos lo hacían por “el placer de vengar resentimientos viejos”. Pero lo cierto es que nuestro autor no está pensando solo en la Roma de Tiberio, pues él mismo ha vivido el terror en el Madrid republicano de los inicios de la Guerra Civil. De ahí que no sea difícil entender este párrafo de Tiberio: “Nada más eficaz para destruir la moral de un pueblo como el miedo a la delación, que es el más inesperado, el más sutil, el más difícil de combatir y vencer. Quien haya vivido épocas parecidas no encontrará exageradas las palabras de Tácito (…). En efecto, las paredes oyen cuando la justicia calla”.
La oleada de asesinatos que precedió a la Guerra Civil, y en particular el de Calvo Sotelo, llevó a Marañón a alzar su voz, aunque, en una carta al socialista Marcelino Domingo, recuerda algo que los extremistas no deseaban escuchar: “No somos los enemigos del Régimen (…) sino los que luchamos por traerlo (…) los liberales de siempre (…), y por eso hablamos así ahora”. Su moderación resultó inútil y se vio forzado a firmar un manifiesto redactado por la Asociación de Intelectuales Antifascistas. Marañón mantenía su adhesión a la República, pero echaba de menos en el manifiesto la palabra paz. Su insatisfacción está latente en una nueva carta a Marcelino Domingo, en la que se expresa con claridad: “Me avergüenza estar como espectador en esta lucha que desangra a nuestro pueblo. Porque, en el otro lado, hay pueblo también”. Pero en los últimos meses de 1936, Marañón vio amenazada seriamente su vida y decidió salir de España, junto con su familia, para instalarse en París tras aceptar la invitación para dar una conferencia en La Sorbona. Al redactar Tiberio, nuestro autor tendría muy presente el clima de terror vivido en Madrid.
La Guerra Civil planteó a Marañón una dolorosa decisión: la de optar por uno u otro bando. Hacerlo en uno u otro sentido chocaba con sus principios liberales. Estaba completamente convencido de que los dos bandos eran antidemocráticos. Si vencía uno, el resultado sería el comunismo, y si lo hacía el otro, se implantaría una dictadura militar. Sin entusiasmo y con pesar, prefería la dictadura nacionalista, pues albergaba la creencia, que el tiempo demostró equivocada, de que esa dictadura sería de transición hacia un régimen liberal, tal y como había sucedido en otros momentos de la historia de España. Esta postura le enajenó el rechazo frontal de escritores exiliados como Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas, mientras que otros como Claudio Sánchez Albornoz, Salvador de Madariaga o Clara Campoamor le expresaron sus reservas. Con todo, en la actualidad, y pese al apoyo de Marañón a las huelgas universitarias de 1956 o a su prolongada amistad con Indalecio Prieto, hay quien sigue alimentando desde un extremo la desconfianza hacia el médico y escritor, y en el extremo opuesto los hay quienes no olvidan su distanciamiento del régimen de Franco. Estas actitudes tienen, sin duda, un punto en común: el rechazo al liberalismo encarnado por Gregorio Marañón.
«Si bien los hechos históricos son narrados con profusión, al médico Marañón le interesa, sobre todo, una enfermedad del espíritu: el resentimiento. Probablemente se apasionó por el tema gracias a Unamuno, que calificaba al resentimiento de pecado capital»
La teoría del resentimiento
La teoría del resentimiento es uno de los capítulos esenciales de Tiberio. A diferencia de Unamuno, Marañón no lo considera un pecado sino una pasión que puede conducir al pecado, a la locura o al crimen. El resentido se siente agredido y “dolorido”, aunque su conducta posterior no depende de la calidad de la agresión, sino de cómo es el individuo que la recibe. De ahí que nuestro autor se proponga caracterizar al resentido como una persona sin generosidad, alguien que no tiene necesidad de perdonar, un mal dotado para el amor, un mediocre moral. Además, se da la paradoja de que el resentido no es necesariamente malo, pero, al final, “el resentimiento se acumula y envenena el alma”. Otro rasgo es su “memoria contumaz, inaccesible al tiempo”. Cabe añadir que Marañón acierta de pleno al definir este tipo de memoria, que alimenta un prolongado deseo de venganza. La reacción del individuo ante una contrariedad o una injusticia debería de ser más ponderada, lo que implica un ejercicio de realismo cultivador de la prudencia. Pese a todo, esa memoria envenenada termina, tarde o temprano, por estallar. En el fondo, el resentimiento guarda relación con esa necesidad de reconocimiento que obsesiona a muchas personas. Es posible que los resentidos estén dotados de una gran inteligencia, pero, según Marañón, carecen del talento necesario para darse cuenta de que “no alcanzar una categoría superior a la que han logrado no es culpa de la hostilidad de los demás, como ellos suponen, sino de sus propios defectos”.
El resentimiento no es una cuestión de envidia, aunque existan ciertas similitudes. No tiene por qué dirigirse hacia una persona determinada. Es una protesta del individuo contra su propia condición y situación. Marañón lo califica de reacción contra la vida, la “suerte” o el destino. Por eso, nuestra época, en la que bastantes jóvenes son vulnerables al fracaso o la frustración, está siendo un caldo de cultivo para el resentimiento. Además, el resentimiento es una cuestión de hipersensibilidad. Por eso, como bien señala nuestro autor, bastará para que la pasión del resentido se avive “una simple palabra o un vago gesto despectivo; quizás solo una distracción de los demás. Todo, para él, alcanza el valor de una ofensa o la categoría de una injusticia”. No es, por tanto, el resentido una persona enérgica que reacciona contra una agresión, sino que, en muchos casos, es alguien tímido. Desarrollará una forzada humildad, pero cuando tenga poder, estallará en venganza. En efecto, el triunfo no supone una curación para el resentido, pues, en palabras de Marañón: “Ocurre, por el contrario, muchas veces, que, al triunfar, el resentido, lejos de curarse, empeora. Porque el triunfo es para él como una consagración solemne de que estaba justificado su resentimiento; y esta justificación aumenta la vieja acritud”. Es lo que sucedió con Tiberio y con tantos otros personajes de la política.
«La teoría del resentimiento es uno de los capítulos esenciales de Tiberio. A diferencia de Unamuno, Marañón no lo considera un pecado sino una pasión que puede conducir al pecado, a la locura o al crimen»
Nuestro autor cita explícitamente a Robespierre, una figura detestable para un Marañón que consideraba al jacobinismo como una perversión del liberalismo. Presenta al revolucionario francés como alguien incapaz de agradecimiento, y con una sola cita muestra toda su psicología: “Sentí, desde muy temprano, la penosa esclavitud del agradecimiento”. El poderoso puede haberle hecho, ciertamente, al resentido un bien, pero su acidez interior le impedirá reconocerlo y se volverá contra su benefactor. No aporta ejemplos nuestro autor, pero la historia política de España está llena de ellos. Podría añadirse que la respuesta vengativa del resentido apelará incluso a causas nobles y grandes valores en orden a justificar su conducta desagradecida. En este sentido, Marañón se refiere a la falsa virtud del resentido que “alcanza, en ocasiones, la rígida magnitud del puritanismo”. A ese puritanismo pertenecerían Tiberio, Calvino o Robespierre, a los que cita expresamente. Por eso, Marañón arremete contra la falsa humildad del resentido, la de quien afirma querer renunciar a todas las grandezas, la de quien pretende aparecer como desinteresado. Suelen ser personas ancladas en su interioridad y esto los lleva a maquinar “alejarse del mundo, en huidas que las gentes no se suelen explicar; y que son huidas, dolorosamente inútiles, de ellos mismos”.
Ni que decir tiene que Marañón encontraría plenamente confirmada en la práctica de la vida política su teoría del resentimiento, en todos los regímenes que él vivió, desde la monarquía alfonsina al franquismo pasando por la Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. No necesitaba señalar a nadie. En mi opinión, el señalamiento es otra característica del resentido. Pero lo cierto es que las convicciones liberales de Marañón le hacían sentirse incómodo en cualquier escenario político. Por eso, no fue muy dado a la participación en la vida pública, como consecuencia de las decepciones que fue acumulando. A la altura de 1939, desde su observatorio parisino, tras la redacción de su Tiberio, escribe a su amigo Ramón Pérez de Ayala una carta en la que se expresa una aceptación de la realidad que no es, sin embargo, una negación de la esperanza. Sus palabras siguen siendo una guía para tiempos inciertos: “Apechugar con el porvenir, con el ánimo fuerte y el olvido de lo pasado siempre presente”.
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista Cuadernos FAES de pensamiento político. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.