El liberalismo integral de Mario Vargas Llosa
El escritor defendió un liberalismo basado en instituciones sólidas, civilidad y libertad individual

Mario Vargas Llosa. | Jesús Domínguez (Europa Press)
Escribir sobre un hombre tan multifacético y creativo, tan admirable y querible como Mario Vargas Llosa no es tarea fácil. Su vida se desplegó como el delta de un gran río, amplia y generosamente, y la obra que nos deja es monumental. Sus trabajos literarios conquistaron no solo los galardones más apreciados sino también, lo que a fin de cuentas es aún más importante, el corazón y la imaginación de millones de lectores repartidos por todo el mundo. Ellos vivieron, vivimos, aventuras maravillosas que este notable escribidor nacido en la blanca Arequipa un 28 de marzo de 1936 creó para nosotros, para que viviésemos vidas más ricas y diversas de la que nos es dado vivir. Sobre ello escribirán quienes tengan las calificaciones necesarias para hacerlo. Por mi parte, quiero concentrarme en lo que, a mi juicio, constituye la esencia de su pensamiento y su accionar político: su forma de entender y practicar el liberalismo. Es mi homenaje a quien fue un amigo entrañable y, sobre todo, un guía en tiempos perplejos, un adelantado que dejó atrás los engañosos jardines de la utopía para encaminarse hacia esa libertad a la medida del ser humano, exigente y siempre perfectible, que sí podemos y debemos tratar de alcanzar.

El liberalismo integral en casa de América
El salón de actos de Casa de América, en pleno centro de Madrid, estaba casi desbordado por la tarde del 14 de octubre de 2002. Una de las más grandes figuras intelectuales del mundo hispanohablante estaba pronta a subir al podio: Mario Vargas Llosa. Hablaría en su calidad de presidente de una organización nueva, la Fundación Internacional para la Libertad, cuya misión, que ha cumplido con creces, era convertirse en un punto de encuentro del liberalismo de habla hispana.
Durante la mañana, Vargas Llosa había escuchado atentamente las ponencias y los debates que habían tenido lugar, en particular sobre una inquietante realidad latinoamericana que auguraba un futuro difícil. También se había discutido largamente la situación
preocupante del liberalismo latinoamericano. Todo ello hizo que Vargas Llosa se decidiera a no pronunciar el discurso sobre la globalización que había preparado. En su lugar realizó una intervención improvisada y tremendamente emotiva sobre los pesares de América Latina y los problemas del liberalismo en la región.
Vargas Llosa fue enfático. No existe ninguna reforma en este mundo,
independientemente de cuan benéficos puedan ser sus efectos, que desde una perspectiva liberal pueda justificar el uso de métodos liberticidas, como los que lamentablemente se usaron profusamente en Chile
Vargas Llosa inició su improvisación preguntándose por qué la mayoría de las naciones latinoamericanas fracasaban una y otra vez en sus intentos de echar a andar procesos sostenibles de modernización económica, social y política que permitiesen construir
sociedades abiertas, desarrolladas y estables. Su respuesta fue simple y clásica. No se trataba de la falta de buenas ideas o intenciones, sino de la fragilidad de las instituciones, de la civilidad y de la confianza social: la moral, las virtudes, el poder acercarse a un policía sin temor o a un funcionario público sin tener que sobornarlo, el no ser dirigidos por elites que se comportan como bandidos con su propio pueblo, todo ese capital de confianza mutua y civilización que solo se hace penosamente visible cuando no existe.
Sobre ello, el novelista Vargas Llosa hubiese podido entretenernos y entristecernos durante horas, pero en esta ocasión él tenía cosas aún más urgentes que tratar y por ello solo se limitó a darnos algunos ejemplos de este triste arte latinoamericano de traicionarlo todo y engañar a todos con un ingenio y una falta de escrúpulos difíciles de igualar.
Después de un corto recorrido introductorio por los recovecos del bandidaje político hispanoamericano, Vargas Llosa llegó al plato de fondo, que trataba del liberalismo latinoamericano y sus problemas. Sin mayor dilación tomó el toro por las astas, a saber, la ascinación desmedida que muestran tantos liberales por la economía, lo que está en la base de ese «economicismo» del que nuestros críticos tan a menudo nos acusan. Esto lo relacionó Vargas Llosa con un fenómeno aún más peligroso: la tendencia a cerrar los ojos o simplemente legitimar métodos de gobierno autoritarios o corruptos siempre y cuando se aplicasen reformas y una política económica de corte «liberal».
Vargas Llosa condenó a todos aquellos «liberales» que en América Latina decían que lo que se necesitaba era un nuevo Pinochet. Frente a ello defendió un liberalismo integral, fiel a la libertad en todas sus facetas y no dispuesto a sacrificar unas libertades para obtener otras
El principal ejemplo de ello es el caso del Chile de Pinochet, en torno al cual Vargas Llosa se detuvo largamente, ya que se trata del país que, en cuanto se refiere a las reformas económicas de corte liberal y a sus niveles de crecimiento y reducción de la pobreza, era de lejos la estrella más brillante del firmamento latinoamericano y, justamente por ello, el ejemplo más connotado al que recurren muchos liberales latinoamericanos. Pero Chile no es el único caso. Existen otras ilustraciones, si bien mucho menos exitosas, de la tesis de Vargas Llosa acerca de la tentación liberticida del liberalismo latinoamericano. El gobierno de Menem en Argentina fue durante algunos años fervientemente admirado como una fuerza liberalizadora a pesar del régimen mafioso que impuso al más puro estilo peronista. La consecuencia de ello fue que el vergonzoso historial del menemismo y el colapso argentino de diciembre de 2001
quedaron firmemente endosados a la cuenta del liberalismo latinoamericano.
Otro ejemplo lamentable señalado por Vargas Llosa en su alocución provino de su propio país, el Perú. Se trata de la «dictadura liberal» de Alberto Fujimori, que mezcló una serie de reformas económicas «pseudoliberales» con una brutalidad política y una corrupción que parecían sacadas de una novela del propio Vargas Llosa. Pero no cabe duda de que el caso más difícil para el liberalismo latinoamericano era la «dictadura liberal» de Augusto Pinochet en Chile, bajo la cual se pusieron algunos de los cimientos de lo que, bajo la democracia, llegaría a ser el país más próspero de América Latina.
Sobre este, como sobre los demás casos, Vargas Llosa fue enfático. No existe ninguna reforma en este mundo, independientemente de cuan benéficos puedan ser sus efectos, que desde una perspectiva liberal pueda justificar el uso de métodos liberticidas, como los que lamentablemente se usaron profusamente en el caso de Chile. Ejecuciones sumarias, centros clandestinos de tortura, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y un prolongado uso autoritario del poder son atentados contra la esencia misma del liberalismo, que como tal no trata en primer lugar de la economía sino de la libertad y la integridad del ser humano y de la defensa sin claudicaciones de esa libertad y esa integridad. Por cierto, que se puede aceptar el uso de la fuerza en nombre del liberalismo, pero solo dentro del respeto a la legalidad y a fin de defender la libertad y la supervivencia de la sociedad abierta, nunca con otro objetivo. El uso de la violencia contra la Alemania nazi fue legítimo y necesario, tal como lo es en la lucha resuelta contra el terrorismo contemporáneo. Pero ni siquiera esto justifica la utilización de cualquier tipo de medios. Los liberales no pueden nunca decir, como otros lo hacen, que el fin justifica los medios.
En su intervención de 2005 ante el American Enterprise Institute, afirmó que «el liberalismo no es una ideología, una religión laica y dogmática, sino una doctrina abierta que evoluciona y se pliega a la realidad en vez de tratar de forzar la realidad a plegarse a ella»
Vargas Llosa condenó sin la menor duda a todos aquellos «liberales» que un poco por doquier en América Latina decían por entonces que lo que se necesitaba era un nuevo Pinochet. Frente a ello defendió un liberalismo integral, que quiere ser fiel a la libertad en todas sus facetas simultáneamente y que no está dispuesto a sacrificar unas libertades para poder obtener otras. Aquí no hay espacio para compromisos, aquí no vale ningún pero. Los liberales no practican la Realpolitik ni pueden avenirse con la raison d’État. En ello reside la gran fortaleza moral del liberalismo, pero también su vulnerabilidad política y con ello debemos aprender a vivir, ya que cualquier otra cosa equivaldría a venderle al diablo nuestra alma libertaria.
La cultura de la libertad
Después de su intervención contra los «liberales economicistas» en Casa de América, Vargas Llosa volvió en reiteradas ocasiones sobre el tema marcando siempre distancias contra la adopción parcial de las ideas de la libertad y postulando lo que él denominó «liberalismo integral», es decir, una actitud vital basada en una afirmación de la libertad en todas sus dimensiones.
Esta toma de posición contra un liberalismo mutilado llevó a Vargas Llosa a subrayar el significado de la cultura y a definir el liberalismo como «la cultura de la libertad». En una conferencia dictada en marzo de 2005 en el American Enterprise Institute, al recibir el Premio Irving Kristol, se expresó de esta manera acerca de esos «liberales economicistas» que él, graciosamente, llamó «verdaderos logaritmos vivientes»:
«Hay liberales, por ejemplo, que creen que la economía es el ámbito donde se resuelven todos los problemas y que el mercado libre es la panacea que soluciona desde la pobreza hasta el desempleo, la marginalidad y la exclusión social. Esos liberales, verdaderos logaritmos vivientes, han hecho a veces más daño a la causa de la libertad que los propios marxistas, los primeros propagadores de esa absurda tesis según la cual la economía es el motor de la historia de las naciones y el fundamento de la civilización. No es verdad. Lo que diferencia a la civilización de la barbarie son las ideas, la cultura, antes que la economía y ésta, por sí sola, sin el sustento de aquélla, puede producir sobre el papel óptimos resultados, pero no da sentido a la vida de las gentes, ni les ofrece razones para resistir la adversidad y sentirse solidarios y compasivos, ni las hace vivir en un entorno impregnado de humanidad. Es la cultura, un cuerpo de ideas, creencias y costumbres compartidas, entre las que, desde luego, puede incluirse la religión, la que da calor y vivifica la democracia y la que permite que la economía de mercado, con su carácter competitivo y su fría matemática de premios para el éxito y castigos para el fracaso, no degenere en una darwiniana batalla en la que, la frase es de Isaiah Berlin, los lobos se coman a todos los corderos» (Vargas Llosa, 2009: 329-30).
Esta voluntad de acentuar el carácter del liberalismo en cuanto cultura de la libertad llevó a Vargas Llosa, en una conferencia dictada algunos meses después de la recién citada, a reivindicar, para sorpresa de algunos, a José Ortega y Gasset como una de las figuras intelectuales de las cuales más tiene que aprender el liberalismo contemporáneo, a pesar de la escasa comprensión y aún menor simpatía mostrada por Ortega acerca de la economía de mercado. En esta ocasión Vargas Llosa definió el liberalismo como, sobre todo, «una actitud ante la vida y ante la sociedad»:
«El pensamiento liberal contemporáneo tiene mucho que aprovechar de las ideas de Ortega y Gasset. Ante todo, redescubrir que, contrariamente a lo que parecen suponer quienes se empeñan en reducir el liberalismo a una receta económica de mercados libres, reglas de juego equitativas, aranceles bajos, gastos públicos controlados y privatización de las empresas, aquél es, primero que nada, una actitud ante la vida y ante la sociedad, fundada en la tolerancia y el respeto, en el amor por la cultura, en una voluntad de coexistencia con el otro, con los otros, y en una defensa firme de la libertad como un valor supremo que es, al mismo tiempo, motor del progreso material, de la ciencia, las artes y las letras, y de esa civilización que ha hecho posible al individuo soberano, con su independencia, sus derechos y sus deberes en permanente equilibrio con los de los demás, defendidos por un sistema legal que garantiza la convivencia en la diversidad. La libertad económica es una pieza maestra, pero de ningún modo la única, de la doctrina liberal. Debemos lamentar, desde luego, que muchos liberales de la generación de Ortega lo ignoraran. Pero no es menos grave reducir el liberalismo a una política económica de funcionamiento del mercado con una mínima intervención estatal» (Vargas Llosa, 2006).
Volvemos así, de cierta manera, a los orígenes mismos del término liberal, ya que, según lo observase Octavio Paz en 1982 al recibir el Premio Cervantes: «La palabra liberal aparece temprano en nuestra literatura. No como una idea o una filosofía sino como un temple y una disposición de ánimo; más que una ideología, era una virtud».
¿Ideología o doctrina?
Para Vargas Llosa la defensa del individuo frente a los abusos del poder, que es el alfa y el omega del liberalismo, era válida para todos los poderes, también en el caso de que propugnasen reformas liberales
Durante el otoño de 2009 se desarrolló en la Sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid un coloquio entre Mario Vargas Llosa, Irene Lozano, Fernando Savater y José Varela bajo la moderación de Fernando Maura para conversar sobre «el pensamiento liberal en la actualidad». Durante el trascurso de la conversación Vargas Llosa volvió a plantear sus ideas acerca de la cultura de la libertad y los peligros de un liberalismo economicista, pero hizo también la siguiente precisión:
«los liberales son un espectro muy amplio, de matices muy diversos y a veces distanciados y contrapuestos. Algo que es perfectamente lógico si se piensa que el liberalismo no es una ideología. No tiene ese carácter cerrado de religión, dogmático, que tienen las ideologías. Es un cuerpo de ideas, una doctrina en la que se parte de ciertas convicciones básicas que tienen que ver fundamentalmente con la libertad, la idea de que la libertad es el valor más preciado desde el punto de vista individual y social» (Vargas Llosa, 2010).

Esta misma distinción entre un sistema cerrado (ideología) y un conjunto de principios que orientan el pensamiento y la acción (doctrina) se encuentra en diversos escritos de Vargas Llosa. Así, por ejemplo, en su intervención de 2005 ante el American Enterprise Institute había dicho que «el liberalismo no es una ideología, es decir, una religión laica y dogmática, sino una doctrina abierta que evoluciona y se pliega a la realidad en vez de tratar de forzar la realidad a plegarse a ella» (2009: 329).
Estas palabras no son en absoluto un mero detalle, tal como no lo es la distinción entre ideología y doctrina. Algunas corrientes liberales tienden, de hecho, a crear un verdadero sistema ideológico, con sus propios dogmas y utopías a los cuales se trata de amoldar la realidad, es decir, los hombres de carne y hueso. Esto es lo que las «dictaduras liberales» latinoamericanas, con sus elites de tecnócratas iluminados y creyentes en la panacea del mercado, trataron de hacer al precio de desacreditar completamente al pensamiento liberal. Para Vargas Llosa la defensa del individuo frente a los abusos del poder, que es el alfa y el omega del liberalismo, era válida para todos los poderes, también en el caso de que propugnasen reformas liberales.
Lo que Vargas Llosa llama «doctrina liberal» es un conjunto de principios que orientan ese proceso de «ensayo y error» que, por su propia naturaleza, exige una gran receptividad hacia lo que la realidad va mostrando como resultado de las medidas adoptadas
La posición de Vargas Llosa a este respecto se basa plenamente en lo que sus maestros liberales siempre dijeron sobre los peligros de lo que Karl Popper llamó la «ingeniería utópica», que parte de la convicción de poseer la verdad definitiva sobre la conformación de la sociedad ideal y cómo se puede llegar a la misma. De ello surge el derecho de «la vanguardia» (para usar la fórmula ritual leninista) a hacer avanzar a la gente común y corriente, aunque sea a latigazos, hacia su propio bien (que por cierto no comprende). En el capítulo noveno –Esteticismo, perfeccionismo, utopismo– de La sociedad abierta y sus enemigos, Popper nos habla de una categoría de político extremadamente peligrosa: el «político artista», aquel que quiere plasmar su gran obra, para lo cual tiene que «limpiar el lienzo», es decir, empezar de cero, con tela limpia y hombre nuevo, para que su obra sublime no lleve consigo ni una gota de la impureza del hombre tal como hasta ahora ha sido.
La siguiente es la respuesta que uno de los grandes enemigos de la sociedad abierta, Platón (haciéndose eso sí pasar por Sócrates), da en La República cuando se le pregunta cómo los filósofos, que gozan «de la comunión de lo divino», harán para poder crear su obra magistral: «Mirarán el Estado y el alma de cada ciudadano como un lienzo que es preciso ante todo limpiar, lo cual no es fácil; porque los filósofos, a diferencia de los legisladores ordinarios, no querrán ocuparse de dictar leyes a un Estado o a un individuo si no los han recibido puros y limpios, o si los mismos filósofos no los han hecho tales» (Popper, 1981: 165; cito directamente de Platón, 1872: 32-33).
Así, el intento radical esteticista, basado en la idea de que la sociedad futura «debe ser hermosa como una obra de arte, lleva con demasiada facilidad a adoptar medidas violentas (…). He aquí la forma en que debe proceder el político artista y lo que significa la limpieza del lienzo. Deben borrarse las instituciones y tradiciones existentes. Se debe purificar, purgar, expulsar, deportar, matar» (Popper, ibid.). Frente a este método de ingeniería social utópica, Popper contrapone lo que él llama la ingeniería social fragmentaria y gradual («piecemeal engineering»), aquella de los «legisladores ordinarios» a los que Platón opone los filósofos, basada en un método de «ensayo y error» («trial and error»), que parte de la conciencia de que, como Vargas Llosa lo expresó comentando la obra de Isaiah Berlin, «no existe una solución para nuestros problemas, sino muchas y todas ellas precarias» (Vargas , 1983: 413). Nuevas preguntas surgirán necesariamente de nuestras respuestas y nuevos problemas de nuestras soluciones. Además, como bien lo ha subrayado Isaiah Berlin, no todo lo bueno y deseable se puede alcanzar de manera simultánea, surgiendo irresolubles conflictos de valores que hacen que la misma idea de la sociedad perfecta, «en la que todos los enigmas se resuelven y todas las contradicciones se reconcilian», no sea sino una «quimera metafísica» (Berlin, 2008: 108-109).
El liberalismo es una doctrina difícil y exigente: no nos ofrece una piedra filosofal para comprenderlo todo, ni el consuelo de creer que una fuerza superior dirige nuestros destinos hacia un final feliz, ni siquiera nos invita a hacernos ilusiones acerca de la naturaleza humana
Lo que Vargas Llosa llama «doctrina liberal» es un conjunto de principios que orientan ese proceso de «ensayo y error» que, por su propia naturaleza, exige una gran receptividad hacia lo que la realidad va mostrando como resultado de las medidas adoptadas. En un contexto científico para el que Popper originalmente desarrolló su propuesta metodológica, existen formas certeras y objetivas para distinguir lo falso de lo (provisoriamente) verdadero. Es lo que Popper en La lógica del descubrimiento científico llamó «falsifiability»: la posibilidad empírica de que una teoría o un postulado determinado sea «falseado» por la experimentación, es decir, «refutado por la experiencia» (Popper, 1987: 41). En un contexto político no disponemos ni debemos aspirar a disponer de un criterio semejante, a excepción de que estuviésemos proponiendo una especie de utopía tecnocrática (y por ello antidemocrática), como aquella que Marx y Engels tomaron de Saint-Simon rebautizándola de comunismo, en la que la política se hacía innecesaria y desaparecía quedando en pie solo la simple «administración de las cosas».
Si bien la historia, como proceso único y coherente, con su principio y su gran final, no existe como hecho objetivo, ha existido y existe como artefacto mental y coartada de aquellos que quieren imponer su dominio sobre el presente alegando poder predecir el futuro
El único mecanismo de «falsabilidad» política aceptable para un liberal no es otro que la democracia, con todos sus defectos, pero con sus virtudes insustituibles que motivaron aquella famosa sentencia de Churchill: «La democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las demás que hasta ahora han sido probadas». Con su juicio libre y soberano los electores falsan las opciones que se les plantean y las declaran (provisoriamente) válidas o las descartan. Sobre ello Vargas Llosa fue categórico una infinidad de veces. No existe ninguna razón ni ningún pretexto para preferir el autoritarismo o la dictadura en vez de la democracia: «es muy importante recordar que la peor democracia es infinitamente preferible a la mejor dictadura, a todas las dictaduras sin excepción» (Vargas Llosa, 2010).
El optimismo es un deber
El liberalismo es una doctrina difícil y exigente: no nos ofrece una piedra filosofal para comprenderlo todo, ni el consuelo de creer que una fuerza superior dirige nuestros destinos hacia un final feliz, ni siquiera nos invita a hacernos ilusiones acerca de la naturaleza humana y, aún menos, sobre la posibilidad de recrearla para convertirnos en seres angelicales. No puede ni quiere despertar ese tipo de fe porque sabe que la libertad sería, y ha sido, la primera sacrificada en su altar. El marxismo ha sido, en todo esto, su opuesto absoluto y nos ha mostrado, con creces, qué pasa con la libertad cuando sus creyentes se han hecho con el poder. Pero el marxismo y su visión de la historia no son sino una manifestación de una forma mucho más amplia de pensar el devenir humano a la cual Karl Popper le ha dedicado gran atención por su devastadora influencia: el historicismo.
Así nos presenta Vargas Llosa el historicismo en su gran ensayo sobre la obra de Popper:
«Si usted cree que la historia de los hombres está ‘escrita’ antes de hacerse, que ella es la representación de un libreto preexistente, elaborado por Dios, por la naturaleza, por el desarrollo de la razón o por la lucha de clases y las relaciones de producción; si usted cree que la vida es una fuerza o mecanismo social y económico al que los individuos particulares tienen escaso o nulo poder de alterar; si usted cree que este encaminamiento de la humanidad en el tiempo es racional, coherente y por tanto predecible; si usted, en fin, cree que la historia tiene un sentido secreto que, a pesar de su infinita diversidad episódica, da a toda ella coordinación lógica y la ordena como un rompecabezas a medida que todas las piezas van calzando en su lugar, usted es –según Popper– un ‘historicista’. Sea usted platónico, hegeliano, comtiano, marxista –o seguidor de Maquiavelo, Vico, Spengler o Toynbee–, usted es un idólatra de la historia y, consciente o inconscientemente, un temeroso de la libertad, un hombre recónditamente asustado de asumir esa responsabilidad que significa concebir la vida como permanente creación, como una arcilla dócil a la que cada sociedad, cultura, generación, pueden dar las formas que quieran, asumiendo por eso la autoría, el crédito total, de lo que, en cada caso, los hombres logran o pierden» (Vargas Llosa, 1992: 26-27).
Pero no solo eso. Las doctrinas que postulan la existencia de ese «libreto preexistente» que rige la historia afirman, además, que ese libreto no es comprensible por todos de buenas a primeras; para entenderlo se requiere de una sabiduría especial o un don que solo algunos poseerían. Se abre así el espacio fatídico de los iluminados, las vanguardias, los tocados por la gracia, aquellos que en razón de ese saber esotérico –ya sean los filósofos de Platón, los santones milenaristas medievales, los jacobinos franceses, los marxistas-leninistas del siglo XX o los islamistas de todos los tiempos– se ponen por sobre el vulgo que no ve, que no sabe, que no entiende, y al que hay que encausar, aunque sea a palos, en el sentido de la historia. Esta es la esencia antiplebeya y antidemocrática del historicismo y su conexión con el autoritarismo.
Al utopismo y al «finalismo revolucionario», al sueño de la sociedad perfecta, el pensamiento liberal no opone el conformismo sino la búsqueda de mejorar el mundo pero sin pretender reinventarlo, sin querer limpiar el lienzo ni crear al hombre nuevo
Esta conexión explica la importancia capital que el pensamiento liberal le ha asignado a la lucha contra esta verdadera metafísica del autoritarismo. Es por ello que La sociedad abierta y sus enemigos de Popper, que no es otra cosa que un devastador ataque científico, político y moral contra el historicismo, fue escrita en aquellos años aciagos para la libertad que van desde la entrada de Hitler en Viena en 1938 hasta 1943. Si no se entiende esta conexión entre visión historicista y autoritarismo totalitario resulta inexplicable que justo en ese momento alguien le dedicase tales esfuerzos a su crítica.
El monumental estudio de Popper lleva a dos conclusiones centrales para el tipo de pensamiento liberal que Vagas Llosa propugnaba. La primera puede, en palabras de Popper, ser resumida así: «la historia no tiene significado» y, más aún, «la historia de la humanidad no existe; solo existe un número indefinido de historias de toda suerte de aspectos de la vida humana» (Popper, 1981: 431; cursivas en el original). Pero esta conclusión no implica resignación o nihilismo frente a esta falta intrínseca de sentido de la historia: «Si bien la historia carece de fines, podemos imponérselos, y si bien la historia no tiene significado, nosotros podemos dárselo» (ibid.: 438; cursivas en el original). Este es el corolario ético de la obra de Popper, su mensaje de fondo que implica un llamado urgente e imperioso a la responsabilidad, a la acción, a no dejarse vencer por la historia, sino a vencerla.
Sin embargo, si bien la historia, como proceso único y coherente, con su principio y su gran final, no existe como un hecho objetivo, sí ha existido y existe como un artefacto mental de enorme poder y como coartada infaltable de aquellos que quieren imponer su dominio sobre el presente alegando una capacidad de poder predecir el futuro, ya que conocen «el libreto» oculto de la historia.
La lucha de Popper por desarmar ese artefacto mental, la Historia en singular y con mayúscula, es una lucha por liberar al hombre de una servidumbre que ha demostrado su enorme peligrosidad, tal como la han demostrado las demás servidumbres a todas esas otras abstracciones en las que se quiere diluir (y someter) la individualidad, esos «entes» colectivos, la raza, la clase, la nación, la sociedad, la cultura, la etnia, a los cuales se les atribuyen identidad y voluntad propias, no solo como si fuesen personas sino, además, los verdaderos protagonistas de la historia. Así termina el simple y mortal individuo, con sus insignificantes penas y alegrías, con su infinita diversidad y contradictoriedad, reducido a ser mera comparsa o, peor aún, objeto de sus propios productos mentales y viviendo, con las palabras de Albert Camus, «en el mundo de la abstracción, aquel de los verdugos y de las máquinas, de las ideas absolutas y del mesianismo sin matices» (Camus, 1951: 119).
La posibilidad de «apoderarse de la historia», de darle fines y sentido, como decía Popper, esta convicción de que o somos nosotros los que la hacemos o dejamos que otros la hagan por nosotros, es lo que hace que, para un liberal, el optimismo sea un deber
Estas reflexiones son la base del liberalismo de Vargas Llosa. Su piedra de toque es el individuo, irreductible e insustituible, con su naturaleza limitada e imperfecta de la que nos hablaba Kant, cuyo reconocimiento no implica el pesimismo, ni la resignación o negar la posibilidad y factibilidad del progreso. Al utopismo y al «finalismo revolucionario», al sueño de la sociedad perfecta, el pensamiento liberal no opone el conformismo sino la búsqueda de mejorar el mundo pero sin pretender reinventarlo, sin querer limpiar el lienzo ni crear al hombre nuevo. A la gran utopía opone sus «pequeñas utopías», provisorias, parciales y alcanzables, hechas a la medida de lo humano y no de lo divino, y partiendo siempre de que, volviendo a usar a Camus, «para ser hombre» hay que «rehusar ser Dios» (Camus, 2008: 355).
En este contexto puede ser pertinente citar las conclusiones que Vargas Llosa saca de su lectura de esa pequeña pero genial obra de George Orwell que es Animal Farm (Rebelión en la Granja), en la cual se relata la transformación de la Revolución rusa en un régimen totalitario mediante la parábola de una rebelión de los animales de una granja contra su amo que termina imponiéndoles, a manos de sus propios líderes, un yugo más pesado del que soportaban antes:
«La parábola de Orwell no muestra, a mi juicio, que no haya soluciones. Más bien, que no hay soluciones definitivas, sino provisionales y precarias, que, por lo mismo, deben ser defendidas, revisadas y renovadas incesantemente. No es la idea de progreso lo cuestionado […]. Lo que es sometido a revisión es la idea de que la única forma de progreso real es el finalismo revolucionario, la solución violenta, radical y única. Si hay un mensaje persuasivo en Animal Farm no es a favor de la pasividad y el escepticismo, sino más bien en contra de las soluciones utópicas irreales y a favor de las viables, concretas y pragmáticas» (Vargas Llosa, 2007: 239).
La posibilidad de «apoderarse de la historia», de darle fines y sentido, como decía Popper, esta convicción de que o somos nosotros los que la hacemos o dejamos que otros la hagan por nosotros, es lo que hace que, para un liberal, el optimismo sea un deber. Como lo señaló Vargas Llosa en una conferencia pronunciada en Berlín en 1998:
«Nada de esto es fácil ni será logrado en poco tiempo. Pero, para los liberales, es un gran aliciente saber que se trata de una meta posible y que la idea de un mundo unido en torno a la cultura de la libertad no es una utopía, sino una hermosa realidad alcanzable que justifica nuestro empeño. Lo dijo Karl Popper, uno de nuestros mejores maestros: ‘El optimismo es un deber. El futuro está abierto. No está predeterminado. Nadie puede predecirlo, salvo por casualidad. Todos nosotros contribuimos a determinarlo por medio de lo que hacemos. Todos somos igualmente responsables de aquello que sucederá’» (Vargas Llosa, 2009: 325).
Me rebelo, luego existimos
En el París en que Mario Vargas Llosa residió desde 1960 hasta mudarse a Londres en 1966 resonaban todavía los ecos del gran debate que había estallado en el verano de 1952 entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus, «las dos figuras más influyentes del momento en la Europa que se levantaba de la ruinas de la guerra», en lo que según Vargas Llosa «fue un hermoso espectáculo, en la mejor tradición de esos fuegos de artificio dialéctico en los que ningún pueblo ha superado a los franceses, con un formidable despliegue, por ambas partes, de buena retórica, desplantes teatrales, golpes bajos, fintas y zarpazos, y una abundancia de ideas que producía vértigo» (Vargas Llosa, 1983: 11). De esta célebre polémica nuestro autor se había enterado a los meses de haberse iniciado, pero solo pudo compenetrarse con la misma, como él mismo relata, «uno o dos años después, ayudado por diccionarios y por la paciencia de Madame del Solar, mi profesora de la Alianza Francesa» (ibid.: 12).
Su mismo desarrollo intelectual estuvo por largo tiempo marcado por esas tomas de posición que condujeron al distanciamiento irremediable entre Sartre y Camus. Al publicar en 1981 en forma de libro, Entre Sartre y Camus, los textos que desde los años 60 había ido escribiendo al respecto, nos dice que, tal vez, la única justificación de su publicación sea «mostrar el itinerario de un latinoamericano que hizo su aprendizaje intelectual deslumbrado por la inteligencia y los vaivenes dialécticos de Sartre y terminó abrazando el reformismo libertario de Camus» (ibid.: 11).
La lucha por la libertad y la justicia es como el trabajo eterno de Sísifo,absolutamente imprescindible pero que nunca puede llegar a su fin: «Porque, curiosamente, esta guerra que no se puede ganar, se puede en cambio, perder»
Albert Camus es un autor que habitualmente es asociado con el pesimismo y lo absurdo, con el sinsentido de la vida. Ésta es la impresión que evidentemente queda después de una primera lectura de obras como El extranjero o El mito de Sísifo. Sin embargo, ésta es una lectura que deja de lado el mensaje esencial de la obra de Camus, que es semejante al que Popper resumía al afirmar que si bien la historia por sí misma no tiene significado podemos dárselo. Según Camus, podemos romper el sinsentido de la vida y transformar el absurdo en plenitud de significado a través de la rebeldía, de la oposición a lo que nos quita la libertad y, con ella, la dignidad de nuestra condición humana. Por ello es que el acto fundacional de una vida con sentido se resume en esa frase de L’Homme révolté (El hombre rebelde) que reinterpreta el famoso cogito ergo sum cartesiano en clave existencialista: «Je me révolte, donc nous sommes» (Camus, 1951: 36).
Incluso Monsieur Meursault, ese antihéroe que es el personaje central de El extranjero y por el cual es tan difícil sentir la más mínima simpatía, no acepta la vida como es o, mejor dicho, como quieren imponérsela. Su absoluta indiferencia y su incapacidad de fingir, es decir, de doblegarse, es su resistencia, su rebeldía. Así escribe Vargas Llosa sobre la obra más famosa de Camus:
«Dentro del pesimismo existencial de El extranjero arde, sin embargo, débilmente, una llama de esperanza: no significa resignación sino lucidez […] El pesimismo de Camus no es derrotista; por el contrario, entraña un llamado a la acción, o, más precisamente, a la rebeldía. El lector sale de las páginas de la novela con probables sentimientos encontrados respecto a Meursault. Pero, eso sí, convencido de que el mundo está mal hecho y de que debería cambiar. La novela no concluye, ni explícita ni implícitamente, que, como las cosas son así, haya que resignarse» (Vargas Llosa, 2007: 221).
En su desarrollo intelectual y político, Vargas Llosa pasó de momentos de mayor «lucidez pesimista» a momentos de mayor optimismo. Su conmovedor discurso de octubre de 1978, pronunciado en la Gran Sinagoga de Lima con ocasión de la recepción del Premio de Derechos Humanos otorgado por el Congreso Judío Latinoamericano, es un ejemplo de su lúcido pesimismo y no es de extrañar que en él se haga una referencia explícita a Camus y a su «moral de los límites». La rebeldía contra la injusticia, «la dictadura, el hambre, la ignorancia, la discriminación», que propugna en su alocución es una lucha que «no se entabla para ganar una guerra, sino únicamente batallas» (Vargas Llosa, 2009: 267).
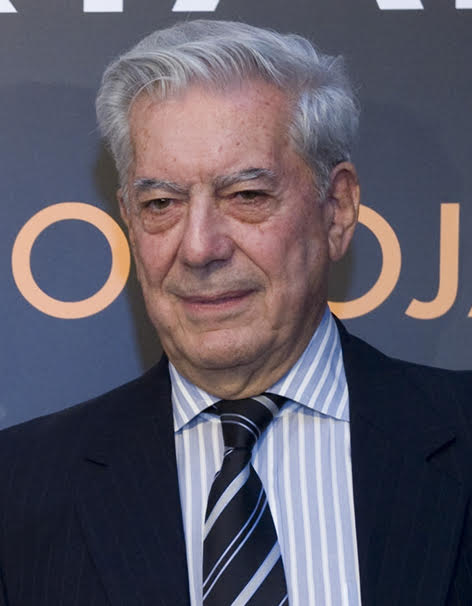
Para Camus «no hay terror de signo positivo y de signo negativo». Para Sartre, al contrario, poner en el mismo plano a los totalitarismos de izquierda y de derecha era algo inaceptable, puro moralismo ahistórico que huye de las grandes disyuntivas ante las que hay que tomar posición
La lucha por la libertad y la justicia es como el trabajo eterno de Sísifo, absolutamente imprescindible pero que nunca puede llegar a su fin: «Porque, curiosamente, esta guerra que no se puede ganar, se puede en cambio, perder». (ibid.: 268) El optimismo, por su parte, si bien prudente y moderado, fue impregnando los últimos decenios de su vida. Es por ello que, veinte años después de su alocución en la Gran Sinagoga de Lima, llegó a decir, como ya citamos, «que la idea de un mundo unido en torno a la cultura de la libertad no es una utopía, sino una hermosa realidad alcanzable que justifica nuestro empeño» (ibid.: 325).
El hombre rebelde jugó un papel central en el desarrollo de aquel Vargas Llosa que venía de romper con toda ilusión revolucionaria y buscaba comprender la ligazón fatídica que existe entre el mesianismo utópico y la orgía de sangre del siglo XX en pos del paraíso terrenal
Sin embargo, ya sea en un estado de ánimo u otro, Vargas Llosa nunca dejó de serle fiel a Albert Camus, nunca dejó de ser un rebelde, aquel que vive en una «insurrección permanente». Ni siquiera en sus años de entusiasmo revolucionario dejó de serlo, por más contradictorios que sean el predicamento del rebelde y el del revolucionario. En un texto brillante y apasionado de protesta contra las persecuciones a los escritores Andréi Siniavski y Yuli Daniel en la Unión Soviética, quien por entonces (1965) se declaraba «amigo de la URSS» escribe:
«Las cosas son así y no hay escapatoria: no hay creación artística sin inconformismo y rebelión. La razón de ser de la literatura es la protesta, la contradicción y la crítica. El escritor ha sido, es y seguirá siendo un descontento. Nadie que esté satisfecho es capaz de escribir dramas, cuentos o novelas que merezcan ese nombre, nadie que esté de acuerdo con la realidad en la que vive acometería esa empresa tan desatinada y ambiciosa: la invención de realidades verbales. La vocación literaria nace del desacuerdo del hombre con el mundo, de la intuición de deficiencias, blancos, vicios, equívocos o prejuicios a su alrededor. Entiéndanlo de una vez, políticos, jueces, fiscales y censores: la literatura es una forma de insurrección permanente y ella no admite camisas de fuerza» (Vargas Llosa, 1983: 86).
La moral de los límites
La influencia de Camus se manifiesta también en otro plano absolutamente decisivo: el de los límites morales del accionar político. Y este es nada menos que el punto central de la polémica y la ruptura entre Camus y Sartre que, por ello, cabe recordar nuevamente. Sartre y muchos comunistas y filocomunistas con él reaccionaron agriamente contra las ideas de Camus en El hombre rebelde, especialmente su condena de todos los totalitarismos (incluido el marxista soviético) y del uso del terror y el crimen como medio para imponer las ideas (incluidas las revolucionarias).
Como dice Vargas Llosa, para Camus «no hay terror de signo positivo y de signo negativo» (Vargas Llosa, 1983: 13). Para Sartre, al contrario, poner en el mismo plano a los totalitarismos de izquierda y de derecha era algo inaceptable, puro moralismo ahistórico que huye de las grandes disyuntivas ante las que, necesariamente, hay que tomar posición. Sartre apela a una moral superior, la de la historia y la situación, su tema favorito, en la que nos ha tocado vivir: «para Sartre no había manera de escapar a la historia, esa Mesalina del siglo XX. Su metáfora de la pileta es inequívoca. Es posible que las aguas estén llenas de barro y de sangre, pero, qué remedio, estamos zambullidos en ellas y hay que aceptar la realidad, la única con la que contamos» (ibid.: 12).
El liberalismo es, en esencia, una doctrina de los medios, que rechaza la idea de un fin transcendente y no puede escudarse detrás de esa especie de «futurismo moral» propia de las ideologías ni de una moral utilitarista, que no es más que la teorización de la famosa máxima «el fin justifica los medios»
Sartre no es, sin embargo, uno de esos simples corifeos comunistas o esos «compañeros de viaje» que aun sabiendo lo que estaba pasando cerraban los ojos: «A diferencia de los comunistas ortodoxos, que se niegan a ver los crímenes que se cometen en su propio campo, Sartre los reconoce y los condena» (ibid.: 13), Pero Sartre exige, de todas maneras, solidaridad con quienes, a pesar de sus atrocidades, van supuestamente en la dirección de la historia: «para él, la única manera legítima de criticar los ‘errores’ del socialismo, las ‘deficiencias’ del marxismo, el ‘dogmatismo’ del partido comunista es a partir de una solidaridad previa y total con quienes, la URSS, la filosofía marxista, los partidos pro-soviéticos, encarnan la causa del progreso, a pesar de todo» (ibid.).
Sartre da así un salto mortal para encuadrar (mejor dicho falsificar) las ideas básicas del existencialismo (donde la existencia hace a la esencia) en el marco de la visión marxista de la historia (donde la esencia, la supuesta objetividad de las clases sociales, hace a la existencia). Con ello adopta además, y aquí está la consecuencia clave de todo historicismo, la moral marxista, donde el fin (la deslumbrante sociedad comunista) justifica los medios (el sacrificio en masa del hombre de carne y hueso en aras del «hombre nuevo» del futuro).

Para Camus, la voltereta dialéctica de Sartre no hace sino abrirle las puertas a la «barbarie de la razón», fuente de la gran tragedia del siglo XX y aquello que explica el surgimiento de los criminales más peligrosos de la historia, aquellos que matan con la conciencia tranquila ya que a su juicio lo hacen en nombre de la historia y la filosofía. Así lo dice Camus en la primera página de El hombre rebelde: «Vivimos en la época de la premeditación y el crimen perfecto. Nuestros criminales ya no son aquellos jovenzuelos desarmados que invocaban la excusa del amor. Por el contrario, son adultos, y su coartada es irrefutable: es la filosofía, que puede servir para todo, hasta para transformar a los criminales en jueces» (Camus, 2008: 9).
El hombre rebelde jugó un papel central en el desarrollo de aquel Vargas Llosa que venía de romper con toda ilusión revolucionaria y buscaba comprender la ligazón fatídica que existe entre el mesianismo utópico y la orgía de sangre del siglo XX en pos de la realización del paraíso terrenal. En un notable ensayo de 1975, Albert Camus y la moral de los límites, nos dice lo siguiente:
«No volví a leer a Camus hasta hace algunos meses, cuando, de manera casi casual, con motivo de un atentado terrorista que hubo en Lima, abrí de nuevo L’Homme révolté, su ensayo sobre la violencia en la historia, que había olvidado por completo (o que nunca entendí). Fue una revelación. Ese análisis de las fuentes filosóficas del terror que caracteriza a la historia contemporánea me deslumbró por su lucidez y actualidad, por las respuestas que sus páginas dieron a muchas dudas y temores que la realidad de mi país provocaba en mí y por el aliento que fue descubrir que, en varias opciones difíciles de política, de historia y de cultura, había llegado por mi cuenta, después de algunos tropezones, a coincidir enteramente con Camus. En todos estos meses he seguido leyéndolo y esa relectura, pese a inevitables discrepancias, ha trocado lo que fue reticencia en aprecio, el desaire de antaño en gratitud» (Vargas Llosa, 1983: 231).
El legado de Mario Vargas Llosa como pensador liberal tiene hoy una notable actualidad. La cultura liberal, esa forma de civilización humanista, tolerante y profundamente opuesta a todo autoritarismo que él representaba tan cabalmente, se encuentra hoy amenazada
De lo mucho que se puede aprender de Camus, Vargas Llosa destaca «la moral de los límites» como, «sin duda, la más fértil y valiosa de sus enseñanzas» (ibid.: 242). Su base es «un rechazo frontal del totalitarismo, definido éste como un sistema social en el que el ser humano viviente deja de ser fin y se convierte en instrumento. La moral de los límites es aquella en la que desaparece todo antagonismo entre medios y fines, en la que son aquéllos los que justifican a éstos y no al revés» (ibid.: 242-243). Como dijo Camus a sus compañeros de la resistencia en un editorial de Combat citado por Vargas Llosa: «Se trata de servir la dignidad del hombre a través de medios que sean dignos dentro de una historia que no lo es» (ibid.: 243). La tesis central de Camus en El hombre rebelde puede ser resumida con ayuda de estas palabras de Vargas Llosa:
«La tesis de Camus es muy simple: toda la tragedia política de la humanidad comenzó el día en que se admitió que era lícito matar en nombre de una idea, es decir, el día en que se consintió en aceptar esa monstruosidad: que ciertos conceptos abstractos podían tener más valor e importancia que los seres concretos de carne y hueso» (ibid.: 244).
El liberalismo es, en su esencia, una doctrina de los medios, ya que rechaza la idea de un fin transcendente y por ello no puede escudarse detrás de esa especie de «futurismo moral» (la expresión es de Popper) propia de las ideologías ni de una moral utilitarista, que en el fondo no es más que la teorización de la famosa máxima «el fin justifica los medios». Tal vez no sea coincidencia que el primer escrito de Isaiah Berlin (2008: 115-121), que por entonces apenas tenía doce años de edad, fuese sobre un hombre, Moise Solomonovich Uritsky, bolchevique y jefe de la Cheká (la policía política soviética) de San Petersburgo, cuyo lema era, resumiendo la esencia de su ideología: «el fin justifica los medios».
En su alocución ya citada en la Gran Sinagoga de Lima, Vargas Llosa, ante la brutalidad de esa historia que recordó aludiendo al sobrecogedor Yad Vashem, el memorial consagrado al Holocausto que se ubica en una de las colinas que rodean Jerusalén, no pudo dejar de referirse a los peligros de las ideologías ni tampoco a Albert Camus y a esa moral de los límites que es la única capaz de protegernos de los desvaríos ideológicos:
«Buena parte de la culpa la tienen esas formulaciones abstractas llamadas ideologías, esquemas a los cuales los ideólogos se empeñan en reducir la sociedad, aunque, para que quepa en ellos, sea preciso triturarla. Ya lo dijo Camus: la única moral capaz de hacer el mundo vivible es aquella que esté dispuesta a sacrificar las ideas todas las veces que ellas entren en colisión con la vida, aunque sea la de una sola persona humana, porque ésta será siempre infinitamente más valiosa que las ideas, en cuyo nombre, ya lo sabemos, se pueden justificar siempre los crímenes, lo hizo el marqués de Sade, en impecables teorías, como crímenes de amor» (Vargas Llosa, 2009: 259).
Actualidad del legado de Mario Vargas LLosa
El legado de Mario Vargas Llosa como pensador liberal tiene hoy una notable actualidad. La cultura liberal, esa forma de civilización humanista, tolerante y profundamente opuesta a todo autoritarismo que él representaba tan cabalmente, se encuentra hoy amenazada incluso en aquellos países que históricamente han sido su cuna y su valuarte. La polarización y el brutalismo político tienden hoy, lamentablemente, a imperar, mientras el insulto del adversario y la denostación mutua reemplazan al diálogo y al respeto cívico.
En el fondo, se trata de una concepción de la política como guerra: un conflicto irreconciliable entre enemigos que buscan aniquilarse mutuamente y donde el fin justifica prácticamente cualquier medio. Esta forma de concebir y vivir la política es difícilmente compatible con la democracia o el liberalismo. La democracia y el espíritu liberal requieren respeto por el oponente, aceptación de las diferencias de opinión y una voluntad de escuchar, dialogar y llegar a acuerdos. Es una actitud completamente ajena al espíritu de los modernos «guerreros culturales», que parecen no querer otra cosa que aniquilar al enemigo detestado, cueste lo que cueste.
Cuando ganan los brutos, ya sean estos de izquierda o de derecha, perdemos todos los que amamos la cultura de la libertad, todos aquellos que bebimos ávidamente de ese generoso manantial de ideas y actuaciones liberales que fue nuestro querido Mario Vargas Llosa
Al respecto, no es baladí recordar que la democracia suele morir lentamente. Aun cuando su final sea abrupto, casi siempre lo precede un largo proceso de deterioro de la amistad cívica y del sentido de comunidad. La muerte de la democracia acostumbra a empezar de una manera subrepticia, con hechos y, no menos, con actitudes que a primera vista pueden parecer una nimiedad, pero que al tolerarse o incluso aplaudirse terminan por desencadenar una espiral de transgresiones al respeto cívico que normaliza el uso de la violencia, primero verbal y luego física, y conduce a la pérdida de todo sentimiento de comunidad, convirtiendo al país en cuestión en un campo de batalla donde el deceso final del orden liberal y de la democracia solo es una cuestión de tiempo.
Este es el gran desafío liberal de nuestros tiempos, porque cuando ganan los brutos, ya sean estos de izquierda o de derecha, perdemos todos los que amamos la cultura de la libertad, todos aquellos que bebimos ávidamente de ese generoso manantial de ideas y actuaciones liberales que fue nuestro querido Mario Vargas Llosa.
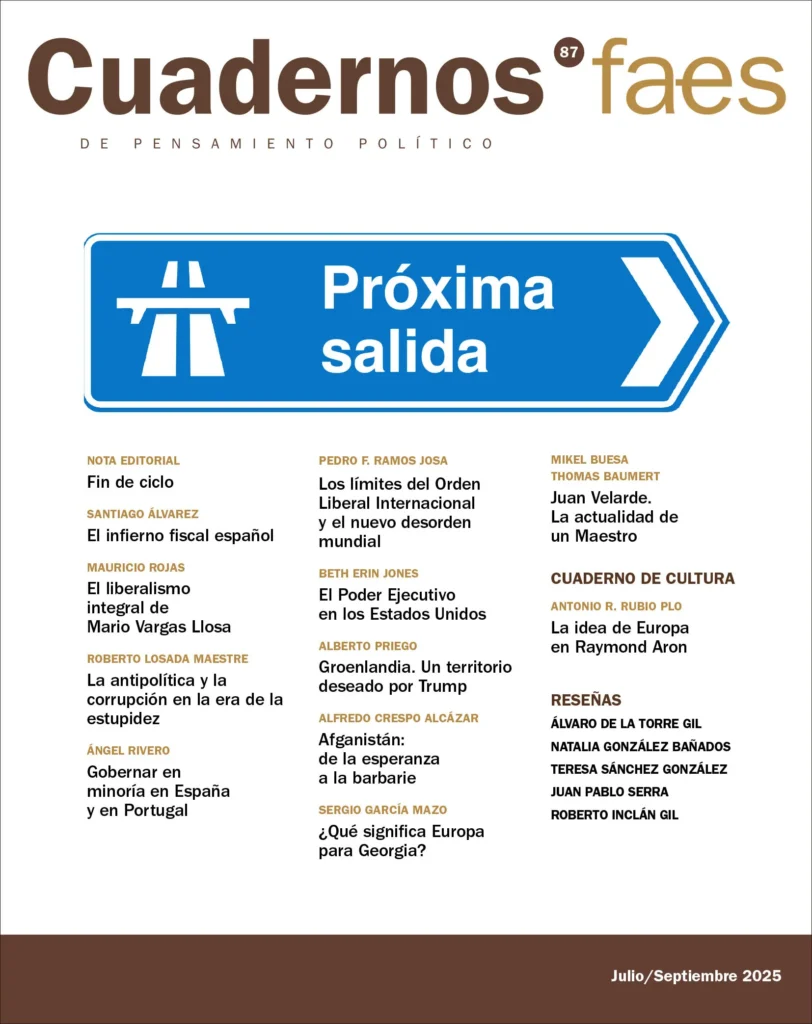
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista Cuadernos FAES de pensamiento político. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.

