Eduardo Sacheri: «La patria son esos cuatro amigos con los que entras en combate»
El escritor argentino publica ‘Qué quedará de nosotros’, la novela que hacía falta sobre la guerra de las Malvinas
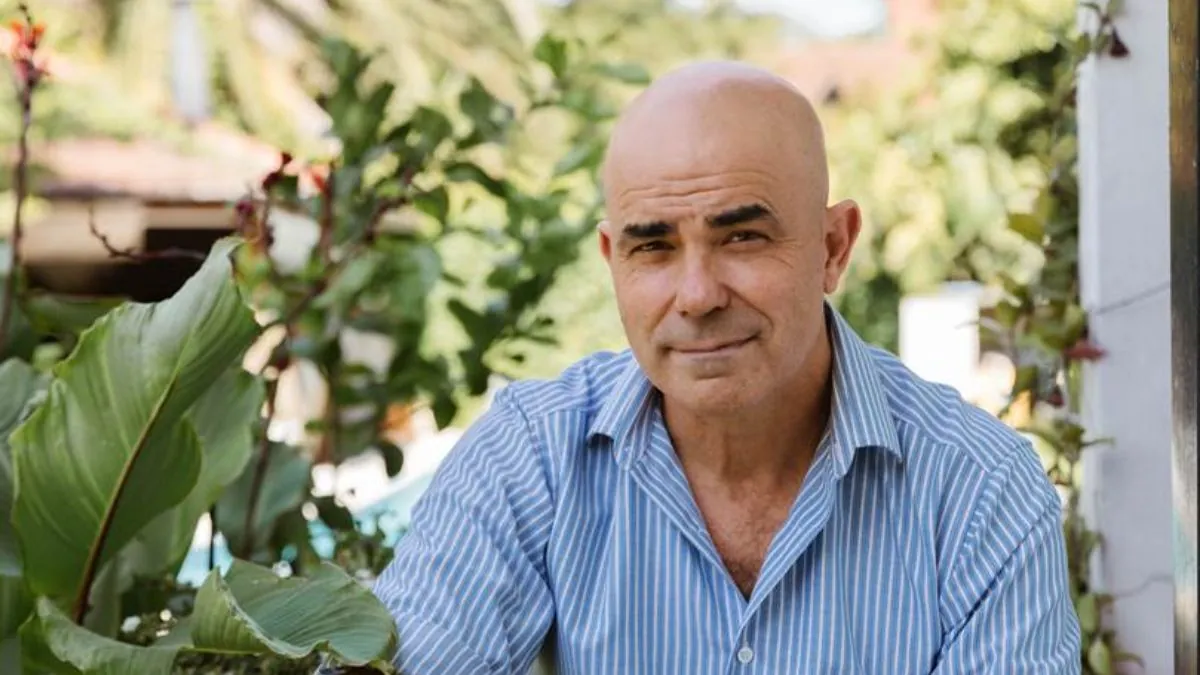
El escritor Eduardo Sacheri. | Federico Paul
Eduardo Sacheri (Buenos Aires, 1967) es historiador y argentino. Difícil combinación. También es valiente y honrado, lo que añade grados de dificultad a la ecuación. Ha triunfado como novelista. Con La noche de la Usina ganó el Premio Alfaguara de 2016), por ejemplo, y la versión cinematográfica de El secreto de sus ojos se llevó el Oscar a la mejor película extranjera de 2010 con una historia sobre los desmanes de la dictadura argentina. Podría haberse quedado ahí, disfrutando de una gloria tranquila al calor de lo políticamente correcto, pero decidió meterse en camisa de once varas.
Hace dos años publicó Nosotros dos en la tormenta, una emocionante y muy esclarecedora descripción de los movimientos revolucionarios de izquierdas y sus funestas consecuencias en Argentina. Sabía dónde se metía. No es que le vaya la marcha, el morbo. Parece más una cuestión vocacional. Entrevistado por aquí, explicaba: «Siento que hay cosas que tenemos que hablar antes de morirnos. Los que las vivimos». Como ejemplo, además del tema de aquella novela, en seguida le vino a la cabeza la guerra de Malvinas. «Hay gran cantidad de trabajos académicos interesantísimos, pero filmes de ficción debe de haber dos; novelas, unas cinco… Cuando es el gran trauma».
Y Sacheri cogió su fusil. Se alistó otra vez en el ejército de la memoria más dolorosa y ganó la batalla con Qué quedará de nosotros (Alfaguara), que estos días promociona por España. Una novela con toda la emoción de sus personajes entrañables, receta habitual a la que añade un talento más que notable para el ritmo de la épica bélica, embarcados en la locura de la recuperación de las Malvinas en 1982: los militares, desesperados, intentaban mantenerse en el poder desviando la atención de sus desmanes con un gesto que llegaba a lo más profundo del fervor patrio. Ha pasado casi medio siglo, pero la herida sigue abierta. Y ahí, donde los argentinos prefieren se resisten a recordar, Sacheri mete el bisturí.
«Yo creo que el silencio colectivo tiene que ver con la incomodidad, que no se erosiona precisamente porque no está trabajada. Respecto a la dictadura y los crímenes contra los derechos humanos, la sociedad argentina puede sentirse inocente; de la guerra de las Malvinas no, porque su apoyo, su aplauso multitudinario fue una parte central de lo que pasó», dispara Sacheri. Primera evidencia incómoda. «Uno puede entenderlo, decir que era una causa de largo plazo y un sentimiento acendrado, pero no quita que le diera oxígeno político a la dictadura. La sociedad argentina estuvo de acuerdo con el desembarco y con la guerra posterior. Lo único importante era ganarla». Para encontrar las causas habría que irse, por lo menos, hasta 1930: «Desde entonces se había ido instalando fuertemente en la sociedad argentina la obsesión argentina por las islas», que fue cuajando como una «expresión de fe, algo absolutamente sentimental con una enorme energía y muy pocas voces disidentes».
En la novela, los personajes se recuerdan en el colegio pintando las islas de azul y blanco, los colores de la bandera, en sus mapamundis. De repente, en un suspiro ven cómo el sueño de recuperarlas de manos de los ingleses se cumple, pero el amargo despertar llega en apenas unos días. Y la amnesia. «El 13 de junio de 1982 estábamos peleando la guerra, el 14 de junio nos rendimos y el 15 de junio el asunto era cómo iban a dejar los militares el poder». Sacheri no ha querido ahondar ni en aquellas causas anteriores ni en ese olvido posterior, sino en aquel presente que le hurtaron a un puñado de pibes.
Historia y memoria
Para romper ese silencio, Sacheri tuvo que enfrentarse a un reto mayúsculo: «Historia y memoria son dos cosas esenciales… y distintas. Mi memoria de la guerra era muy grande, porque yo tenía 14 años, pero ahora debía estudiarla desde los puntos de vista diplomáticos, militar, de los medios de comunicación…» Y, en efecto, la descripción del conflicto resulta impecable en ese sentido. Pero sin llegar a lastrar lo que de verdad importa: «Mi plan era narrar la guerra a ras del piso, es decir, no desde los líderes que la condujeron, sino desde las personas comunes y corrientes que la vivieron».
Para ello planeó un protagonista colectivo, con la idea inicial de «mantener el equilibrio entre los personajes que van a las islas y los que se quedan en Buenos Aires. Fracasé, porque la clave de la guerra en la ciudad era creer que entienden lo que pasa cuando en realidad no entienden nada, mientras que en las Malvinas es un ‘vayan y entiendan lo que les está pasando’», una tragedia real y de una simpleza desoladora. Sacheri optó entonces por escribir dos libros: este Qué quedará de nosotros, y Demasiado lejos, que saldrá en España en marzo y recoge el punto de vista de los que se quedaron.
En Argentina se ha elegido el orden inverso, «por una cuestión de cronogramas editoriales», así que Sacheri puede ya valora el recibimiento en su país de ese Demasiado lejos. Ha sido muy positiva en general, aunque él valora especialmente «un interés en los más jóvenes por averiguar de la guerra. Y los más grandes me decían que les sirvió para volver a pensar en ese periodo, que les quedaba muy lejos pero sentían que los habita todavía». Sin embargo, los que deberían ser los grandes protagonistas quedaron algo desilusionados: «Muchos veteranos de la guerra sintieron que le faltaba algo. Y a cada uno le dije que me esperara a noviembre». Y ahora van a ver…
A Sacheri no le ha faltado documentación. «Los veteranos tienen mucha necesidad de hablar. En general, han escrito mucho: libros de memorias, textos autoeditados y repartidos entre sus amigos y conocidos. Y hay muchos testimonios audiovisuales, entrevistas… Han logrado hacerse oír, pero les ha costado, porque la sociedad ha aceptado que ellos hablen, pero con reticencia». De alguna manera, es algo más perversamente sutil que algo como el Vietnam de EE UU. «Como un desprecio, casi. Un desinterés. Fue algo mucho más breve e incruento: 649 muertos argentinos. No hubo muchos combates de infantería, y aunque hubo malos tratos de oficiales, tampoco fue algo generalizado, y no hubo denuncias de crímenes de guerra o violaciones a la Convención de Ginebra».
Ineptitud del mando militar
Solo una derrota de tintes incluso ridículos. La novela retrata la terrible ineptitud de los altos mandos. Más allá de la superioridad material de los británicos, Sacheri recuerda que «esos generales no habían combatido nunca, y no iban a eso a las Malvinas. La imprevisión fue total. El plan original cuando el ejército argentino invadió el 2 de abril era dejar una fuerza de 600 soldados mientras se discutía en Naciones Unidas como se arreglaba el asunto. 20 días después había 12.000 soldados». Aunque el plan era absurdo desde el principio, y desde el mismo momento que Gran Bretaña decidió atacar todos sabían que la suerte estaba echada, el liderazgo militar argentino quedó en evidencia: «Fueron juzgados por tribunales militares y condenados por ineptos». Algo insólito dado «el fuerte espíritu de cuerpo en esa generación de militares muy fuerte. Los castigos que no les impusieron por el terrorismo de Estado, sí se les impusieron por su ineptitud en el comando de Malvinas». Mientras los británicos se comportaban con una profesionalidad inapelable, los militares argentinos eran «actores políticos desde hacía décadas. Se dedicaban más a dar golpes de Estado y a gobernar que a prepararse para un eventual conflicto bélico».
La soberbia y el egoísta calculo político queda magníficamente encarnado en la novela por el mayor Camargo. Pero aquí también evita Sacheri el maniqueísmo con el contrapunto del teniente Quintero, que despliega todo un repertorio de lo mejor de los valores castrenses. «Era más fácil quedarse solo el milico asociado al terrorismo de Estado. Nadie me iba a decir nada. Pero no me interesa escribir para tranquilizar conciencia, y además los excombatientes cuentan que a sus asados anuales conmemorativos invitan a tal o cual sargento o teniente». Gente como Quinteros, «a los que le preocupa estar a la altura, y consideran que su misión es ser un buen jefe».
Algo muy lógico y loable que, sin embargo, le ha pasado factura a Sacheri: «A algún periodista de Buenos Aires le molestó mucho que hubiera un milico bueno. Lo siento, pero los hubo. Lo que pasa es que los estereotipos son tranquilizadores. Aburridísimos, pero tranquilizadores». Quizá la verdadera tragedia de Argentina resida en considerar inquietante la actitud de un tipo como Quinteros, obsesionado con estar a la altura de aquellos que tipos como él (o Sacheri) son capaces de reconocer como los verdaderos protagonistas: los soldados de a pie.
Esta es una novela coral, con el punto de vista repartido, pero el foco se va escorando clara y muy eficazmente hacia tres amigos reclutados para aquel infierno en el principio de su edad adulta, con una juventud maravillosa, repleta de ganas de vivir, concentrada en lo que de verdad importa: una amistad auténtica, parapetada de complicidades. Magistral como siempre Sacheri en los diálogos y las situaciones entrañables, resulta imposible no enamorarse del Negro, el Conejo y Carlitos.
Aplastado por el frío y el miedo en una tierra extraña, en unas circunstancias absurdamente mortales, uno de ellos «le quiere pedir a Dios que lo que les pase, les pase a los tres. Que sea bueno o sea malo eso que les pase. Pero a los tres». Esa fascinación por la amistad atraviesa toda la obra de Sacheri: «Es algo que pensaba y pienso en general», confirma ahora. Pero… «Escuchando testimonios de veteranos, uno encuentra que en esas situaciones límites la escala de percepción del ser humano se reduce al grupo mínimo del que formamos parte. Porque necesitamos concretar… Antes de entrar en combate puedo pensar que lo hago por la patria, pero si me toca salir de la trinchera en medio de la noche, mientras las balas pican a mi alrededor, lo haré porque los que están saliendo a mi alrededor son mis amigos, o mi jefe al que respeto y me cuidó durante estos meses. No salgo por la patria. O mejor dicho, la patria son estos cuatro. Nuestros sacrificios necesitan un rostro, un cuerpo. A lo mejor hay quien puede vivir y morir en nombre de un ideal, pero yo creo que casi todos necesitamos hacerlo por alguien».

