Cierre nuclear en España: algunas reflexiones
Habrá consecuencias de largo alcance sobre nuestra competitividad, economía y bienestar social

Una central nuclear.
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista Cuadernos FAES de pensamiento político. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.
El mundo de la energía está viviendo un momento de convulsión. Los procesos de transición energética en marcha y los acontecimientos geopolíticos recientes han dado un renovado protagonismo a la energía nuclear como herramienta clave para el logro de los objetivos de descarbonización planteados a medio y largo plazo. En la Unión Europea, la energía nuclear se constituye también en parte de la solución a dos problemáticas: la falta de competitividad y el necesario aumento de la seguridad energética. En medio de esta ola nuclear, España nada contra corriente y prevé la desaparición de la energía nuclear en diez años, con consecuencias de largo alcance sobre nuestra competitividad, economía y bienestar social.
Contexto: elementos relevantes
En años recientes, el mundo de la energía ha venido experimentando un profundo proceso de cambio impulsado por distintos elementos causales.
De una parte, está la transición energética en que se encuentran inmersas las principales economías del mundo como modo de lucha contra el cambio climático. Un reto colectivo mayúsculo que ha cristalizado en distintos acuerdos internacionales encaminados a reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y, con ello, limitar el calentamiento global. El principal exponente de esta ambición es el Acuerdo de París de 2015, adoptado por todos los países del mundo bajo el auspicio de las Naciones Unidas.
Esta transición es especialmente intensa en la Unión Europea, que aspira a convertirse en el primer continente neutro en emisiones de carbono para 20501 mediante la transformación de su sistema energético, que es excesivamente dependiente de combustibles fósiles importados y termina haciendo que la electricidad sea más cara que en otras áreas geográficas competidoras (significativamente, Estados Unidos), hacia uno basado en las fuentes de energía renovables, que no emiten gases contaminantes a la atmósfera. El propósito es, en esencia, electrificar la economía sobre la base de una generación descarbonizada.
De otra parte, están los acontecimientos de los últimos años, singularmente la pandemia provocada por la COVID-19, que en el segundo tramo de 2021 marcó el inicio de una crisis de precios energéticos como consecuencia del desequilibrio entre la robustez de la demanda y la debilidad de la oferta; y la guerra de Rusia contra Ucrania, que estalló a comienzos de 2022 y consolidó ese proceso inflacionista.

De modo general, estos acontecimientos han revelado vulnerabilidades y dependencias críticas de Europa. En el campo específico de la energía, la guerra en Ucrania ha supuesto el fin del suministro de gas y petróleo abundante y barato procedente de Rusia, lo cual ha hecho que cuestiones como la independencia y la seguridad energética se sitúen en primer plano.
A lo anterior se añade la revolución digital y de la inteligencia artificial en ciernes, que trae aparejado un elevado y creciente consumo energético. Como muestra, los centros de procesamiento de datos, uno de los grandes protagonistas de esta transformación, tienen necesidades crecientes y permanentes de electricidad.
Como telón de fondo, la imperiosa necesidad de Europa de mantener su posición competitiva, especialmente la de su industria, en la escena internacional. Las políticas climáticas y energéticas encaminadas al logro de la descarbonización tienen mucho que decir a este respecto.
En este escenario, la energía nuclear ha cobrado un renovado protagonismo en todo el mundo. Países que, por distintas razones, no habían iniciado su desarrollo nuclear, lo están haciendo ahora. Otros que ya lo habían hecho, han decidido multiplicar sus capacidades. Desde 2020, se ha iniciado la construcción de más de veinte centrales nucleares en países como Egipto, Turquía, Emiratos Árabes, China y Corea del Sur. En Estados Unidos, se ha ampliado la vida útil de más de ochenta centrales más allá de los sesenta años, y al menos otras diez centrales han iniciado la solicitud para alcanzar los ochenta años.
En Europa también ha crecido la conciencia sobre la importancia de la energía nuclear como tecnología contribuyente a la reducción de emisiones contaminantes, la independencia energética y la garantía de suministro eléctrico estable y a precios asequibles. El llamado Informe Draghi2, que marca la hoja de ruta de la Comisión Europea hacia una mayor competitividad, apuesta por un modelo de transición energética basado en una combinación de fuentes renovables y nuclear. En el terreno práctico, no pocos países han cambiado su política nuclear. Suecia multiplicará por tres su producción nuclear en los próximos veinte años; Bélgica ha revertido su decisión de cierre nuclear previsto para 2025 y ha prorrogado la vida de sus centrales nucleares diez años; Alemania, que decretó el cierre nuclear poco después del accidente de Fukushima, se plantea su retorno.
España no es ajena a esta realidad. En el campo de las ideas y la discusión académica, existe un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de mantener la energía nuclear como base de la generación eléctrica descarbonizada3. Ocurre, sin embargo, que en la práctica nadamos contra corriente y nos hemos fijado 2035 como fecha para la desaparición total de la energía nuclear.

Un poco de historia
El desarrollo nuclear en España se remonta a la década de 1960, coincidiendo con un período de transformación económica y desarrollo industrial que trajo consigo un notable crecimiento de las necesidades energéticas. Fue entonces cuando se promulgó la Ley 25/1964, que reguló el desarrollo de usos pacíficos de la energía nuclear. Poco después, iniciaron su operación las centrales de José Cabrera en Guadalajara (1969), Santa María de Garoña en Burgos (1971) y Vandellós I en Tarragona (1972), que constituyen la llamada primera generación de centrales nucleares españolas.
La entrada en funcionamiento de estas centrales fue el resultado de un proceso iniciado en los años cincuenta, época en la que se creó la Junta de Energía Nuclear y se concretó el apoyo estadounidense al desarrollo nuclear español mediante la transferencia de conocimientos, tecnología y financiación. A este apoyo subyacía un interés estratégico de Estados Unidos por España en el contexto de la Guerra Fría (tanto por su posición geoestratégica privilegiada como por su riqueza en yacimientos de uranio) y se enmarcaba en el compromiso de la Administración Eisenhower, plasmado en el programa «Átomos para la paz», de contribuir al desarrollo internacional de programas nucleares para usos pacíficos.
El Plan Energético Nacional de 1975 dio un impulso serio a la energía nuclear. En un horizonte de diez años, la energía nuclear debía pasar de satisfacer apenas el 7% de la producción eléctrica nacional al 56%, apoyándose en un parque nuclear de 27 reactores con una potencia conjunta de unos 23 GW. El propósito era imprimir un cambio en los suministros energéticos, reduciendo la dependencia del petróleo y su participación en el consumo de energía en favor, sobre todo, de la energía nuclear. A su vez, la energía nuclear constituía una buena alternativa al carbón nacional, con costes muy elevados. Todo ello, como respuesta a la crisis global de precios petrolíferos, que tuvo una fuerte repercusión sobre la economía española. Como telón de fondo, la necesidad de satisfacer una demanda eléctrica creciente en el marco del desarrollismo español y de una fuerte ambición industrializadora.
El Gobierno socialista salido de las elecciones generales de 1982 aprobó un nuevo Plan Energético Nacional en el que se estableció la moratoria de la construcción en curso de cinco centrales nucleares, a saber, Lemóniz I y II5 (Vizcaya), Trillo II (Guadalajara) y Valdecaballeros I y II (Badajoz). A esta decisión subyacían, supuestamente, razones económicas, de seguridad y de gestión de residuos. También se redujo prácticamente a la mitad la planificación de la potencia nuclear en servicio, limitándola a 7,5 GW, cumpliendo así una promesa electoral. Ello se produjo en un contexto marcado por el crecimiento de los movimientos ecologistas y antinucleares, que más tarde se consolidarían con accidentes como el acontecido en Chernóbil en 1986.
Para finales de la década de los ochenta, ya habían entrado en funcionamiento todos los reactores de la segunda y la tercera generación (por una parte, Cofrentes en Valencia, Almaraz I y II en Cáceres, y Ascó I y II en Tarragona; por otra parte, Trillo I en Guadalajara y Vandellós II en Tarragona).
Este proceso de desarrollo nuclear impulsó la creación de empleo de calidad y el avance tecnológico. En torno a la estructura nuclear se desarrolló una importante industria asociada de fabricación de maquinaria y componentes, servicios de ingeniería, consultoría y financieros. Todo lo cual redundó positivamente en la sociedad. Fue un modelo reconocido y admirado por otros países.
La energía nuclear hoy: unos pocos datos
Actualmente, el parque nuclear español está conformado por siete centrales nucleares, a saber, Cofrentes, Almaraz I y II, Ascó I y II, Trillo I y Vandellós II. Tienen una potencia instalada de 7,1 GW, lo que supone una cuota del 5,4% de la potencia total instalada en el parque de generación eléctrica. En conjunto, alcanzan una producción próxima al 20% de la generación total de electricidad, siendo la nuclear la segunda tecnología que más aporta a la generación eléctrica (Gráfico 1).
La energía nuclear constituye un aporte muy importante a la estabilidad del sistema, siendo la primera fuente de producción a plena potencia (Gráfico 2). En el año 2024, el parque nuclear funcionó algo más de 7.300 horas, produciendo electricidad de forma prácticamente ininterrumpida (el 83,27% de todas las horas del año6), salvo por las paradas necesarias para recarga de combustible y tareas de mantenimiento. Los indicadores recogidos en la Tabla 1 también permiten apreciar el buen funcionamiento de las centrales que integran el parque nuclear español.
A su vez, la energía nuclear es una tecnología limpia. Las centrales nucleares, en su operación, no producen emisiones de CO2 ni otros gases contaminantes a la atmósfera. Distintos estudios han constatado que la huella de carbono de la energía eléctrica de origen nuclear es menor que la de las tecnologías de generación que usan fuentes renovables. Recientemente, un análisis de la consultora PwC (2025) ha concluido que el mix de generación de los países con parque nuclear es un 37% menos emisor que el de aquellos otros que no cuentan con generación nuclear. En España, actualmente, la energía nuclear es la que más contribuye a la generación de electricidad libre de emisiones de CO2, produciendo el 26% del total (Tabla 2). Por dar un orden de magnitud de su contribución a los objetivos de descarbonización que tenemos planteados en el medio y largo plazo, los reactores en funcionamiento en estos momentos en nuestro país evitan la emisión de unos 20 millones de toneladas de CO2 al año, cantidad equivalente al 75% de las emisiones anuales del parque automovilístico nacional7.

La decisión de cierre nuclear
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el período 2023-2030 establece la total desaparición de la energía nuclear en España para el año 2035. Será, según reza el propio PNIEC, un proceso «ordenado y escalonado» que comenzará con el cierre de la Unidad I de Almaraz en 2027. Para 2030, el PNIEC prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 214 GW, de los que sólo 3 GW serán de generación nuclear (frente a los 7,1 GW actuales). Esos 3 GW serán proporcionados por tres de los siete reactores que se encuentran actualmente en funcionamiento (los otros cuatro habrán cesado su explotación).
Esta decisión de cierre del parque nuclear trae causa del acuerdo alcanzado en marzo de 2019 entre las empresas propietarias de las centrales (Endesa, Naturgy, Iberdrola y EDP) y ENRESA8, la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones nucleares.
Ese acuerdo fue, en verdad, una imposición del Gobierno, que está negando el debate sobre la energía nuclear abierto en todo el mundo, en un momento en que la discusión ha avanzado notablemente en sentido positivo, con una toma de conciencia muy clara sobre la energía nuclear como parte esencial de los esquemas de generación limpia, segura y económica para la industria y para la sociedad.
La masa crítica de la Unión Europea confirma este cambio hacia el realismo técnico y económico. La propia Comisión Europea reconoce la importancia de la energía nuclear para el logro de los objetivos de descarbonización. De ahí la inclusión de las inversiones en energía nuclear dentro de los llamados mecanismos de taxonomía como contribuyentes a la descarbonización9.
El Gobierno está planteando el cierre de la generación nuclear como una decisión ya tomada e irreversible, cuando carece de fundamentos lógicos, técnicos y económicos. Los argumentos aducidos por el Gobierno están, cuando menos, trasnochados –son los mismos que se proclamaron en 1983 como justificación de la paralización de la construcción de la última generación–, y revelan claramente que, en más de cuarenta años, el PSOE no ha cambiado su demagogia intelectual en relación con la energía nuclear y con la energía sólida y competitiva. Los partidos a su izquierda siguen en su terrible ignorancia en el campo de la energía en el sentido más general, y también en las claves actuales.
Las recientes afirmaciones de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no han aportado nada. Decir que ya se había decidido el cierre de Almaraz es sencillamente confirmar que se ha tratado exclusivamente de una imposición. Decir que las empresas eléctricas pactaron el cierre nuclear es una banalidad. El cierre presuntamente pactado fue, en realidad, forzado. Una constatación por parte de las empresas propietarias de que el inmovilismo del Gobierno en este asunto no garantizaba el retorno de las necesarias inversiones para seguir operando las centrales y de que no existían garantías de que la creciente carga fiscal no las abocara a incurrir en pérdidas futuras. Un intento, pues, de no caer en un error irreparable y una forma de poder reabrir la discusión y plantear soluciones creíbles y aceptables.
La experiencia de Alemania
De consumarse el calendario de cierre nuclear previsto por el Gobierno, las consecuencias serán desastrosas. Ahí está el ejemplo de Alemania. Un caso paradigmático y que, además, está a la orden del día. Los alemanes y sus industrias, especialmente las más intensivas energéticamente, han resultado víctimas de propuestas políticas ruinosas, únicamente guiadas por la ideología y el cortoplacismo electoral. Las consecuencias del cierre nuclear decretado tras el accidente de Fukushima y culminado en 2023 traspasan sus fronteras. Es bien conocido lo que ocurrió recientemente, cuando faltó viento y la exportación puso los precios horarios de la electricidad por encima de los 200 euros/MWh. El impacto fue muy acusado en Dinamarca y Noruega, interconectadas a la red comercial alemana. Allí las quejas de los gobernantes pusieron los ánimos al rojo vivo. A los demás europeos, Noruega nos recordó que la seguridad de suministro y el coste de la energía no son una broma y que descuidarlos genera costes sociales irreparables.
La energía nuclear proporciona energía de base, sin interrupciones. Esta aportación es muy importante en la circunstancia actual, marcada por una demanda energética creciente y por la elevada penetración de fuentes renovables, que se caracterizan por su intermitencia derivada de la dependencia de factores meteorológicos impredecibles (recordemos la falta de viento en Alemania). El cierre nuclear anticipado, según está previsto en el PNIEC, conllevará una inversión de más de 60.000 millones de euros en renovables, redes y almacenamiento, y elevará el coste de generación desde cerca de 37 euros por MWh (excluyendo impuestos y cargas) hasta casi 6710.
Lo más probable, sin embargo, es que tengamos que sustituir el hueco que deje la generación nuclear con ciclos combinados por una razón muy sencilla, y es que, por la experiencia acumulada hasta el momento, difícilmente podremos cumplir con los plazos que nos hemos dado en el PNIEC de despliegue de renovables, redes y almacenamiento. En tal caso, la inversión en nueva generación a partir de ciclos combinados supondrá un incremento de costes de generación, con impactos para las economías domésticas y las industrias, y un aumento de las emisiones de gases contaminantes, alejándonos del logro de los objetivos de descarbonización. PwC (2025) cifra estos impactos en un incremento de la factura eléctrica del 23% para los hogares y las pymes, y del 35% para el sector industrial, y en un aumento de emisiones contaminantes de unos 21 millones de toneladas de CO2 al año11.
Un mayor peso del gas en el balance de generación también nos hará más dependientes del exterior debido al aumento de las importaciones. Y una mayor dependencia del gas –que, recordemos, está muy afectado por cuestiones geoestratégicas– ahuyentaría a las industrias que están queriendo instalarse en nuestro país, atraídas por las ventajas en términos de costes que podrían derivarse de nuestro potencial renovable, sin parangón en el ámbito europeo.
Hasta ahora, Alemania era la coartada que protegía el régimen español, el capricho del PSOE. Pero el futuro nuevo canciller, Friedrich Merz, acaba de anunciar que se paralizará el desmantelamiento de las centrales nucleares que siguen intactas, y también se está planteando un incremento de 20 GW de generación con turbinas de gas (hasta ahora, el SPD aspiraba sólo a 12 GW), lo que convierte a España en la única excepción en Europa a la protección de la generación nuclear.
Escenarios alternativos
En este momento hay distintos desarrollos en marcha en el ámbito de la tecnología nuclear. Los Small Modular Reactors o SMR están concitando especial atención por el salto de ahorro y de simplicidad de diseño y construcción que suponen. España tendría una clara ventaja con este plan. El Informe Draghi llama la atención sobre su importancia. Se trata de una alternativa inteligente a la construcción de plantas nuevas, con elevados costes y largos plazos de construcción. Como botón de muestra, las centrales de Olkiluoto 3 en Finlandia o Flamanville 3 en Francia.
También está la energía nuclear de fusión, en la que, desde hace décadas, se vienen depositando muchas esperanzas. Sin embargo, esta tecnología es aún incipiente, su desarrollo progresa, pero se va alargando, y no se espera que pueda alcanzar un grado de madurez suficiente como para contribuir de manera clara a los objetivos de descarbonización que nos hemos fijado con horizonte 2030 y 2050.
A corto plazo, lo más sensato es alargar la vida útil de las centrales nucleares actualmente en funcionamiento. El modelo de ampliación de la vida productiva de las centrales planteado por Estados Unidos es perfectamente adecuado para España.
Las centrales españolas han funcionado durante décadas sin plantear problemas técnicos ni de seguridad, con niveles de calidad y eficiencia envidiables, y se encuentran en perfectas condiciones de seguir operando durante, al menos, una década más allá de lo previsto. En la mayoría de los países, lo habitual ya es que funcionen, al menos, hasta los sesenta años. Por las razones que hemos visto, prescindir de la generación nuclear en las circunstancias actuales sería un despropósito económico y medioambiental. Se impone, por tanto, la necesidad de revisar el calendario de cierre previsto.
Lo anterior obliga, a su vez, a revisar la fiscalidad a la que están sometidas las instalaciones nucleares. En efecto, la carga fiscal que soportan es muy elevada, tanto en comparación con el resto de las tecnologías de generación como con los países de nuestro entorno. En los últimos cinco años, ha aumentado más de un 70%12, incluyendo el reciente incremento del 30% de la tasa ENRESA, que, por cierto, supone un incumplimiento flagrante del acuerdo de cierre de 2019, que establecía un incremento máximo de esa tasa del 20%. Ese exceso fiscal ha sido creado por el Gobierno para hacer inviable la energía nuclear por razones puramente políticas. Además, se ha aprovechado para proporcionar regalías fiscales a las comunidades autónomas, y tratar de demostrar falsamente que la electricidad de origen renovable es más barata que la de origen nuclear ya instalada, cuando esta tiene que soportar entre 5 y 6 hechos imponibles por cada megavatio generado.
La decisión de extender la vida útil de las centrales nucleares en España es una cuestión estratégica, con profundas implicaciones económicas, sobre nuestra competitividad y bienestar social. Como tal, debería ser inmune a los vaivenes de la política, los apriorismos, caprichos y sesgos ideológicos de cualquier clase, y orientarse únicamente al interés general. Hoy por hoy, estas condiciones no se están dando en nuestro país, como tampoco se dan las garantías de seguridad jurídica necesarias para que las empresas, en caso de que se revocara la decisión de cierre, pudieran invertir y seguir operando las instalaciones nucleares. Esta seguridad jurídica sólo puede estar basada en un consenso de las dos únicas fuerzas con capacidad de formar gobierno en España. Un consenso político con un rango normativo suficiente como para evitar los habituales bandazos que desgraciadamente hemos observado tantas veces en nuestra historia reciente. España tiene una oportunidad histórica en el proceso de la transición energética. Poner fin a la generación nuclear no es sino cercenar buena parte de nuestras posibilidades de éxito en ese camino.
Conclusión
La decisión de cierre de las centrales nucleares en España, comenzando por la de Almaraz en Cáceres en 2027, es injustificable desde cualquier óptica que se analice:
- No mejora ninguno de los tres pilares básicos sobre los que debe sustentarse cualquier política energética sensata:
- Pone en riesgo la seguridad de suministro puesto que no contamos con la suficiente capacidad de almacenamiento de energía para poder hacer reposar el sistema en la generación renovable.
- Inevitablemente supondrá una elevación de los precios y una mayor volatilidad, afectando negativamente a los consumidores y a la competitividad de las empresas. El cierre de generación nuclear obligará a sustituirla –en todo o en gran parte– por generación de gas, más cara. El impacto sobre la industria, en especial sobre la electrointensiva, será dramático. En Alemania, por ejemplo, ya se han experimentado casos semejantes.
- Implica un aumento absolutamente innecesario de emisiones contaminantes porque se sustituye una fuente de energía limpia, que no emite gases de efecto invernadero, por capacidad generada con ciclos combinados de gas que sí son contaminantes.
- En un contexto geopolítico convulso, en el que la autonomía estratégica parece ser la línea a seguir, el cierre de las centrales nucleares supone aumentar la dependencia de combustible fósil que no posee España ni ninguno de nuestros socios y que, en consecuencia, tenemos que importar de terceros países. Los precios del gas natural, sobre todo del gas natural licuado (GNL), son más que una preocupación a medio y largo plazo.
- El modelo de ampliación de la vida productiva de las centrales nucleares, tal como se planteó en Estados Unidos, es perfectamente adecuado para España, que tiene en este proyecto un potencial económico y de seguridad único en Europa.
- El coste de la electricidad generada por capacidad nuclear ya instalada es muy competitivo. Un análisis riguroso de costes comparados con las fuentes renovables debe tener en cuenta el coste de despliegue de nuevas redes, la necesidad de respaldo y/o almacenamiento de las fuentes renovables, así como las subvenciones acumuladas por estas hasta la fecha. Además, a pesar de la necesaria rebaja fiscal que requiere la operación nuclear, seguiría siendo una fuente de ingresos públicos que se perdería en caso de cierre.
- Los problemas de seguridad que se han argumentado en el pasado no aplican para España, cuyas centrales gozan de la máxima salud técnica y no incurren en ninguno de los riesgos que estuvieron detrás de accidentes como los de Chernóbil o Fukushima. Se ha mejorado mucho la seguridad de las centrales, como pone de manifiesto la proliferación de proyectos nucleares que se observan en países de todo el mundo.
- La mejora tecnológica está aportando soluciones eficaces para el tratamiento y la reutilización de los residuos nucleares que, en todo caso, ante un alargamiento de la vida de las centrales nucleares, sólo supondría un empeoramiento marginal de la situación acumulada hasta hoy.
- Lejos de ser una tecnología en desuso, los nuevos reactores modulares (SMR) son una solución inteligente para sustituir la opción de plantas nuevas, como los casos de Francia o Finlandia. España tendría una clara ventaja con este plan, con un salto de ahorro y de simplicidad de diseño y de construcción de nuevos reactores.
- En definitiva, la negativa del Gobierno español a realizar un análisis realista de progreso en este sentido es un caso de precariedad intelectual y política sin precedentes y un paso más hacia el empobrecimiento energético, industrial y económico de España.
- Y, en resumen, ¿por qué se empeña el Gobierno –y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico– en cerrar Almaraz? ¿Para causar un daño económico sin más justificación ni debate, igual que se está haciendo con el capricho de tener siete almacenamientos intermedios en lugar de uno solo? ¿Tiene esta sucesión de disparates alguna razón que no sea un puro capricho ideológico?
Notas
1 Este objetivo fue elevado a rango de ley a través del Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) N.º 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima». El contenido de la norma se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119
2 https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en
3 Merece la pena destacar el estudio elaborado por Adolfo García (2025).
4 Existe abundante literatura sobre la historia del desarrollo nuclear en España. Véase, a título de ejemplo, González de Ubieta (2000), De la Torre et al. (2017), Romero de Pablos (2019) y Revuelta (2024). Estas y otras referencias han servido de base para la elaboración de este apartado. La referencia completa de Revuelta (2024) es Revuelta, J. (2024): «Pasado, presente y posibles futuros de la energía nuclear en España». Fedea Policy Paper 2024/03, FEDEA. Madrid, noviembre.
5 Los proyectos de Lemóniz ya se encontraban paralizados debido a ataques terroristas.
6 La generación horaria de las centrales queda recogida en el factor de operación, que es uno de los indicadores de funcionamiento de las instalaciones nucleares y que se define como la relación entre el número de horas que una central ha estado acoplada a la red y el número total de horas del período considerado, normalmente un año.
7 Foro Nuclear (2024).
8 Siglas correspondientes a Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E.
9 Acto delegado de taxonomía sobre el clima de la Comisión Europea para acelerar la descarbonización (2022).
10 García (2025)
11 PwC (2025)
12 PwC (2025)
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista Cuadernos FAES de pensamiento político. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.
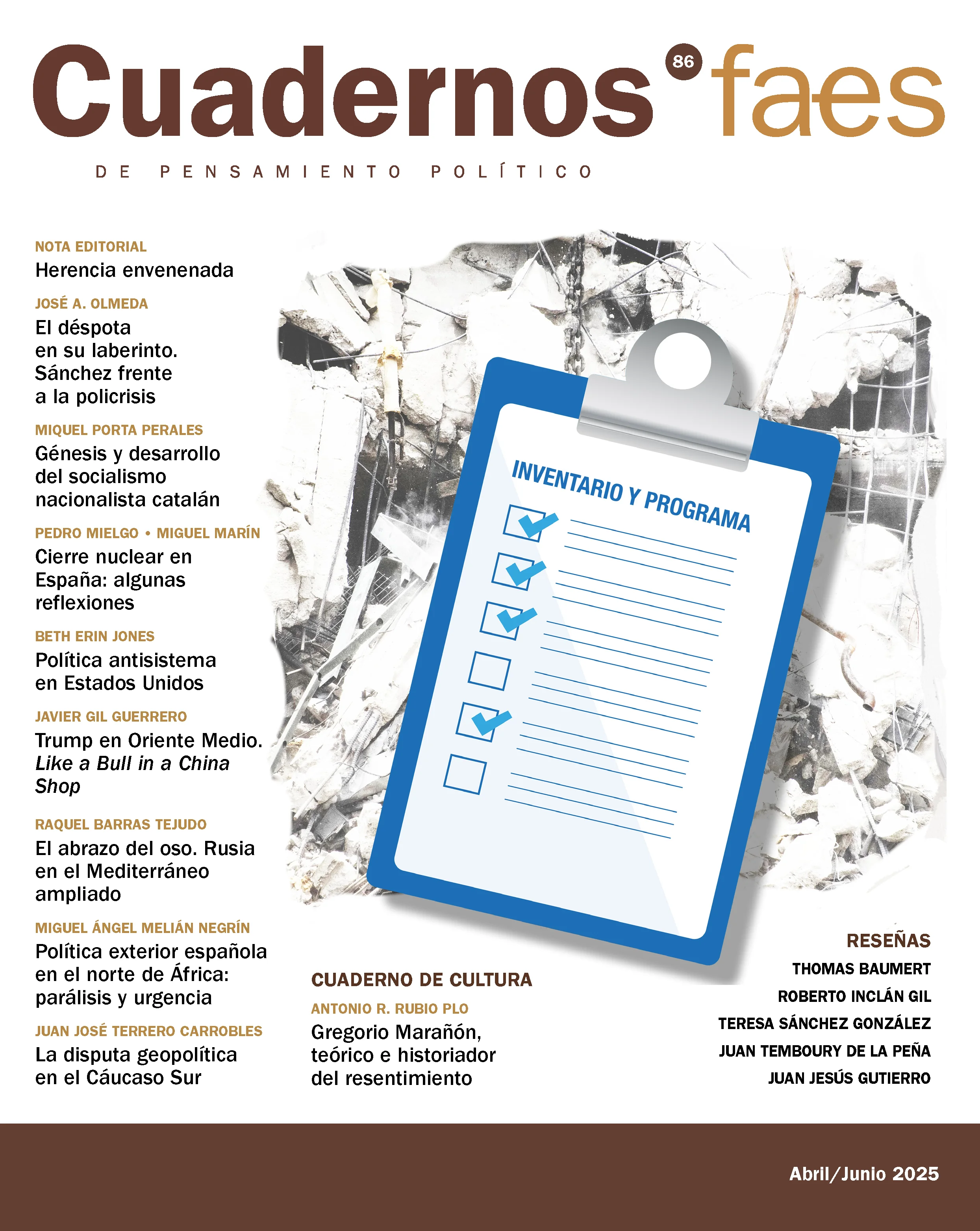
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista Cuadernos FAES de pensamiento político. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.

