Harold Bloom
Da miedo que la muerte de Bloom sea otro síntoma del ocaso de lo que él representó, pero la historia es la que es, no hay otra, y va de lo strong a lo light con una rapidez preocupante
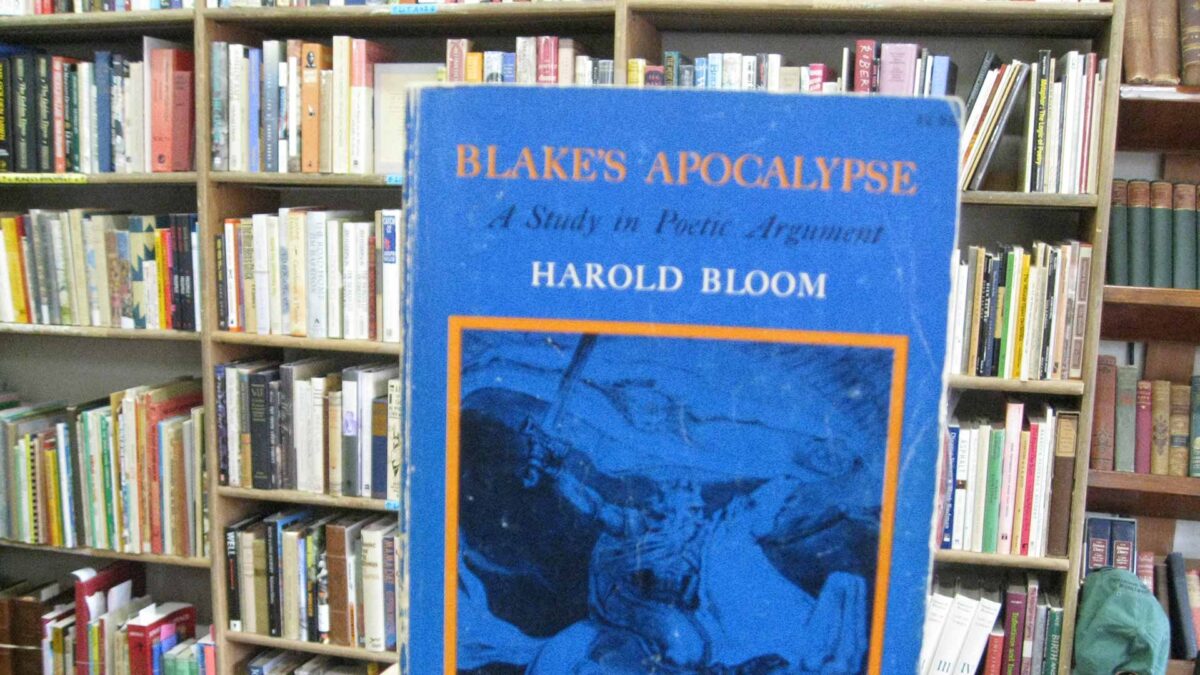
No deja de tener su gracia que un hombre que tan vehementemente defendió la lectura verdadera, la inmersión profunda en las fuentes de los idiomas y las tradiciones literarias, y que con tanta pasión alertó sobre la necesidad nuclear de discernir lo verdaderamente valioso de la escritura trivial…, fuese después tan amigo de hacer listas, y que se haya hecho tan famoso, popular y (supongo) rico con libros bastante parecidos, variantes (por no decir refritos) de El canon occidental, en los que, al cabo, reducía la tradición literaria universal a ránkings que recordaban demasiado a los periódicos deportivos del lunes. Pero, por otra parte, ¿cómo no sentir la mayor simpatía y la mayor complicidad del mundo hacia un hombre que, cuando niño, decidió que quería leerlo todo?
Al principio lo leímos de reojo, desconfiados ante su musculatura intelectual, después creímos cogerle el punto y al final, activados ya nuestros propios mecanismos críticos, encontramos que todas sus propuestas reclamaban una buena batería de matices. Bueno, todas no: tuvo, de hecho, bastante razón en lo esencial, en lo más controvertido, cuando su nombre se hizo celebérrimo al proclamar que era absurdo elegir dedicar una tesis doctoral a, digamos, la homosexualidad en el teatro boliviano del siglo XIX cuando quedaban todavía zonas por explorar en la obra de Dante. Era absurdo, sí, pero probablemente necesario, y la filología ha de ser una cuestión de proporciones. Para que exista Cervantes o, mejor, para que Cervantes sea Cervantes, es necesario que existan avellanedas por todos lados. No sólo hay que atender a las cumbres, también a las laderas, pues todo lo que se escriba y se lea y se premie y circule es significativo y, por tanto, tarea de esa universidad a cuya degradación asistió con tanto duelo. Llegó además un momento en el que se hizo necesario que lo que él llamó “la escuela del resentimiento” empezase a aplicar las armas críticas a tradiciones, idiomas o temáticas que, por diferentes motivos, habían estado marginadas no sólo en las facultades sino en cualquier horizonte cultural normativizado, y de ahí saldrían trabajos meritorios, aunque también esos cultural studies de los que él tanto se pitorreó y que, en efecto, supusieron un punto de no retorno en la seriedad o la credibilidad de algunos departamentos donde, convertidos en fortalezas de las nuevas formas de ignorancia, todavía no han rectificado tales excesos, ni hay que esperar ya que lo hagan. Si les explicas que el mundo es un poco anterior a Almodóvar se ponen nerviosos y te acusan de cosas raras. ¿Para qué leer a Tolstói cuando uno se puede pasar la vida en una cátedra mirando tebeos de Spiderman?
Su talento fue el de detectar y denunciar esos errores, y su posible error fue el de no saber hacerlo sin un claro enfado de fondo. El humor no era la suyo, pero el fruto de tanta circunspección y tanta indignación fue que se entregó con más afán aún a la lectura de sus maestros, como con ganas de volver a compensar las tablas, y de ahí salió, por ejemplo, un monumental balance de Shakespeare. Hoy ha muerto el profesor Harold Bloom, a los ochenta y nueve años, con cientos de miles de páginas leídas y meditadas tras sus retinas, y uno piensa en aquel niño judío de memoria prodigiosa que fue, el que prácticamente memorizó la Biblia, y no por obligación, el que abominaba de los poetas porque amaba la poesía, el que ha dado clases multitudinarias hasta el penúltimo día de su vida. Da miedo que la muerte de Bloom sea otro síntoma del ocaso de lo que él representó, pero la historia es la que es, no hay otra, y va de lo strong a lo light con una rapidez preocupante. Siempre que hablamos de “un hombre de otro tiempo” delatamos la poca fe que tenemos en el presente, pero en fin, allí quedarán para siempre como cimiento común los libros sobre los que escribió, y los libros que escribió. La mejor literatura sobre lo que somos y además libros sobre esos libros. La literatura fundacional proporciona mucho placer, sí, pero también hay mucha felicidad en la bibliografía secundaria.
