Siervos del Régimen
«La reforma de la Justicia que promueven Sánchez y sus aliados no es una modernización, sino de una operación de captura institucional en toda regla»
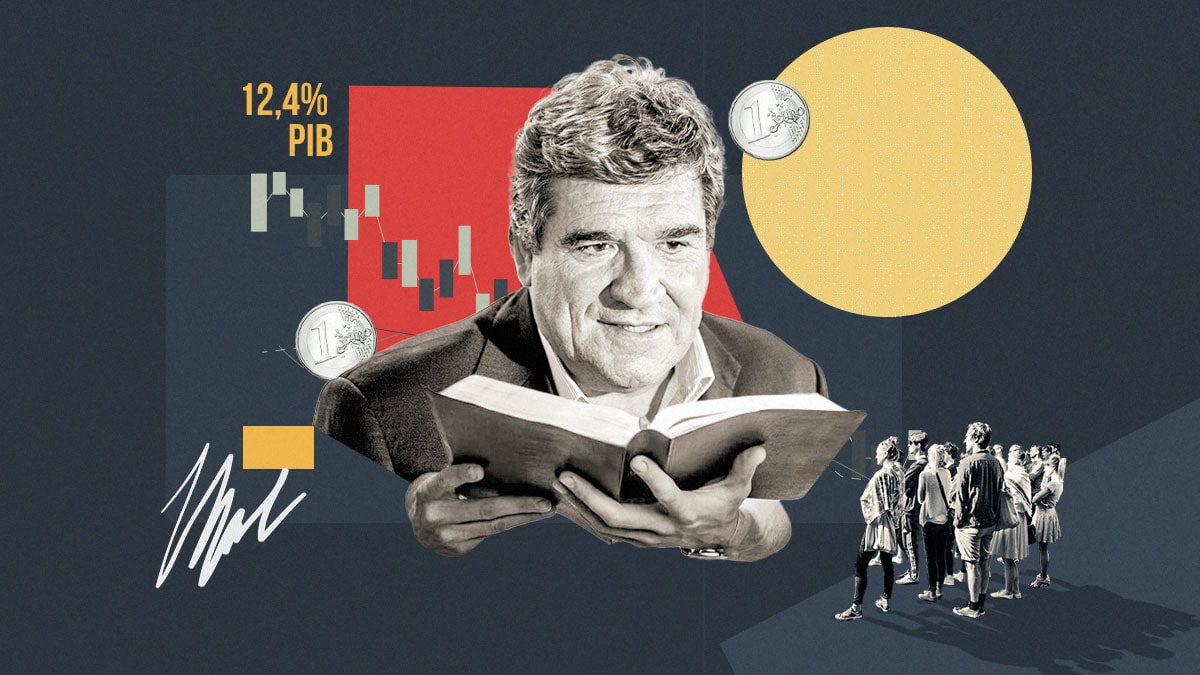
Ilustración de Alejandra Svriz.
Estos días hemos asistido a un episodio revelador. El jefe de estudios del Banco de España, una figura crucial en la credibilidad técnica y reputación independiente de esta entidad, ha decidido marcharse. ¿El motivo? Según la prensa, se niega a continuar participando en la manipulación de informes económicos orquestada por José Luis Escrivá, actual gobernador del BDE, a mayor gloria de Pedro Sánchez. A primera vista, el gesto es digno: marcharse para no seguir colaborando en la manipulación de los análisis económicos es un acto de higiene institucional.
Sin embargo, el mismo protagonista habría afirmado: «Voy a presentar el informe anual y lo hago por lealtad, pero no aguanto más». Y aquí, de repente, emerge el problema. ¿Lealtad a quién? Si has detectado que el enfoque de un informe no se ajusta a la verdad ni a la misión del organismo, participar en su redacción no es un último acto de lealtad: es una claudicación. La única lealtad válida en un cargo de esta importancia no es hacia un superior, aunque sea amigo, ni hacia el gobernante de turno, sino hacia el interés general, es decir, hacia los ciudadanos. Todo lo demás es sumisión travestida de póstuma honorabilidad.
Una democracia no se sostiene sólo con leyes escritas, modelos políticos estupendamente diseñados o proclamas grandilocuentes sobre la separación de poderes. Se sostiene –o se desmorona– en lo cotidiano con las decisiones diarias de aquellos que ocupan posiciones clave en las instituciones del Estado: los funcionarios con potestad. Es decir, los funcionarios con prerrogativas de mando que pueden actuar como última línea de defensa frente a los abusos del poder… o, por el contrario, ser cómplices silenciosos de la degradación.
La confusión entre servicio público y servilismo se ha convertido en una epidemia silenciosa que está destruyendo desde dentro las instituciones. Ahí tenemos el caso paradigmático del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presuntamente implicado en una revelación ilegal de secretos judiciales para dañar políticamente a Isabel Díaz Ayuso. Algo que habría hecho, también presuntamente, a instancias de Presidencia del Gobierno, o sea, de «el Uno».
De confirmarse, estaríamos ante un gravísimo uso espurio de un órgano clave de la justicia, no para defender el Estado de derecho, sino para ejecutar vendettas personales. Lamentablemente, el caso de Ortiz no es el único. Aunque sea con diferencia el más grave, son demasiados los fiscales que, en lugar de cumplir con su función y acusar a los corruptos, se prestan a actuar como sus abogados defensores, como si la Fiscalía fuera el «Bufete General del Régimen».
«¿Desde cuándo un abogado del Estado puede convertirse en el abogado personal de un político?»
Lo mismo ocurre con algunos abogados del Estado que hoy actúan como defensores de oficio de altos cargos implicados en escándalos de corrupción. Si los presuntos delitos no se cometieron en el marco de funciones públicas legítimas, sino en beneficio particular, ¿qué justifica que los defiendan servidores públicos cuya misión es salvaguardar el interés general, no el del partido ni el del ministro de turno? ¿Desde cuándo un abogado del Estado puede convertirse en el abogado personal de un político que, para colmo, gira la factura de sus servicios legales a los agraviados?
No es un fenómeno aislado. Muchos de quienes acceden a cuerpos de élite, como es el de abogados del Estado, parecen no hacerlo por una verdadera vocación de servicio, sino para usar esta dura oposición como trampolín hacia la política o hacia estupendas posiciones privadas. Casi la mitad de los abogados del Estado están en excedencia. Un cuerpo que apenas cuenta con unos 500 efectivos no puede permitirse este grado de abandono funcional. Aprobar una oposición para luego desembarcar en un despacho de lujo o a un consejo de administración es, en muchos casos, un fraude moral, cuando no legal.
Lo mismo aplica a funcionarios de empresas públicas como ADIF, Renfe o Ineco, donde se amontonan irregularidades que sólo pueden explicarse por una consciente negligencia o por ceguera voluntaria. ¿Dónde estaban los técnicos? ¿Dónde los jefes de departamento? ¿Dónde los auditores? ¿Dónde los responsables del cumplimiento normativo? Callaban… o colaboraban.
El funcionariado no es una casta privilegiada que, al contrario que los demás trabajadores, tiene puestos vitalicios. Su estabilidad laboral tiene una única razón de ser: proteger a quienes cumplen con su deber frente a la arbitrariedad del poder político. Si esta salvaguarda no va acompañada de una exigencia ética, el funcionariado degenera en una trinchera para mediocres y serviles cómplices de los tiranos.
«Los funcionarios con potestad tienen la llave del fortín del Estado de derecho»
Los funcionarios con potestad tienen la llave del fortín del Estado de derecho. Ellos deciden cada día con sus acciones si abren sus portadas a los caciques o las mantienen cerradas; deciden si las instituciones para las que trabajan sirven al ciudadano o al delincuente o caudillo de turno; deciden, en suma, si las instituciones están para protegernos y servirnos o para expoliarnos y someternos.
Cuando en esa primera línea defensiva la deserción se convierte en otra prerrogativa, la democracia degenera en farsa y el Estado de derecho, en una peligrosa máquina de picar carne. La regeneración democrática que muchos reclamamos no arrancará con una nueva Constitución ni con un selecto comité de nuevos padres de la patria. Empezará, si es que empieza, cuando cada funcionario recuerde su juramento o promesa: no al ministro, no al partido, no al jefe… sino al Estado o, mucho mejor, a los ciudadanos.
Más allá de los nombres propios y la catarata de escándalos, convendría recordar que las instituciones no se sostienen con falsos discursos y aritméticas parlamentarias siniestras, sino con la integridad de quienes las ocupan. En este sentido, la responsabilidad de los funcionarios con potestad no es solo jurídica o técnica, también y sobre todo es moral. No son meros engranajes de una máquina tan inescrutable que proporciona anonimato: son el dique de contención que separa el ejercicio del poder legítimo del abuso impune.
La función pública afronta un desafío enorme, ni más ni menos que a la altura del desafío antidemocrático promovido por Sánchez y sus aliados, cuyo penúltimo capítulo –es de temer que no será el último– es la reforma de la Justicia. No se trata de una modernización, sino de una operación de captura institucional en toda regla. Con ella, el Gobierno no solo aspira a controlar el Poder Judicial desde fuera, como ya ha intentado mediante el bloqueo de nombramientos y la colonización del Consejo General del Poder Judicial, sino también desde dentro, moldeando la carrera judicial para que los nuevos jueces y fiscales entren ya seleccionados según criterios partidistas.
«Cuando se confunde obediencia con sumisión, la confianza en las instituciones se desvanece sin remedio»
Es el paso definitivo: funcionarios que ni siquiera puedan tener la tentación de operar con autonomía, sino que llegarán al cargo ya formateados. No hará falta presionarlos, ni tentarles con puertas giratorias: vendrán directamente desde casa dispuestos a servir sumisamente al poder, no a controlarlo.
Ya lo advirtió Cicerón: «Nadie puede gobernar a una nación libre si sus propios ciudadanos prefieren el favor de un hombre al imperio de la ley». Cuando se confunde obediencia con sumisión, la confianza en las instituciones se desvanece sin remedio. Y sin confianza, no hay democracia que se sostenga. No necesitamos más funcionarios de los que tragan, sino de los que se atragantan. Si ellos se mantienen firmes, sea un fiscal, un abogado del Estado o un auditor, no sólo estarán defendiendo la ley, tal y como es su deber, estarán defendiendo la democracia. Nos estarán defendiendo a todos.
Es hasta cierto punto comprensible que los funcionarios en la Alemania nazi o en la Unión Soviética agacharan la cabeza y no se atrevieran a levantar la voz: tal osadía podía costarles la vida. En la España actual, aunque la degeneración no es comparable, tampoco lo son las consecuencias de desafiar a nuestros aspirantes a dictador. A lo sumo conlleva ver truncada la progresión profesional o, en el peor de los casos, la pérdida del plus de productividad. Pero es un precio relativamente asequible… comparado con las gravísimas consecuencias de no hacerlo.
