Lecturas obligatorias
«Leer en la escuela no puede reducirse a asignar un libro al alumno y a examinarlo al final del trimestre. Debería consistir en trabajar un texto durante semanas»
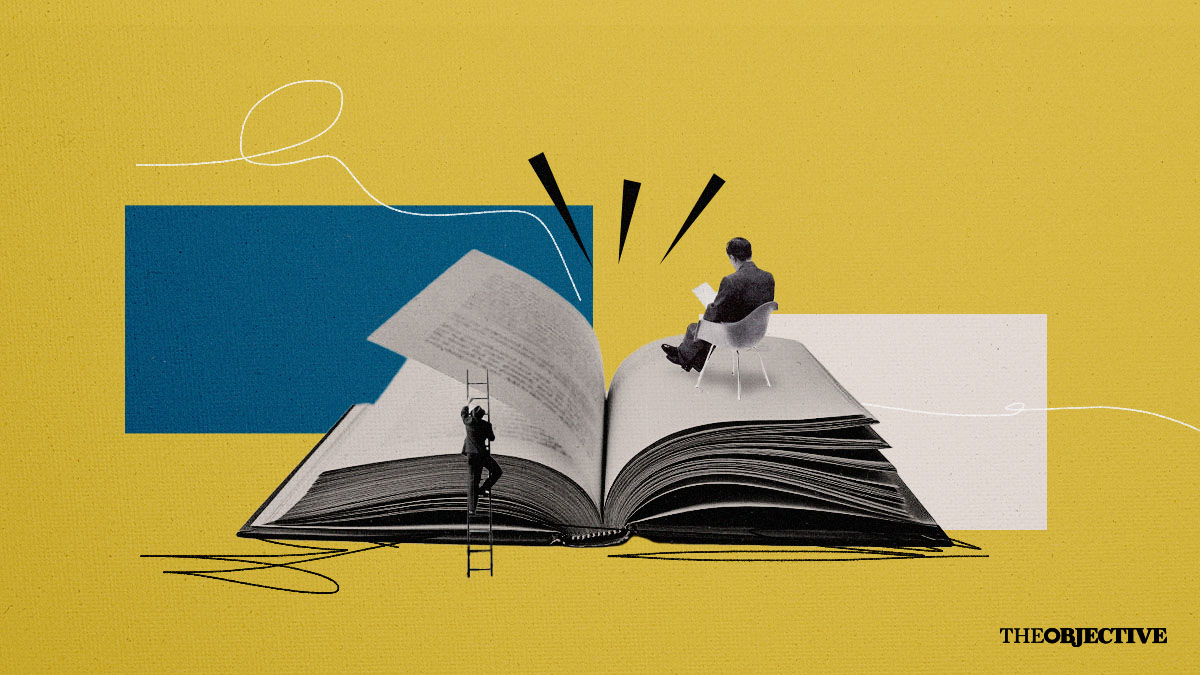
Ilustración de Alejandra Svriz.
Hace unos días, en un post de la red social X, David Cerdá rememoraba los libros de lectura obligatoria que se exigían en el bachillerato español durante la década de los noventa: El árbol de la ciencia de Pío Baroja y La colmena de Camilo José Cela, La regenta de Clarín y Campos de Castilla de Antonio Machado, y muchos más. Ese era el tono de la época y también la voluntad pedagógica de la misma. Mi propia experiencia, a finales de los ochenta, no fue muy distinta. Recuerdo bien que el primer libro que nos propusieron en primero de BUP –el equivalente en edad a tercero de la ESO– fue El Aleph de Jorge Luis Borges. No se trata de una lectura sencilla, pero sí gratificante.
Aquel mismo curso leímos El túnel de Ernesto Sabato y Las inquietudes de Shanti Andia de Pío Baroja. Curiosamente, no estaban en la lista el Quijote ni La Celestina, aunque sí la poesía de san Juan de la Cruz, Pedro Páramo de Juan Rulfo –una novela que me fascinó–, Valle-Inclán y Unamuno –San Manuel Bueno, mártir–, la habitual antología poética de la Generación del 27 y La casa de Bernarda Alba, además de las aburridas –al menos para mí– Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. En catalán, tampoco faltaron los clásicos: Mirall trencat de Mercè Rodoreda y una selección poética de Salvador Espriu, por poner dos ejemplos. Echo de menos que no incluyeran a Josep Pla ni a Ausiàs March. La alta cultura modela el alma –o la inteligencia– de un modo que nunca lo hará la cultura de masas. Esto me parece evidente.
El post de Cerdá, sin embargo, ha causado cierta polémica. No pocos consideran que la obligatoriedad mata el gusto por la lectura entre los adolescentes en pleno auge hormonal. Entiendo en parte el argumento, aunque no lo comparta del todo. Es cierto que hay clásicos –pocos– que no están indicados para todas las edades. Es cierto que la literatura se trabaja poco y mal en Primaria y que, por tanto, los alumnos llegan a Secundaria con notables dificultades en la comprensión de los textos. Por lo tanto, el acompañamiento lector resulta imprescindible. Uno diría que a cualquier edad.
Y, finalmente, no debemos obviar los efectos nocivos que tiene sobre la atención el uso de pantallas a edades cada vez más tempranas. La imagen –del televisor, del cine, de los videojuegos o de la tableta– propicia una cultura muy distinta a la escrita. «Las pruebas de este cambio –escribió John Lukacs hace ya unos años– están a nuestro alrededor. No se trata sólo de hábitos; afectan al propio funcionamiento mental de las personas». Esto me parece también evidente.
«Nuestra cultura se ha edificado esencialmente sobre la letra escrita. También nuestra inteligencia lingüística y moral»
Decía que entiendo los argumentos en contra de las lecturas obligatorias, pero que no lo comparto del todo. Nuestra cultura se ha edificado esencialmente sobre la letra escrita. También nuestra inteligencia lingüística y moral. El problema –más español que europeo o, al menos, más español que anglosajón– es la falta de acompañamiento lector. Sin duda, la escuela tiene el deber de enseñar a leer: no sólo como una mera acción mecánica, sino como una experiencia intelectual y estética. La lectura en voz alta; la lectura guiada; la lectura dialógica, a base de preguntas y respuestas; el aprendizaje memorístico, que permite percibir los ecos literarios y detectar las citas o los guiños, más o menos implícitos, entre autores: todas ellas suponen una gran ayuda.
Leer en la escuela no puede reducirse a asignar un libro al alumno y a examinarlo al final del trimestre. Leer en la escuela debería consistir en trabajar un texto durante semanas, como si fuera un seminario, descubriendo juntos –el profesor y los alumnos– algunos de los secretos que hacen de una novela un clásico. No es algo extraño. Así se enseña la literatura en los mejores sistemas educativos del mundo, ya aplicando el método Harkness o cualquier otro similar. De este modo, aprendiendo a leer, se aprende también a pensar. Todo lo demás me parece una estafa.
