Alguien al otro lado
«Los asuntos importantes reclaman el rigor de la conversación viva y no la tibieza distante del papel»
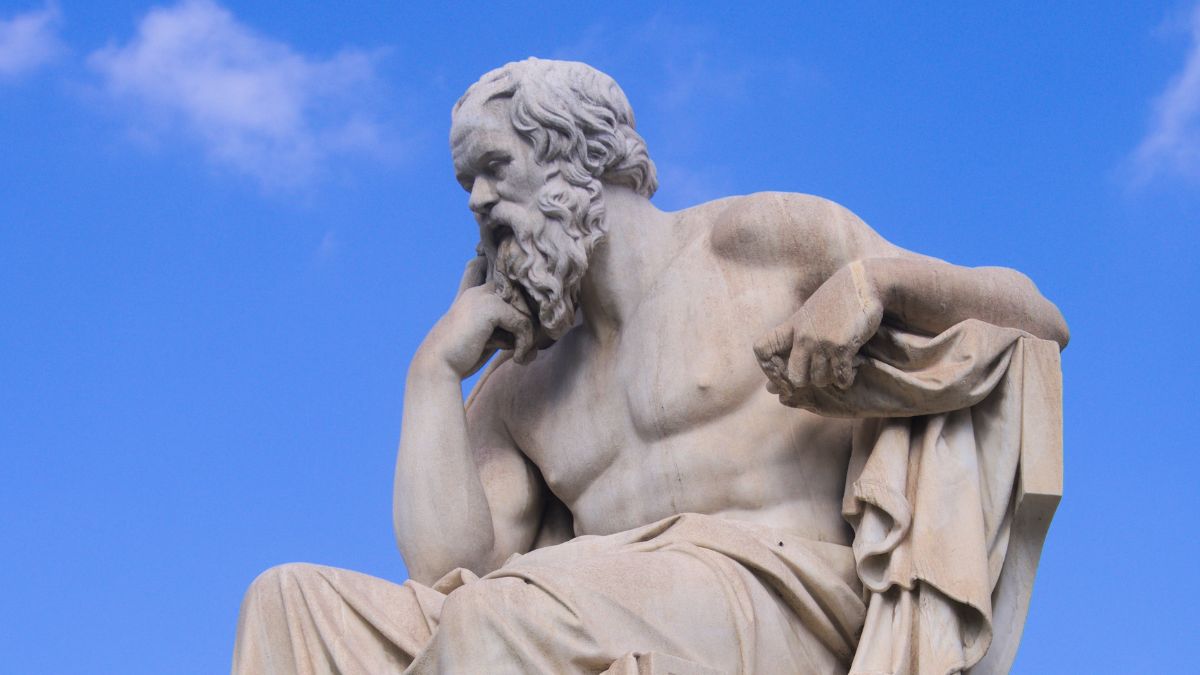
La estatua de Sócrates en la Academia de Atenas.
Sostiene Gomá que «la filosofía dicha es dichosa», pues la fuerza viva del concepto se revela cuando la prosa filosófica es declamada en voz alta. De lo que se deriva que hay otra filosofía que ni conversa ni discute, que se escribe en sordina, para el evaluador y con bibliografía APA; una filosofía escrita y marchita, o más bien escrita y prescrita por especialistas de lo suyo y cuya posología por vía ocular, tal y como acredita la autoridad de comités, rúbricas y peer reviews.
Qué le vamos a hacer si la filosofía nació oral, en la exigente lidia de palabras vivas y urgentes que representa el único legado de Sócrates; qué le vamos a hacer si la oralidad es su piedra de toque, pues en ella alcanza su expresión más genuina, patentizando que es un bien público y no una mera disputa de palabras vanas. Ya Platón advirtió, en su Carta VII, que «todo hombre serio se guardará mucho de tratar por escrito cuestiones serias», precisamente porque los asuntos importantes reclaman el rigor de la conversación viva y no la tibieza distante del papel.
En el Liceo de Aristóteles la verdad se iba esclareciendo en los paseos sosegados por el peripato, haciéndose tan diáfana como la luz ática que se filtraba dulcemente entre los fustes de la columnata dórica. ¿Y qué decir de Epicuro, que no disertaba desde la cátedra, sino a la sombra de higueras generosas y olivos centenarios? ¿O del estoicismo, que nadie recordaría sin aquellas palabras de Zenón pronunciadas al aire libre, bajo el alero del Pórtico Pintado, que calaban como lluvia fina en ciudadanos que, acaso sin saberlo, estaban siendo llamados a la virtud?
Por no hablar de la Edad Media, cuya espina dorsal era la célebre disputatio. En su tentativa de conciliar el Logos pagano con la verdad revelada, Tomás de Aquino hubo de habérselas con la resistencia dialéctica de los Hermanos Menores y no pocos frailes de su propia orden, reticentes a sentar a Aristóteles en la mesa de la teología. Guillermo de Ockham afiló su navaja en Oxford con fría precisión, recortando sin titubeos la hinchazón de entes hasta dejar la idea desnuda, expuesta sin ornamento ante un auditorio mayoritariamente escotista, aún aferrado a los universales como a dogmas tallados en piedra.
Suma y sigue… En la Salamanca renacentista, Francisco de Vitoria alzó la voz para hablar de derechos. En la Ilustración la filosofía se hizo fuerte en salones y tertulias, donde el arte de la conversación era más importante que los tratados más sesudos. En el XIX, el filósofo del Estado abarrotaba los auditorios de Jena, Berlín y Heidelberg; un siglo después, el filósofo del abismo atraía multitudes en Friburgo. La oralidad era a estas alturas una especie de ensayo estructural: no había apuntalamientos textuales ni contrafuertes bibliográficos que hicieran pasar al castillo de naipes por catedral.
Por no hablar de los cafés. Igual que no concebimos a Pessoa sin las mesitas del Chiado, ¿habría Sartre sin Les deux magots o Kierkegaard sin las botillerías de Copenhague? No habría filósofos contemporáneos sin cafetines, aun cuando unos acudían a ellos para discutir y otros, para entregarse a la melancolía. ¿Y qué decir de las lecciones abiertas que impartían en el Collège de Francia Merleau-Ponty, Deleuze o Foucault? Acertaba este último cuando afirmaba que la filosofía es, en esencia, una práctica discursiva, pues solo muestra su valía cuando pasa por el crisol del diálogo.
Julián Marías llenaba salones de actos y García Calvo, patios, plazas y ateneos. Savater y Onfray han filosofado en televisión y Berlin y Steiner se sirvieron de la radio. Filósofos que, en vez de conformarse con llegar a unos pocos iniciados, pusieron a prueba la solidez de su pensamiento, sometiéndolo al examen de la oralidad.
Queda claro, en consecuencia, que la filosofía ha sido oral durante largo tiempo y que, a todas luces, lo fue antes de cualquier otra cosa. Pero no se trata de defender lo oral porque sea más antiguo, aun cuando Juan advierte de que en el principio fue el logos y a ver quién es uno para contradecir al evangelista. Lo antiguo no es mejor per se. ¿O es más puro y verdadero escribir con una pluma de ganso mojada en tinta ferrogálica que escribir un correo electrónico usando un ordenador? No necesariamente…
Y, sin embargo, Juan Manuel de Prada ha garrapateado unas cuantas miles de páginas porque intuía que Mil ojos esconde la noche solo podía fluir por vía amanuense, como si el alma del narrador descendiera al codo y de ahí se filtrase al papel gota a gota, como si el ritual manuscrito hace del cuerpo una especie de alambique del espíritu.
«Hay que dar la palabra, en efecto, pero también hay que dar la cara»
La cuestión, que en este punto se oscurece, puede aclararse un poco saliendo del ámbito libresco. ¿No sería decepcionante entrar a hurtadillas en la cocina de uno de los pocos restaurantes de comida casera que van quedando en nuestro país y descubrir que despacha las comandas una multiprocesadora? Nada tengo en contra de los famosos robots de cocina, pero es preferible que la abuela te haga dos huevos fritos a que los procese un artilugio electrónico.
Aquí, aunque no lo parezca, está el meollo del asunto: para que haya palabra, tiene que haber alguien al otro lado. En la vieja cultura oral esto no se discutía, como no se discute que el sol sale por el este. Uno no sabía nada si no era porque se lo habían contado. Y si merecía la pena arrimarse a la lumbre a oír lo que decía el sabio del lugar —o incluso, por qué no, el tonto del pueblo— era porque la vida no tenía sentido fuera de la comunidad.
Los que hablan alrededor del fuego no buscan asfixiar con el humo, ni oscurecer con el hollín, ni por supuesto chamuscar a sus semejantes, sino más bien iluminarlos. Sea como fuere, ya no nos reunimos en torno al fuego: a lo hecho, o a lo mal hecho, pecho. Basta con que haya una mano que blanda la pluma, que esa mano tenga brazo, que ese brazo tenga un hombro y que sobre sus hombros repose una cabeza con una cara reconocible.
Y quien tenga miedo a que se la partan, que la entierre en el hoyo (cobardía en que no incurre ni el avestruz, mito muy popular que la zoología, con su sempiterna paciencia, lleva siglos desmintiendo). Pero es preferible imitar a la abuela y echar un par de huevos a la sartén. ¿Qué importa acabar nuestros días bajándonos la cicuta? Si filosofar es vivir, también es aprender a morir. Hay que dar la palabra, en efecto, pero también hay que dar la cara.
«Las empresas tecnológicas ocupan el vacío dejado por lo común y donde antes había susurros y conversaciones hay algoritmos y suscripciones»
¿Puede haber diálogo cuando no hay nadie con quien hablar? Las empresas tecnológicas ocupan el vacío dejado por lo común y donde antes había susurros y conversaciones hay algoritmos y suscripciones; por eso los adolescentes cuentan sus penas a ChatGpt y entonan sus jaculatorias a través de Manifest. Porque, sencillamente, no hay nadie al otro lado.
Escuchando a algunos de mis profesores, allá en la carrera, tenía la impresión de estar frente a tipos que nunca me cruzaría por la calle. Y que, de cruzármelos, saldrían corriendo como si hubieran visto al cobrador del frac. «¡Oiga, que no estamos en clase! Si tiene usted alguna duda, concierte una tutoría…». Por supuesto, no recuerdo haber acudido a ninguna. Preferí siempre la cafetería. Allí puede uno hablar sin miedo, sin notas al pie y sin pedir cita previa.
¿Alguien se imagina a un sabio de la Hélade, a un «maestro de la verdad», en expresión de Marcel Detienne, sin los redaños suficientes para trenzas cuatro frases bien dichas? Cierto es que, una vez inventada la escritura, sucede como al descubrir el fuego o inventar la rueda: ya no hay vuelta atrás. El mundo se vuelve texto y pide ser leído; de ahí que Hans Blumenberg hablara de la «legibilidad del mundo». La existencia se presenta como un gran libro y ya no podemos mirarla con los ojos del analfabeto. Ahora bien, ¿qué nos impide a nosotros, letrados como somos, abrir el hocicón para hablar con el vecino, saludar a la vieja que baja a por acelgas o soltar un chascarrillo al paisano con que tomamos café en la barra?
Valoro y defiendo la lectura de la Suma teológica, los tratados de Condillac o la Crítica de la razón pura, ya sea por edificación, disfrute de la prosa, instrucción, ejercicio del raciocinio o incluso «gimnasia revolucionaria», por emplear la expresión de un viejo anarcosindicalista. ¿Qué tiene de malo que el filósofo muscule su entendimiento como quien levanta mancuernas, cargando con tochos pesadísimos? El problema es ser incapaz de conciliar el estudio con la vida.
«Recuperar la oralidad es reivindicar la filosofía como lo que siempre debió ser: un acto profundamente humano y felizmente mundano»
En otras palabras: por muchos libros de caballería que se embaulase Alonso Quijano, también tomaba las riendas del jaco y campeaba por la Mancha, porque un caballero no es sino quien monta a caballo, sino quien sigue mirando altivo al destino cuando se apea de su montura. No cabe duda de que se puede ser caballero sin gastar espuelas ni subirse a la cabalgadura de un rocín, pero a duras penas es filósofo quien no levanta la vista de un rimero de mazacotes pulverulentos o es incapaz de entender la vida si no viene con un abstract.
Dice el refrán que las palabras se las lleva el viento. Quien así habla está convencido de una cierta superioridad de la letra impresa sobre el sonido fugaz, pues cree en el ingenuo verba volant, scripta manent, a saber, que el pliego perdura y el verbo se esfuma. Pero, durante siglos, la filosofía fue antes palabra viva que texto inerte. Y esta oralidad no era defecto o carencia, sino su condición misma.
Volver a la oralidad no significa renunciar a la precisión del concepto escrito, sino rescatar la filosofía de la frialdad académica en la que a menudo yace dormida. Hacerla de nuevo dicha y dichosa al estilo de Gomá –esto es, pronunciarla en voz alta y ponerla a prueba en la plaza pública– es devolverle su tensión originaria. ¿Que las palabras se las lleva el viento? Tanto mejor, porque son semillas que, al orearse, pueden germinar en quien las escucha. Recuperar la oralidad es reivindicar la filosofía como lo que siempre debió ser: un acto profundamente humano y felizmente mundano.
