Capitulación
«La idea de intervención ciudadana que ha determinado el curso de la democracia en los últimos siglos parece haberse transformado en una tácita sumisión al sistema»
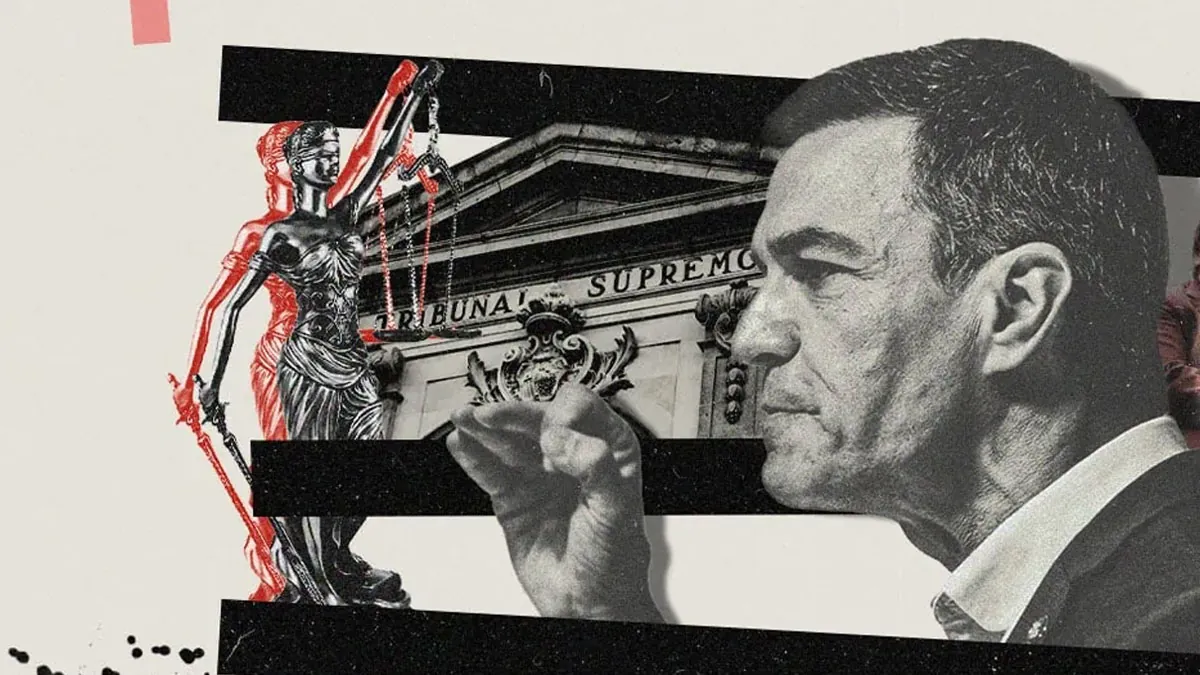
Ilustración de Alejandra Svriz.
Hace unas semanas, la pobre Kamala Harris apareció en un late show y, tras preguntarle el periodista si sentía confirmadas sus profecías sobre los desmanes de Trump en todos los órdenes, la vicepresidenta respondió: «No, porque hay algo que no predije, y es la capitulación. Creía que muchos de los que se consideran guardianes de nuestro sistema y democracia se plantarían. Y, sin embargo, se rindieron». Harris, quizá sin darse cuenta, exponía un problema subyacente al actual deterioro de las democracias liberales, que de un modo cada vez más ostensible están mutando en autocracias destinadas a fomentar un capitalismo salvaje sin libertades.
A Harris, sin embargo, se le escapó un detalle. No es solo Trump el responsable de la situación. El actual presidente se ha beneficiado de un clima de general claudicación social y política que viene gestándose desde hace tiempo y en el que los demócratas han tenido un papel detonante. Desde que los liberales estadounidenses —léase la izquierda más o menos socialdemócrata— aceptaron y asumieron como propio el discurso biológico que sustituye el concepto de ciudadano por el de sujeto natural oprimido por una fuerza represora indefectiblemente blanca y occidental, condenando al ámbito de la sospecha y de la culpa a toda la producción de la cultura dominante, incluida la tradición política que, desde Grecia hasta la Revolución francesa, ha creado el abecedario democrático, el espacio público se ha ido convirtiendo en un campo de batalla privado, despojado de su constitución original y puesto al servicio de la diferencia.
Por otra parte, en las dos primeras décadas de este nuevo siglo, el mundo ha sufrido una transformación tecnológica sin precedentes que ha creado una ilusión de participación pública tras la que se encubre, cada vez con menor disimulo, una brutal privatización de lo que antes llamábamos responsabilidad civil. La idea de intervención ciudadana que ha determinado el curso de la democracia en los últimos siglos, basada en una conciencia de vinculación entre derechos y deberes, parece haberse transformado en una especie de tácita sumisión al sistema. Las redes funcionan como simulacro virtual de una protesta que solo sirve para enriquecer a las grandes corporaciones —los verdaderos amos hoy del espacio público—, pero sin causar ningún efecto nocivo ni constituir ninguna amenaza verdadera para el statu quo.
Al desplazar la problemática democrática del ámbito común, político en un sentido radical, al privado y biológico, como viene haciendo desde hace décadas, la izquierda ha abonado el campo para que la derecha decrete que el mercado es el único espacio en el que se puede existir civilmente. El progresivo desentendimiento, por parte de lo que fueron las fuerzas progresistas, de la salud de la democracia representativa —el deterioro de las instituciones, la banalización de la educación, la perversión de una justicia que quiere convertirse en venganza, la sustitución de la nación legal por la comunidad natural— ha terminado por entregar el poder a quienes encarnan todo aquello que la democracia había conseguido trascender. La propia metamorfosis de Donald Trump, que pasó de ser demócrata moderado a un republicano sin límites, ilustra de la mejor manera el canibalismo que están sufriendo las democracias. Al quedarse sin espacio público, la diferencia se ha adueñado del poder para afirmar el privilegio y la desigualdad totales.
Basta analizar el caso de España, donde los colectivos tradicionalmente destinados a vigilar la calidad democrática —sindicatos, intelectuales, universidades, juventudes— parecen inmunes ante el proceso destituyente de un presidente que una y otra vez hace gala de su dejación de funciones, gobernando al margen del Parlamento, sin presupuestos, vendiendo privilegios —ayer una amnistía, hoy una quita, mañana un cupo— a las comunidades más ricas en detrimento del principio de igualdad que teóricamente debería regir. Y frente a ese atropello constante, la protesta social brilla por su ausencia gracias a una total y miserable capitulación civil.
De alguna manera, la vita activa, entendida como acción política, está desapareciendo porque la ciudadanía ya no se siente como tal y está perdiendo el sentido de la responsabilidad junto al sentimiento de esperanza secular. Hace poco, la escritora polaca y premio Nobel Olga Tokaczuck decía en una entrevista que tras la pandemia había estallado una guerra que puso en duda nuestra fe en el progreso social y que nos inoculó el pesimismo. Quizá sea esa también otra de las razones por las cuales hoy en día el individuo ya no se siente parte de una sociedad a la que crea capaz de cambiar las cosas y mejorar tanto las condiciones de la propia vida como la de sus semejantes. Tras la pandemia, además, se aceleró un proceso de virtualización en el que la realidad ha quedado desustanciada, como si todo ocurriera en un ámbito de ficción.
En su último y muy recomendable ensayo, Deseo y destino (Taurus), David Rieff sostiene que la ideología woke, con su énfasis en la identidad y la venganza, ha conseguido cuadrar el círculo de la «satanización de la alta cultura tradicional de Occidente y la actitud más permisiva imaginable ante las desigualdades de clase». El sistema habría incorporado el discurso de la diferencia hasta convertirlo en parte de su mecanismo y volverlo inocuo ante los verdaderos problemas económicos y sociales que aquejan a las sociedades democráticas. Al mismo tiempo, el abandono de la tradición, en la que se hallarían las auténticas amenazas críticas al sistema —pensemos simplemente en la vieja ética universalista, por ejemplo, o en la gran literatura canónica que no se engaña con respecto a la catadura de nuestra condición— habría propiciado una politización total, la desaparición de espacios libres de política y de moral unánime. «Es la misma mentalidad que da origen a la auténtica policía de la moral en lugares como Irán, pero sin violencia y con una sonrisa».
Gracias a esta «banalidad del antinomismo», muchos jóvenes viven hoy escindidos entre un idealismo subjetivista de imposible ejecución y un sentimiento de constante apocalipsis en todos los órdenes que les impide ver el mundo como algo que también depende de la propia voluntad y del propio pensamiento solitario y dialéctico, en perpetua discusión con los semejantes. Su rebeldía ha sido domesticada y convertida en una inofensiva transgresión privada y espuria para solaz de los megamillonarios, cuyo negocio ha absorbido por completo el ocio de la juventud. A los que hemos tenido la suerte de acceder a otra educación y aprender a distinguir entre la verdad y el fraude, no nos queda más remedio que predicar un return to basics y decir, por ejemplo con Spinoza, que «el fin del Estado no es hacer que los hombres pasen de seres racionales a bestias o autómatas, sino, por el contrario, conseguir que su espíritu y su cuerpo se desenvuelvan en todas sus funciones y hagan libre uso de la razón sin rivalizar por el odio, la cólera o el engaño, ni se hagan la guerra con ánimo injusto. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad».
