Universidad en deriva democrática
«Las aulas se han contaminado al desplazar la razón, la pluralidad y el rigor académico en favor de una política emocional, que confunde libertad con censura»
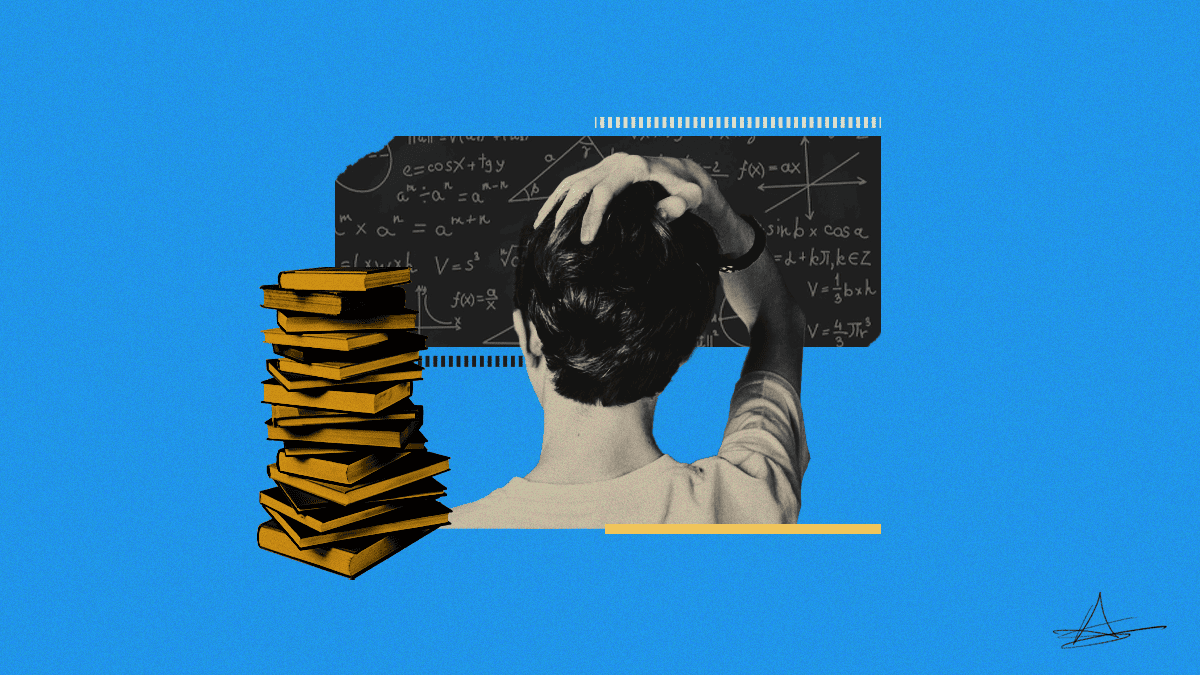
Ilustración de Alejandra Svriz.
El problema de la decadencia de la democracia ya está en las aulas. La universidad española se ha convertido en el espejo de nuestra deriva democrática, con una generación que comienza a ser incapaz de escuchar, debatir o ponerse en la posición del otro.
El intento de impedir actos políticos en algunas facultades, unido a la negativa de algunos estudiantes a participar en simulaciones académicas por «razones morales», revela que estamos formando a futuros profesionales, que confunden discrepancia con agresión, análisis con adhesión y libertad de expresión con amenaza.
Para algunos sectores académicos y estudiantiles, permitir que un partido como Vox organice un acto en su facultad es una provocación inadmisible. No se oponen necesariamente al partido, que es legítimo, sino a su presencia física en un lugar que consideran ideológicamente propio. «¿Por qué no lo hacen en otra facultad?», se preguntan algunos. Pero este argumento es precisamente la negación de lo que la universidad debe ser, un espacio común, no un feudo ideológico. Si empezamos a repartir los edificios por afinidades, convertiremos el campus en un mapa de pequeños territorios identitarios y perderemos la noción misma de comunidad universitaria.
En algunas facultades no se pueden celebrar actos de determinados grupos políticos. Estamos ante la erosión de la cultura democrática con una lógica de trincheras propia del activismo más superficial. Las aulas se han contaminado al desplazar la razón, la pluralidad y el rigor académico en favor de una política emocional, que confunde libertad con censura. Lo que debería ser un espacio de aprendizaje se está convirtiendo en un territorio ideologizado, donde la discrepancia se trata como una amenaza y no como una oportunidad.
Argumentar que ciertos actos deben prohibirse «por seguridad» reproduce exactamente la misma lógica que la izquierda denuncia cuando la usan gobiernos conservadores o populistas, incluido Donald Trump, al convertir la seguridad en un comodín para recortar libertades. Si la posibilidad de protesta o de desacuerdo se convierte en excusa para prohibir actos, estamos abriendo la puerta a una deriva peligrosa. En democracia, la seguridad protege la libertad, no la sustituye. Convertirla en un arma política es una forma encubierta de censura.
«Si formar parte del ejercicio académico exige adhesión moral, entonces la universidad deja de ser un espacio de conocimiento»
Pero el problema no se limita a los vetos explícitos. Cada vez más, observamos en los alumnos de universidades, no solo españolas, un fenómeno preocupante. Estudiantes que se niegan a participar en simulaciones o ejercicios de rol porque consideran inmoral representar a actores cuya posición no comparten. Ocurre, por ejemplo, con simulaciones sobre la política exterior de la Unión Europea en el conflicto de Gaza, en las que algunos alumnos se niegan a encarnar a Estados miembros que no condenan explícitamente a Israel. ¿En qué mundo vivimos cuando estudiantes de Relaciones Internacionales renuncian a ponerse en los zapatos del otro? ¿Serán estos los diplomáticos del futuro, incapaces de entender la lógica del interlocutor, de negociar con adversarios o de buscar puntos de acuerdo? La ciencia política, la diplomacia, el derecho o el análisis internacional exigen precisamente lo contrario, empatía y capacidad de comprender posiciones ajenas sin necesidad de compartirlas. Si formar parte del ejercicio académico exige adhesión moral, entonces la universidad deja de ser un espacio de conocimiento y se convierte en una comunidad de militantes sometidos a pureza ideológica.
La paradoja es evidente. Quienes defienden estos vetos en nombre del antifascismo adoptan métodos cada vez más próximos a los del fascismo que dicen combatir. No es casual que muchos de estos grupos callen o incluso justifique episodios de violencia física, como las palizas propinadas por grupos antifascistas a periodistas o simpatizantes de partidos conservadores. La incapacidad para condenar estas agresiones revela un doble rasero inquietante. La violencia «correcta» se tolera, la violencia «incorrecta» se denuncia.
La responsabilidad no recae únicamente sobre los estudiantes. En buena medida, reproducen lo que ven cada día en las instituciones. Con el lenguaje tabernario que domina el Parlamento y que forma parte del discurso político, con insultos, gritos o la deshumanización del adversario, no es sorprendente que algunos jóvenes consideren normal o incluso ético impedir un acto por la fuerza o insultar a quien piensa distinto. La vida pública se ha convertido en un espectáculo de hostilidad permanente y la Universidad, lejos de funcionar como antídoto, corre el riesgo de convertirse en réplica.
Pero la universidad no puede permitir que esas lógicas la invadan. Su misión no es resguardar sensibilidades ideológicas, sino proteger la circulación libre de ideas, fomentar el pensamiento crítico y preparar a profesionales capaces de lidiar con la complejidad del mundo. Permitir un acto de Vox o de Bildu, o el de cualquier formación política, de izquierdas o derechas, progresista o conservadora, no es una adhesión, es una expresión de madurez democrática. Se combate una idea cuando se debate y se cuestiona, no cuando se prohíbe. La censura nunca derrota a la idea vetada; la victimiza y la fortalece.
«La universidad es precisamente el espacio donde debemos someter todas las ideas a escrutinio crítico»
Además, asumir que ciertos discursos no pueden entrar en la universidad porque provocan es algo infantil. La universidad es precisamente el espacio donde debemos someter todas las ideas, incluso las que consideramos peligrosas, a escrutinio crítico. Si convertimos la incomodidad en criterio para la prohibición, dejamos la puerta abierta a un campus perfectamente estéril, sin contradicciones ni desafíos intelectuales y, por tanto, sin aprendizaje.
Lo que está en juego, en definitiva, no es la presencia puntual de un partido político en un salón de actos ni la sensibilidad de un grupo concreto de estudiantes, sino la capacidad de la universidad para seguir siendo un espacio de libertad y de formación integral. Si los futuros analistas, diplomáticos, juristas o políticos no son capaces de escuchar a quienes piensan distinto, estamos formando profesionales para perpetuar la polarización, no para superarla.
La democracia no se defiende desde el veto, sino desde la fortaleza intelectual, no se construye desde la indignación permanente, sino desde la voluntad de entender al diferente. Si la universidad quiere seguir siendo universidad, debe elegir entre ser un refugio tribal o un espacio de pluralismo. De esa elección dependerá la calidad de nuestra vida democrática en los próximos años.
