Nosotros, los neandertales
«Son el espejo en el que podemos mirar nuestra propia humanidad. Distintos, pero iguales. Genéticamente, con alguna diferencia. ¿Qué relación guardamos entonces?»
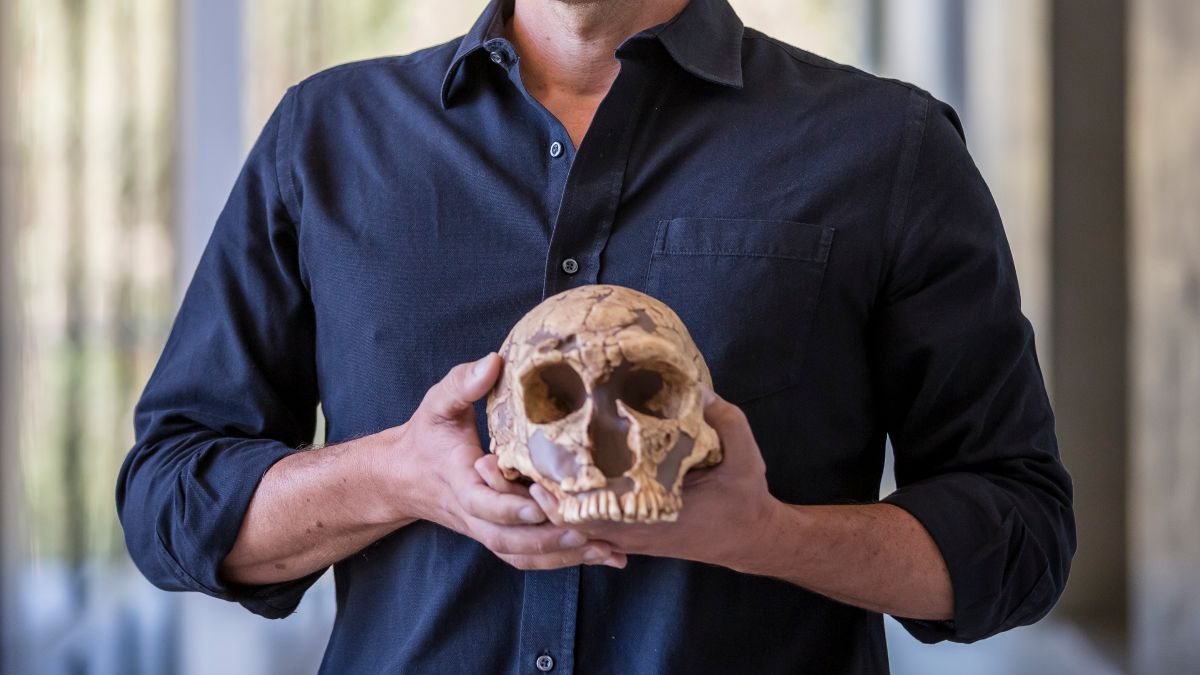
Un científico sujeta el cráneo de un 'Homo neanderthalensis'. | David Poller (Zuma Press)
Nosotros, los neandertales. O, perdón, quizás deberíamos haber dicho nosotros y los neandertales. Porque, vaya lío. ¿Somos o no somos neandertales? ¿Especies distintas o simplemente subespecies, algo parecido a las razas actuales? ¿Hibridados, mestizados, herederos o asesinos? ¿Parientes, primos o hermanos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes nosotros? Preguntas que la ciencia trata de responder. El mundo neandertal nos interesa y mucho. Demasiado parecidos a nosotros como para ignorar una historia que, de alguna manera, también es la nuestra.
El neandertal es el tipo humano que más interés levanta de entre nuestros predecesores. La hoy especie glamourosa fue considerada, no obstante, como brutal y simiesca cuando hizo irrupción en nuestras vidas hará casi dos siglos. Los descubrimientos de los primeros cráneos neandertales —Bélgica, Gibraltar, Alemania— a mediados del XIX levantaron un vivo debate científico, filosófico y religioso en la Europa de su momento. Estábamos ante las primeras evidencias de «otra humanidad», desconocida e imprevista, que nos habría precedido en tiempos remotos. Y no sabíamos encajarla en nuestro relato histórico y, menos aún, religioso y bíblico. Se suponía que fuimos creamos —Adán y Eva— en el Paraíso Terrenal. ¿Quiénes eran, entonces, esos seres humanos anteriores a nosotros? ¿Personas, bestias, simios?
Para avivar el debate, en esos mismos años, 1859, Darwin publicaría el celebérrimo y trascendente libro de El origen de las especies. El mecanismo de la selección natural era el responsable de la evolución de las especies. También de la humana, por supuesto. Los más adaptados se reproducían, haciendo evolucionar paulatinamente a sus poblaciones. La teoría, revolucionaria, supuso una auténtica conmoción para la ciencia del momento. Tras vivos debates, fue científicamente aceptada. Los humanos actuales descendíamos, por evolución, de un remoto primate. Dado que se suponía que el avance era paulatino, deberían encontrarse las especies intermedias. ¿Lo era, acaso, el bautizado como Hombre de Neandertal? Pero su aspecto era demasiado parecido al nuestro, no podía, en principio, considerarse como ese ser intermedio entre los monos y la humanidad. Tendríamos que encontrarlo para validar la teoría.
En 1908, en una cantera de Piltdown, un pueblo de Sussex, apareció un cráneo que aunaba características humanas y simiescas. La ciencia británica cantó el aleluya, se acababa de encontrar el eslabón perdido. Así se consagró en la ciencia del momento hasta que, décadas después, en 1953, se descubriría el fraude. Alguien había unido un cráneo antiguo de Homo sapiens a una mandíbula reciente de orangután. Tras envejecerlo artificialmente, fue enterrado donde se sabía que lo encontrarían. Una estafa científica de película. Con posterioridad, y tras la muerte de uno de los protagonistas, una cinta magnetofónica señalaría al responsable, un científico que habría actuado por celos profesionales frente a un rival al que quiso hundir. Cosas de la vida y de los egos.
A mediados del siglo XX los descubrimientos se aceleraron. África se desveló entonces como la tierra de nuestros primeros ancestros. Los Leakey descubrieron al Homo habilis y al Homo ergaster en Olduvai, Tanzania, y los yacimientos del Transvaal en Sudáfrica arrojaban a la luz múltiples australopitecos y parántropos. Ambos territorios fueron bautizados como Cuna de la Humanidad. Se estableció entonces el paradigma dominante hasta nuestros días. Los humanos nacimos en las sabanas africanas y desde ahí, en diversas oleadas y especies nos extendimos por el planeta entero.
«Vivió en Eurasia alrededor de 300.000 años para extinguirse hará unos 40.000»
Descubrimientos carismáticos, como el de la austrolopiteca Lucy, en 1974, en Etiopía, por Johanson, reforzó esa idea difusionista con origen africano. El paradigma sigue vigente, aunque yacimientos asiáticos y norteafricanos muy antiguos comienzan a generar ciertas fisuras en el relato. Orce también queda muy cercano en el tiempo, ya veremos como evoluciona el conocimiento de nuestro caminar como especie, que muchas y grandes sorpresas aún nos proporcionará.
En todo caso, se supone que el neandertal es la única especie humana nacida en Europa. Vivió en Eurasia alrededor de 300.000 años para extinguirse hará unos 40.000. Llegó a coexistir con los primeros sapiens que colonizaron Europa desde Oriente Medio. El sur de la Península Ibérica sería el refugio de los últimos neandertales, empujados por el avance sapiens. O, al menos, eso es lo que nos dictamina el paradigma dominante, Ex Oriente Lux, toda luz procede de oriente. Las oleadas humanas siempre habrían entrado a Europa desde el Creciente Fértil. El estrecho de Gibraltar habría funcionado como un muro insalvable a lo largo de la prehistoria y no como un puente entre las poblaciones humanas del norte de África y Europa. Volveremos sobre este importante asunto, aún no abordado ni dilucidado como bien merece.
En 1994 se descubrió en la gran Dolina de Atapuerca el Homo antecessor, nueva especie heredera de Homo ergaster y antecesora de sapiens y neandertal. Los hallazgos de Denisova introdujeron mayor complejidad y, a día de hoy, todavía no se puede determinar con exactitud el origen de nuestra especie emblemática. Pero, ¿son los neandertales una especie propia? Y aquí se genera otro vivo debate entre quienes la consideran como una especie distinta, bautizándola como Homo neandertalensis y quienes piensan que, en verdad, no se trata más que de una subespecie humana, Homo sapiens neandertalensis.
Existen argumentos para una y otra postura. Genéticamente somos diferenciables, pero, sin embargo, podemos reproducirnos entre nosotros para generar descendencia fértil, lo que, biológicamente, supone ser de la misma especie. De hecho, nos hibridamos en Oriente Medio. La actual humanidad –según nos dicen– posee un 2% de genética neandertal. El debate, pues, está servido. ¿Somos herederos de los neandertales, que pertenecieron a nuestra especie? ¿Somo especies diferentes? Pues doctores tiene la iglesia, que dictaminen tras pruebas e investigaciones.
«El científico sueco Linneo acertó de pleno al nominarnos como ‘Homo sapiens’»
Pero mientras se ponen de acuerdo, conozcámonos mejor a nosotros mismos: ¿desde cuándo nos denominamos Homo sapiens? Pues bien, fue un genio, Linneo, quién nos bautizó como especie. Casi nada. Catedrático de la universidad de Upsala, comenzó a clasificar a los seres vivos: primero a las plantas, después a los animales. Nacía la taxonomía, auténtica brújula que nos permitiría navegar por los azarosos y complejos torrentes de la vida. Así, en 1758, en la décima edición de su Systema Naturae, incorporó nuestra especie como una más en el reino animal, una osadía científica y ontológica que le causaría grandes disputas y críticas. Así, creó el género Homo, que situó dentro del orden de los primates.
Otra controversia sonora para la época, ¿nosotros, primos de orangutanes, chimpancés y gorilas? Pero, ¿qué se había creído el dichoso Linneo?, gritaron indignados los puristas de la tradición. Seguro de su visión, Linneo fue más allá, atreviéndose a bautizar a nuestra especie. ¿Cómo? ¿Qué nombre, qué palabra podía definirnos mejor? Contrajo, entonces, una gran responsabilidad ante la historia. Clarividente, el científico sueco acertó de pleno al nominarnos como Homo sapiens, el homo sabio, el homo que sabe, el homo que conoce. Somos capacidad de conocimiento y así quedó consagrado en nuestro propio nombre de especie, que nadie se ha atrevido a discutir desde su bautizo, oficiado por el genio sueco, casi trescientos años atrás.
¿Cuáles son, entonces, los principales atributos de la inteligencia humana? Podríamos resumirlos en capacidad de lenguaje, en tener habilidades inventivas y técnicas, capacidad de abstracción o de arte, por ejemplo. También, de ritos asociados a creencias espirituales, como enterramientos. Una especie, para ser considerada como sapiens, debe reunirlos todos ellos. Nosotros, está claro que los poseemos. Pero, ¿y los neandertales? Pues también, mal que les pese a algunos. Está claro, a estas alturas, que eran finos talladores de útiles de piedra, que se vestían con pieles, que se adornaban con plumas y conchas, que dominaban el fuego, que hablaban, que enterraban a sus muertos. Pero, todavía, dos aspectos están en cuestión. ¿Podían producir arte? ¿Eran capaces de navegar?
Se suponía que los neandertales no poseían capacidad artística, así que las primeras pinturas rupestres tendrían que ser obra de artistas sapiens, esto es, de una antigüedad inferior a los 40.000 años de nuestra presencia en Europa. Pues bien, ese paradigma se tambalea. O, quizás, podemos darlo ya por superado, toda vez que se ha comprobado científicamente que algunas pinturas de las cuevas de La Pasiega –en Cantabria-, Maltravieso –en Cáceres –o de Ardales– en Málaga -, fueron realizadas hace más de 65.000 años. O sea, que tuvieron que ser obras de neandertales, confirmadas, también en los discos rojos de la cueva de Merveilles, Francia. Y no solo pintura. En la cueva de Gorhan, Gibraltar, se han datado grabados parietales con cronologías similares a las anteriores. O sea, que los neandertales sí poseían capacidad artística que los empujaban a dibujar y grabar sobre las paredes de las cuevas.
«Si poseen capacidad de lenguaje, de arte, de espiritualidad, de adorno, de técnica, ¿quién puede negarle su condición de sapiens?»
Si poseen capacidad de lenguaje, de arte, de espiritualidad, de adorno y ornato, de técnica, ¿quién puede negarle su condición de sapiens? De alguna manera, los neandertales han pasado desde su primera imagen de bestialismo a una muy cercana a los humanos sapiens paleolíticos. Estamos mucho más cercanos de lo que inicialmente pensábamos.
Vale. Pintaban. Pero, ¿podían navegar? Muchos arqueólogos niegan el cruce del Estrecho de Gibraltar a los neandertales, apenas unos 50.000 años atrás. Incluso, afirman, que nosotros, Homo sapiens, iniciamos desde los Pirineos la colonización de la península. Sin embargo, es posible, incluso probable, añadiría yo, que, desde hace al menos un millón y medio de años –y ahí está Orce-, nuestros antecesores ya dispusieran de tecnología náutica suficiente como para navegar los escasos kilómetros que separan – o que unen – a África con Europa.
¿Desde cuándo navegamos, entonces? ¿Nos puede ayudar en algo la arqueología para alumbrar la oscuridad de esas remotísimas navegaciones? Pues sí. Las excavaciones, por ejemplo, en el yacimiento paleoantropológico de Mata Menge, en la isla de Flores, Indonesia, descubrieron restos de Homo erectus con, al menos, 700.000 años de antigüedad. Tuvieron, necesariamente, que llegar a la isla de Flores a través del mar. Útiles tallados en piedra, con más de un millón de años de antigüedad, han sido encontrados, asimismo, en la isla indonesia de Sulawesi, lo que reafirma la existencia de navegaciones de esas cronologías.
Otros muchos descubrimientos reafirman la asombrosa antigüedad de la navegación. Asimismo, alcanzamos Australia hace 65.000 años tras atravesar las aguas del estrecho de Torres, una travesía de al menos 100 kilómetros en los tiempos de mayor bajada del mar. Navegamos desde mucho antes de lo que pensábamos. Incluso especies anteriores a la nuestra y a la neandertal ya lo consiguieron. ¿Por qué extrañarse, entonces, de las navegaciones prehistóricas que nos afectan?
«Los neandertales, grandes consumidores además de mariscos y pescado, bien pudieran haber navegado»
Bueno, quizás pudieran realizar cortas singladuras sobre troncos, pero no navegar largas distancias, nos podrían contraargumentar. Para conseguirlo, haría falta complejas técnicas náuticas imposibles para el paleolítico. Se trata de una objeción razonable, sin duda alguna. Pero en esas estábamos cuando el famoso Thor Heyerdahl quiso demostrar, de manera práctica y fehaciente, que las poblaciones precolombinas de Sudamérica bien pudieron haber colonizado las islas de la Polinesia. Para ello, tendrían que haber realizado una larga travesía en embarcaciones precarias. No le creyeron, y se dispuso a demostrarlo de la manera más convincente posible, realizando de nuevo la navegación en una balsa similar a la que pudieran haber usado aquellos remotos navegantes. Y, tras muchas dificultades, construyó con fibra de totora del lago Titikaka la balsa Kon Tiki, con la que, en 1947, y tras una ardua travesía de 101 días, lograría arribar a la Polinesia partiendo de Perú.
Más adelante, en 1970, conseguiría atravesar el Atlántico en una travesía de 57 días, desde Marruecos a Barbados, en una balsa de papiro bautizada como Ra II, tras el fracaso del previo intento con la Ra I. Quedaba pues demostrada la posibilidad de atravesar el Atlántico con tecnología náutica conocida desde, al menos, el paleolítico. Pues dicho queda. Los neandertales, grandes consumidores además de mariscos y pescado, bien pudieran haber navegado. Nos resultan, pues, tan cercanos a nosotros que difícilmente podemos hurtarle el apellido de sapiens.
Los neandertales nos interesan, y mucho, porque son el espejo en el que podemos mirar nuestra propia humanidad. Distintos, pero iguales. Tan cercanos y tan lejanos al tiempo. Físicamente, muy parecidos. Mentalmente, probablemente, también. Genéticamente, con alguna diferencia apreciable. ¿Qué relación guardamos entonces?
Pues de todo ello disertamos la pasada semana en el seno de las IV Jornadas sobre Cuevas Prehistóricas celebradas en las instalaciones de la Cueva del Tesoro, en Rincón de la Victoria, Málaga. Lleno absoluto. ¿Quién dijo que la cultura no interesaba? Debemos felicitar al gran Pedro Cantalejo, por la iniciativa y organización, y al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por su apuesta por la ciencia. La compra de la cueva –hasta hace pocos meses en manos privadas– y el impulso que proporciona a la investigación en el resto de las cavernas del Cantal así lo avalan. Cuevas, por cierto, también habitadas por neandertales, cuyas poblaciones, visto lo visto, debieron de ser más numerosas de lo que pensábamos hasta hace pocas fechas.
En fin, en estos tiempos en los que cedemos la antorcha de la inteligencia a los algoritmos prodigiosos, debemos recordar y descubrir a nuestros parientes más cercanos, los neandertales. Conocerlos supone, en verdad, descubrir lo esencial de nuestro propio ser.
