Dinero público, lucro privado
«Nuestra democracia sigue siendo un simulacro lleno de ángulos muertos que acogen cariñosamente todas las versiones imaginables de la corrupción»
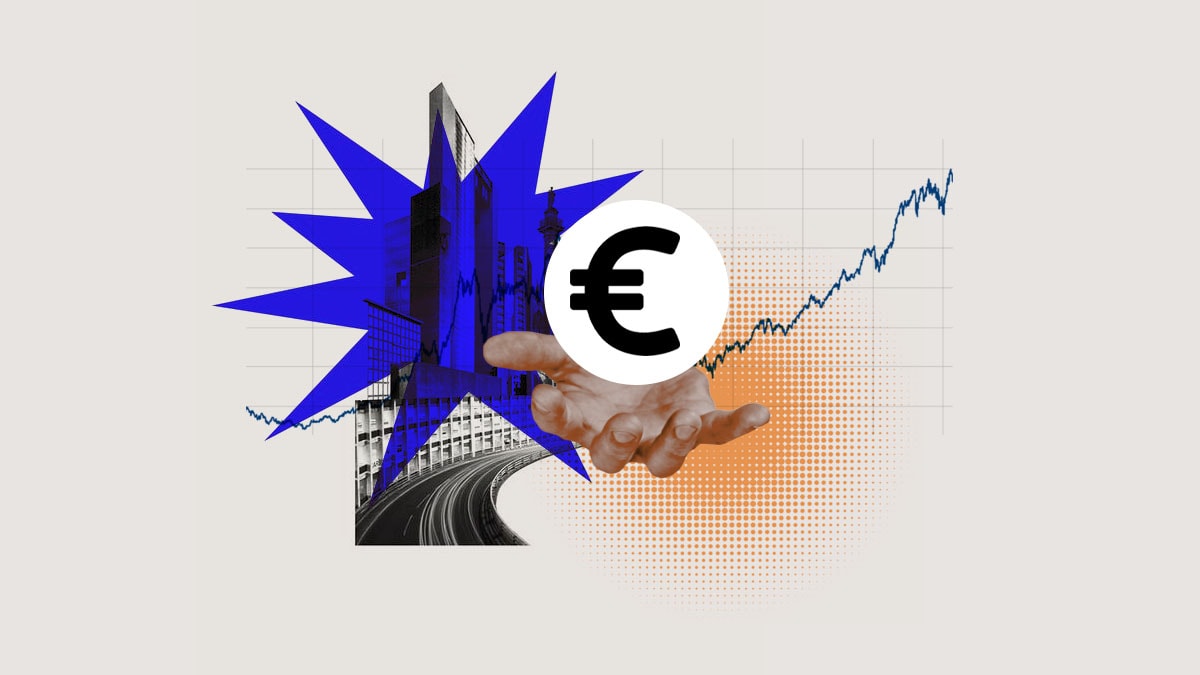
Ilustración de Alejandra Svriz.
El concepto dinero público viene generando una confusión sustancial en este país. Tal vez porque es tan brutalmente literal, tan irremediable en su delimitación, que no logra captar la realidad. En España la noción de dinero público no debe abordarse como un simple ejercicio de contabilidad, sino como un arte afinado hasta la perfección por quienes lo manejan y esparcen.
Primero conviene disipar la burda fantasía de que el dinero público sea, en efecto, público. Para superar este trágico malentendido, visualicemos una lluvia torrencial regando un país desde los cielos. Esta cascada munificente la recoge el bondadoso Estado para aligerar la existencia a los contribuyentes, hormigas frenéticas que pasan la mayor parte de su vida trabajando. Pero una vez que la preciada sustancia se acumula en los depósitos de la nación, ya no pertenece a quienes la han generado. Queda convertida en un recurso sujeto a laberínticos mecanismos de control y reparto.
Puertas afuera, en una democracia el dinero público financia todo el coloso del Estado del bienestar (pensiones, sanidad, infraestructuras, educación), apuntalando a los partidos políticos en su actividad (formación, investigación, campañas) y garantizando el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios estatales imprescindibles. El espléndido objetivo de toda esta maquinaria —engrasada con los fondos procedentes de los impuestos del contribuyente— es asegurar a la ciudadanía unas prestaciones básicas, promoviendo una competencia política justa y monitoreando la financiación de los partidos para prevenir la corrupción y el abuso del poder económico.
Por lo demás, diríase en España que el ritual principal del dinero público es la provisión de la clase política. No en vano, los todopoderosos partidos controlan el país entero, realizando labores que en otros países occidentales hacen las organizaciones civiles. Esto provoca una superabundancia de cargos políticos que, en relación con la población, duplica la cifra de Francia y la de Italia. Quienes dedican su vida a la noble causa de gobernar España —actividad considerada más loable que, por ejemplo, fundar una empresa o hacer una cirugía de revascularización miocárdica— cobran dinerales acordes a su abnegado sacrificio. En España esto incluye, con una perversa ironía que haría sonrojar a Orwell, la exhaustiva financiación pública de todos partidos nacionalistas cuyo objetivo declarado es el desmembramiento del país que tan generosamente los nutre.
Y no olvidemos los sacrosantos puestos de la administración, que en nuestro país no es una entidad fría y burocrática, sino un cálido hogar familiar. Como explica el periodista británico Michael Reid en su reciente ensayo Spain, España es el único país de Europa con cuatro niveles de poder político (central, autonómico, provincial y municipal); y cada uno de esos estamentos tiene «una corte de asesores y parásitos mayor que en otras democracias europeas, todos ellos con sueldos públicos». El sistema español se sirve ante todo a sí mismo, despreciando los intereses de una población acomodaticia y apenas consciente de sus derechos y potestades.
«Se precisan mecanismos de control del dinero público, pero para extirpar el mal de raíz es imperativo renovar los partidos políticos»
Esta estructura autorregulada implica una rotación perpetua y un eterno retorno de los dos partidos hegemónicos. Aproximadamente cada ocho años, la ciudadanía participa en lo que la prensa sigue llamando el festival de la democracia. Es un acontecimiento que todavía se considera ilusionante, porque «el pueblo habla» y se declara una nueva era política, distinta de todas las anteriores. Los familiares y amigos del gobierno anterior desaparecen a toda velocidad y sus cargos públicos los ocupa una nueva tropa de amigos y parientes leales al partido contrario. Los informes vigentes hasta ese momento se archivan o incineran, porque un ejército de asesores va a redactar otros nuevos. Desde los chóferes de los relucientes coches oficiales hasta los escoltas y las limpiadoras, todos los rostros anteriores desaparecen y en su lugar llegan otros distintos. El dinero público sigue lloviendo de los cielos y arranca un ciclo supuestamente renovador.
España tiene una marcada propensión a despistarse por senderos que la alejan de los objetivos nacionales. Un sistema que aloja durante siete años y medio un «gobierno de corrupción», como dijo la propia Yolanda Díaz hace unos meses, sufre una grave disfunción inimaginable en Reino Unido, Alemania, Francia o Italia. Nuestra democracia sigue siendo un simulacro lleno de ángulos muertos que acogen cariñosamente todas las versiones imaginables de la corrupción. Es obvio que se precisan mecanismos de control y supervisión del dinero público, pero para extirpar el mal de raíz es imperativo renovar los partidos políticos que llevan cinco décadas instalados en un sistema político concebido como instrumento de lucro.
Al salir Felipe González de Moncloa en 1996 pensamos que la corrupción socialista era un defecto primerizo. Cuando salió José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, dimos por hecho que el siguiente gobernante socialista tendría que ser forzosamente mejor. Entonces en 2018 llegó Pedro Sánchez. Nada de esto debió haber ocurrido jamás en un país occidental. De nosotros depende que nunca vuelva a suceder.
