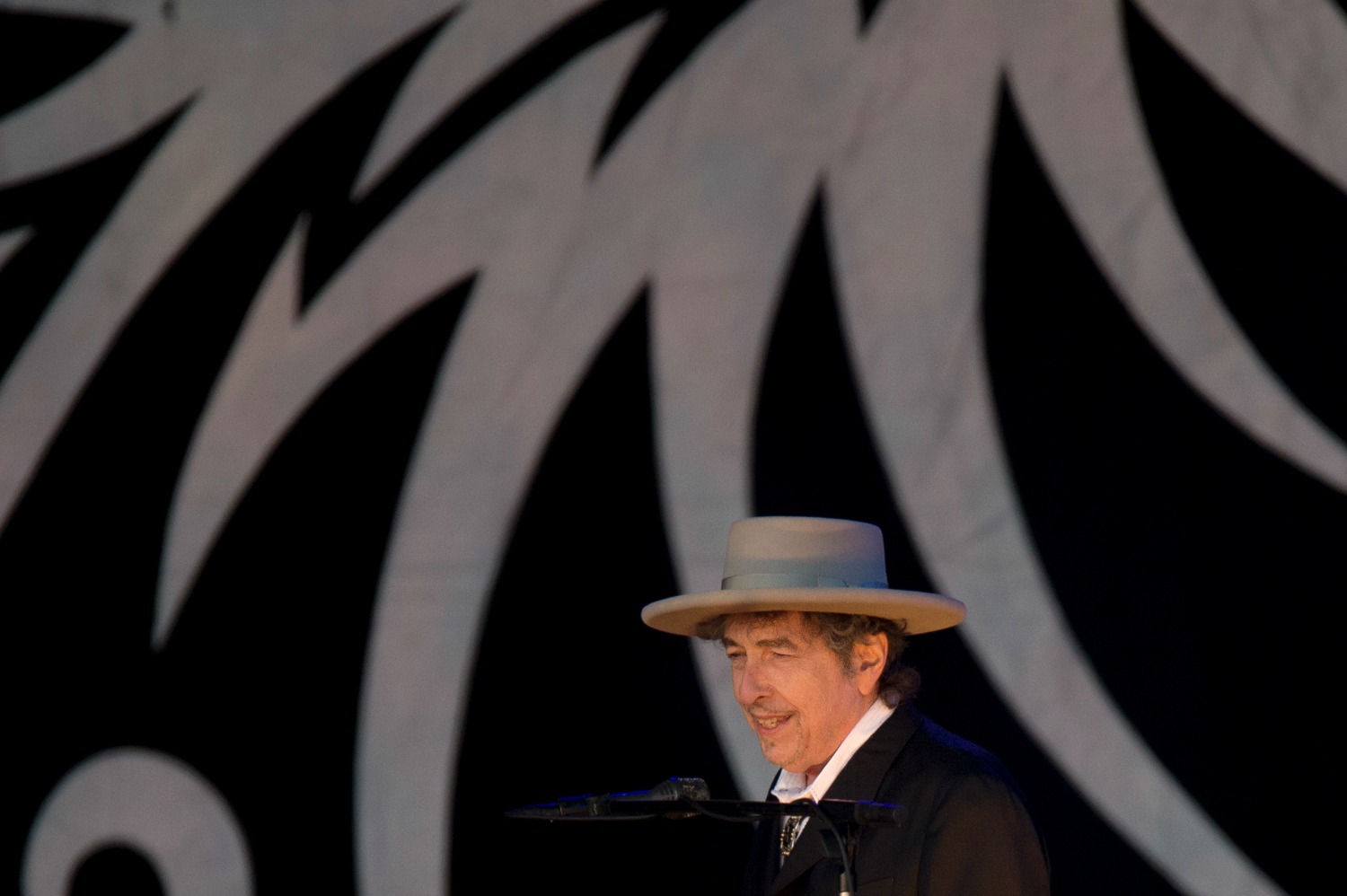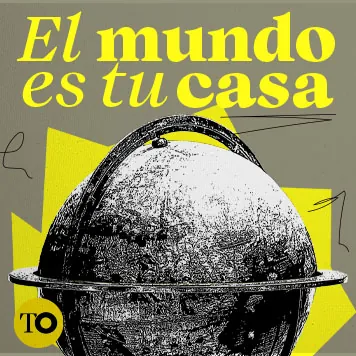Cuarteles de invierno
Por los despachos del poder empiezan a circular telegramas de cansancio con el PP. Son desahogos en voz baja que, tras el episodio catalán, empiezan a filtrarse a la calle. Ya no cuenta la recuperación económica –¿achacable a las buenas políticas del gobierno o a los vientos de cola internacionales?–, sino una sensación de fatiga generalizada. Cuestión de imagen, tal vez: Rajoy sería un presidente del siglo XX para un país ansioso de novedades. El primer gran impulso de cambio generacional tuvo lugar en la década de los ochenta, cuando empezó a construirse el modelo territorial de las autonomías, el Estado del bienestar y una democracia inserta en el corazón de Europa. El segundo gran cambio generacional está sucediendo ahora, tras el crash económico de 2008 y el cuestionamiento de las instituciones del 78. ¿Una época nueva exige nuevos partidos? No necesariamente, pero sí elites distintas y relatos que conjuguen otra gama de valores. El principal riesgo del PP se mide según este binomio: mala selección de los cuadros de mando y ausencia de un relato de futuro. A lo que se añade el pesado fardo de la corrupción.