
Zelenski pide ante la Eurocámara una fecha concreta para la adhesión de Ucrania a la UE
Sostiene que el préstamo de 90.000 millones bloqueado este lunes por Hungría «debe ser implementado»
Últimas noticias y última hora sobre Ucrania, país de Europa del Este que tiene costa en el Mar Negro y cuya capital es Kiev. El idioma oficial es el ucraniano y cubre una superficie de 603.700 km². Su actual presidente es Volodímir Zelenski. Están en guerra con Rusia por la invasión que inició Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022. El apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea han sido fundamentales para equilibrar las fuerzas a nivel militar.

Sostiene que el préstamo de 90.000 millones bloqueado este lunes por Hungría «debe ser implementado»

El ministro ha vuelto a reiterar que «España va a seguir junto al pueblo de Ucrania tanto tiempo como sea necesario»

El presidente del PP hace «un repaso de las relaciones bilaterales entre España» y EEUU con el secretario de Estado
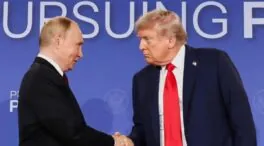
Rusia cuenta con 5.889 ojivas nucleares frente a las 5.113 que posee Estados Unidos.

El Kremlin asevera que Kiev usa la plataforma para obtener datos rápidamente para luego llevarlos al terreno militar

El Comité Paralímpico protesta por «la cínica decisión» de permitir a deportistas rusos y bielorrusos competir con sus banderas

El mandatario ucraniano ha desvelado que las negociaciones en el aspecto militar están «cerca de completarse»

Una mala paz con concesiones a Moscú sentaría las bases de otra futura agresión rusa en Europa

Zelenski ha insistido en que «debe haber una mayor unidad en los esfuerzos por hacer que Rusia rinda cuentas»

«Has quedado plantado en el suelo para implorar que te llevemos por siempre incrustado en nuestras retinas»

El Comité asegura que «la esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo»

El líder ucraniano alerta de que Rusia «hará todo lo posible para bloquear el proceso»

Una semana de reuniones de alto nivel sobre los retos urgentes en seguridad, defensa, economía y tecnología

Copenhague remite los datos a la UE para ampliar las ‘listas negras’ contra buques que eluden las sanciones

El balance resalta además que las tropas rusas han perdido 11.661 carros de combate y 24.020 vehículos blindados

Un tercio de los fondos se destinará a cubrir las necesidades presupuestarias y 60.000 millones al gasto militar

No se pueden celebrar comicios en el país, ni parlamentarios ni presidenciales, mientras esté vigente la ley marcial

El primer ministro húngaro acusa a Kiev de hacer presión ante la UE para cortar el suministro energético ruso a su país

Un aparato no tripulado Vampire ha acometido una misión propia de soldados a pie

El bombardeo en centrales térmicas y líneas de alta tensión ha provocado cortes del suministro en la mayoría de regiones

Las autoridades afirman que «una persona aún no identificada realizó varios disparos» antes de darse a la fuga

Este canal «ofrecerá un contacto militar constante mientras las partes continúan trabajando hacia una paz duradera»

El presidente de la FIFA ha dicho que esta medida «no ha servido de nada» y solo crea «frustración y odio»

La capital emiratí ya acogió a finales de enero un encuentro de dos días entre las delegaciones

Una de las mejores defensas de Kiev son los oídos electrónicos que tiene en el frente

El presidente estadounidense anunció que Putin le ha prometido que dejará de bombardear Ucrania durante una semana

El ataque de un dron ruso ha causado seis heridos en una maternidad en Zaporiyia

El presidente ucraniano rechaza también que el encuentro se produzca en Bielorrusia

El presidente ha afeado que «mucha gente» le dijo que «no desperdiciara la llamada» porque «no iban a conseguirlo»

«Estaremos felices de darle la bienvenida a Moscú», ha indicado un asesor presidencial

Hungría ha convocado al embajador ucraniano para reprocharle una supuesta intromisión en las elecciones de abril

El presidente ucraniano recalca que es una de las garantías de seguridad que puede ofrecer Kiev en el escenario posbélico

Se trata de un paso clave para que la UE ponga fin a su dependencia de la energía rusa de manera definitiva

Las grandes decisiones en el nuevo orden global se trasladan y se negocian en capitales como Riad, Doha o Abu Dabi

La ofensiva rusa sobre varias ciudades ucranianas ha dejado al menos un muerto y decenas de heridos

Ucrania, Gaza, Taiwán, el Ártico… identidades y líneas divisorias han sido siempre causa de conflicto en la historia

«Si hay alguna buena noticia en este asunto es que por fin Europa supo reaccionar unida para frenar a un Trump siempre fuerte con los débiles y débil con los fuertes»

Confirma el encuentro con representantes de EEUU y Ucrania en Abu Dabi para este mismo viernes

El mandatario ucraniano ha avanzado que la reunión tendrá lugar este sábado y domingo en Emiratos Árabes Unidos

Por su lado, el presidente ucraniano ha calificado de «productiva y sustancial» la reunión con el líder estadounidense