Ramón González Férriz: “Los padres fundadores sabían que Trump llegaría”
‘La trampa del optimismo’ (Editorial Debate) examina la importancia que tuvieron los años 90 a la hora de definir el momento actual

Ramón González Férriz | Foto cedida por el autor
Es probable que dentro de doscientos años los historiadores especializados en nuestra época presten una atención especial a los años 90. Por una sencilla razón: allí encontrarán el origen de las convulsiones que están sacudiendo los inicios del siglo XXI. Nuestro presente. Esos historiadores también descubrirán que muy pocos vieron –o quisieron ver– lo que estaba por venir. Al contrario. Tras la caída del comunismo soviético y la consiguiente globalización que alimentó con generosidad a las clases medias occidentales muchos creyeron encontrarse ante “el fin de la Historia”; ante una nueva era desideologizada, pacífica y próspera gobernada por la democracia liberal.
De eso trata, precisamente, el último ensayo del pensador catalán Ramón González Férriz: La trampa del optimismo, publicado por la editorial Debate. El libro, que comienza con la caída del Muro de Berlín y concluye con los atentados de las Torres Gemelas, cuenta cómo se cocinó la Europa de nuestros días y su flamante moneda única, cómo terminamos con un módem en cada casa y cómo unos chavales encantados de haberse conocido dieron con la fórmula para eliminar el riesgo bancario. González Férriz también habla de España. De la importancia que tuvieron las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla para la autoestima del país, de lo que significó tumbar a un PSOE carcomido por la corrupción en las elecciones de 1996 o, por citar un tercer ejemplo, de los acontecimientos que provocaron una burbuja inmobiliaria de proporciones preocupantes.
La trampa del optimismo es, en fin, una lectura para entender cómo hemos llegado hasta aquí.
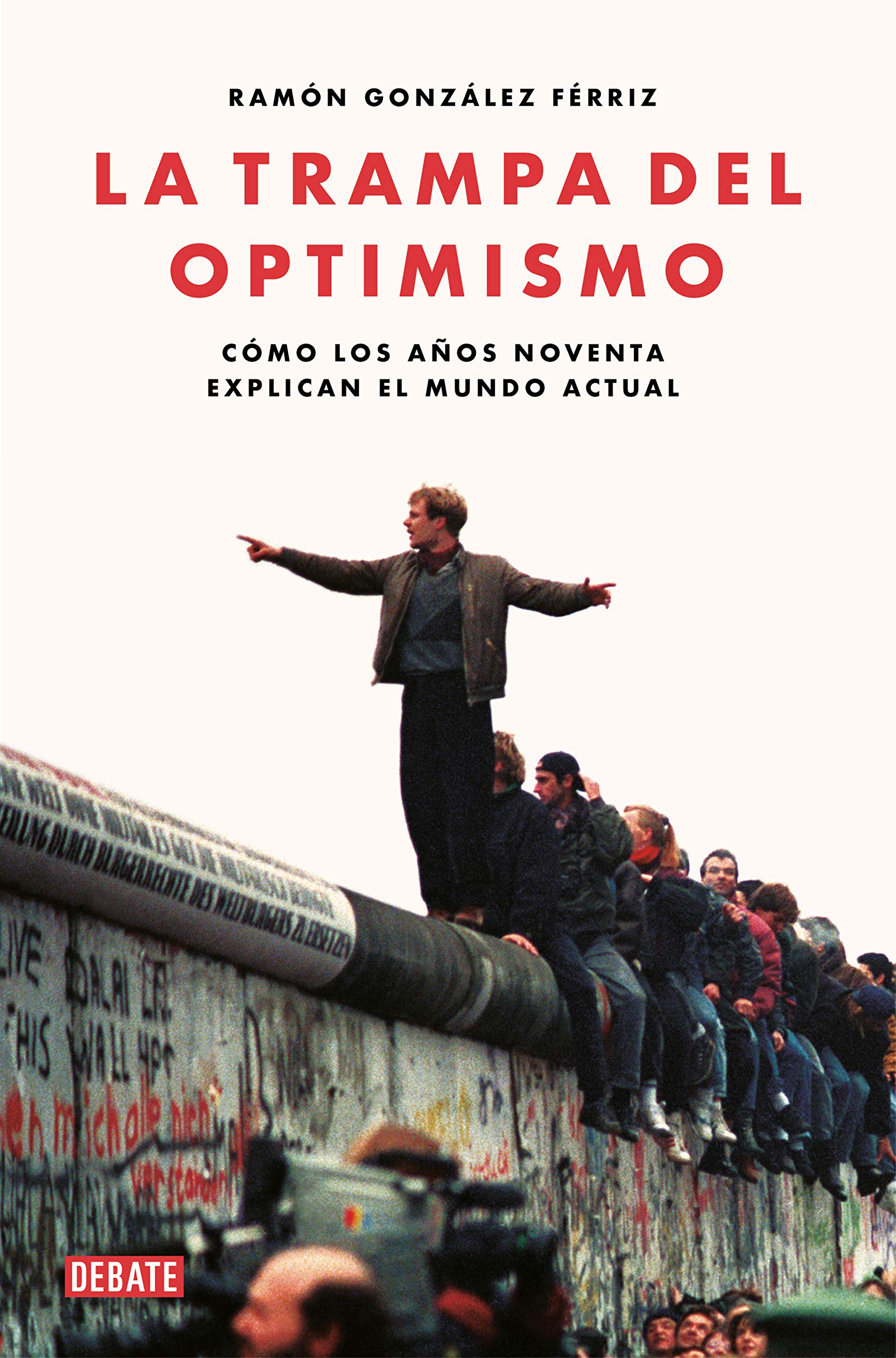
¿Cuándo y por qué te planteas escribir un libro sobre los años 90?
Tengo por casa una libreta con anotaciones y un posible índice que data del año 2012, así que hace ya tiempo. En cuanto al por qué, hay varios motivos. En primer lugar, creo que siempre se ha prestado mucha atención a los 80 por haber sido la década de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, de la doctrina neoliberal, etcétera, y se ha desatendido el periodo inmediatamente posterior. Recuerdo, por ejemplo, que a la hora de buscar bibliografía solo encontré un libro que llevara en el título el número “90”. Era de Joseph Stiglitz. En segundo lugar, hay un aspecto autobiográfico; yo empecé aquella década con 13 años y la terminé con 23. Es decir: mi generación alcanzó la madurez durante aquel periodo. Sin embargo, y paradójicamente, creo que nunca logramos entenderlo. La tercera motivación, entrelazada con las dos anteriores, fue su trascendencia; la caída del Muro, Barcelona 92 y la Expo de Sevilla, la reunificación de Alemania, el Tratado de Maastricht o la llegada del euro son acontecimientos que se dieron entonces pero cuyas consecuencias vivimos hoy. Muchas de las decisiones que se tomaron, sobre todo económicas, son las que explican el presente. La crisis financiera que estalló en el 2008, por ejemplo, no se puede entender sin los 90. ¿Y cuál es una de las consecuencias de aquella crisis? El populismo.
Ese populismo ha crecido con fuerza en países como Hungría o Polonia. Precisamente, en el capítulo que dedicas al Muro hablas de la relación que se establece entre Occidente y Europa del Este tras su caída. Leyendo tus observaciones cuesta no pensar que las élites occidentales se condujeron con una miopía tremenda.
El avance de la Unión Europea hacia el Este, que comienza cuando Helmut Kohl decide que la reunificación de Alemania tiene que suceder cueste lo que cueste, es un camino plagado de buenas intenciones. Europa Occidental piensa que incluir en su proyecto liberal a los países del viejo bloque soviético supone una especie de redención histórica. Estamos hablando de países que han sufrido el nazismo y acto seguido el comunismo. Es cierto que también hay cuestiones estratégicas y que Alemania, por ejemplo, quería tener una franja de seguridad entre Berlín y Moscú, pero ese mensaje de “volved a Europa” es un mensaje eminentemente moral. Ahora bien, ¿qué es lo que querían los países del Este? Pese a la diversidad –desde gente que ansiaba un proyecto ultraconservador hasta gente que solo tenía ojos para el libre mercado, pasando por gente que quería mantener cierto statu quo– la mayoría buscaba recuperar la autonomía. Porque recordemos que los viejos regímenes comunistas no solo habían sido dictaduras; habían sido dictaduras a las órdenes del Partido Comunista de la Unión Soviética. No había existido autogobierno en casi medio siglo.
Entonces llegó la Unión Europea con su ofrecimiento…
Un ofrecimiento que, resumiéndolo, decía lo siguiente: “Si hacéis lo que hacemos nosotros todo irá bien”. Que es, básicamente, lo que había estado diciéndole Estados Unidos al resto del mundo. Occidente estaba pletórico; creía haber encontrado la clave, la medida política perfecta para solucionar los problemas endémicos de los países, e intentó exportarla. Como acabo de decir, había intereses en esa exportación, pero también un impulso moral. No obstante, ahora hemos descubierto, al mirar a los países del Este, que ese optimismo era infundado. Sí, muchos funcionan hoy como democracias, pero existe un rechazo muy fuerte al liberalismo.
Lo que Ivan Krastev, a quien citas en el epílogo, describe como “la rebelión ante las humillaciones que deben acompañar a un proyecto que requiere que una población acepte que hay una cultura extranjera superior a la suya”.
Claro. En el Este entienden que lo que se les está diciendo es que todas sus opciones pasan por adoptar las mismas reglas económicas y, sobre todo, las mismas reglas culturales que Occidente. Emerge, en fin, una sensación de humillación y de estar siendo, una vez más, colonizados. Es entonces cuando parte de la población reacciona. Dicho de otro modo: la Unión Europea se condujo con una arrogancia brutal. Y esto te lo digo con pesar porque yo estoy a favor de la globalización y soy un defensor del Tratado de Maastricht.
¿Por qué crees que existió esa condescendencia?
Porque la Ilustración y los Derechos Humanos –la base de las democracias liberales– se entienden como conceptos universales. Y sostener lo contrario es problemático porque implica pensar que hay culturas que no van a estar a la altura. Que hay culturas incompatibles con el laicismo, la democracia y la dignidad de las personas. ¿Y acaso pensar eso no es un poco racista? Además, existían precedentes: Alemania o Japón, por ejemplo. Países que venían de un lugar muy siniestro –de una dictadura atroz el primero y de un imperialismo anclado en el pasado el segundo– y que en unas pocas décadas lograron convertirse en el motor de Europa y en la segunda economía del mundo, respectivamente. Más ejemplos: España, Portugal y Grecia. Tres países que habían logrado dejar atrás dictaduras militares sin grandes aspavientos. Entonces, claro, cómo no pensar que era posible universalizar el liberalismo independientemente de las tradiciones políticas y culturales del país de turno.
¿Nadie advirtió de los riesgos que conllevaba la imposición del liberalismo?
Sí, hubo pensadores que no lo vieron nada claro y trataron de avisar. Pero fueron pocos. Me vienen a la mente Tony Judt y John Gray. El primero dijo, en 1996 o 1997, que Europa Occidental no sabía lo que estaba haciendo con su expansión hacia el Este. Que las élites occidentales no sabían lo que les aguardaba allí, y que a ver si creían que con la caída del Telón de Acero habían caído también unas diferencias culturales y políticas que eran muy anteriores al propio Telón de Acero. Sin embargo, ya digo, el tono general –y esto lo ves leyendo los periódicos de la época– era de un optimismo exacerbado. Y del optimismo a la arrogancia de la que hablábamos antes solo hay un paso.
El semanario The Economist también se mostró muy escéptico con el proyecto europeo, ¿verdad?
Bueno, en el mundo anglosajón existía un gran escepticismo hacia el euro. No creían que aquel invento pudiese funcionar. Se preguntaban lo que ahora nos preguntamos todos: ¿cómo puede existir una unión monetaria sin unión fiscal? Es decir: ¿cómo vas a tener una política monetaria común para economías que van a velocidades diferentes y que además van cambiando constantemente? Preveían unas tensiones fortísimas. Y, sin embargo, hay que decir que hasta la crisis del euro la cosa tampoco fue tan mal. De hecho, muchos anglosajones se sorprendieron al ver que el invento, con todos los apaños necesarios, funcionó.
Una crisis, la del euro, que tal y como explicas en el libro también se veía venir. Solo había que fijarse.
Sin embargo, era difícil fijarse y todavía más hacer algo al respecto porque, como digo, el optimismo imperante era desmesurado. Fíjate en cómo se diseñaron todos esos productos financieros extremadamente sofisticados con los que ahora estamos todos trágicamente familiarizados. ¡Se los sacan de la manga unos tipos recién licenciados tras una noche de juerga! Unos tipos de 28 años que dicen haber acabado con el problema que lleva dando quebraderos de cabeza a la banca moderna desde sus orígenes allá por el siglo XV. Y los bancos que los emplean se lo creen; aunque no entienden muy bien el funcionamiento de esos productos, los departamentos de esos chavales empiezan a generar un montón de dinero y, bueno, ¿para qué preguntar? Si llenan las arcas que sigan a lo suyo. Es como el meme ese que dice: “¿Qué podría salir mal?” Pues Lehman Brothers. Otro ejemplo es el de las empresas que, animadas por el espíritu de la globalización, trasladaron sus fábricas a países en vías de desarrollo. El proceso mental se resumía en: “Al llevarme las fábricas estoy generando riqueza en esos lugares al tiempo que reduzco mis costes y por lo tanto también los precios de cara al consumidor occidental”. A la pregunta sobre qué hacer con los trabajadores que se quedaban sin empleo en Occidente se respondía con un “les daremos formación para que puedan desempeñar trabajos de mayor valor añadido”. ¿Qué se creían? ¿Que un trabajador es un ordenador al que le metes un software y automáticamente desarrolla nuevas habilidades? Fue una estupidez pensar que una persona que lleva décadas en una fábrica va a poder trabajar en La Caixa tras recibir un par de cursillos. Sin embargo, ese era el marco mental de la época. Existía el convencimiento de que, con buena voluntad, todo era posible.
No se pensó en las consecuencias a medio plazo de todo aquello, vaya.
Esa es una reflexión que a mí, como defensor del sistema liberal, me interesa mucho. Estamos ante decisiones cargadas de buenas intenciones que dos décadas después nos explotan en la cara. Como si fuese una venganza de la Historia. De todos modos, déjame aclarar una cosa: mucha gente cree que cuando las cosas salen mal es porque hay malas personas detrás y mi sensación –sin pretender exonerar a nadie de su responsabilidad– es que muchas de esas decisiones simplemente se toman en un momento donde hay un exceso de confianza. Y otra cosa: observar los acontecimientos dos décadas después, a balón pasado, da mucha ventaja intelectual. Soy consciente de ello.
En tu ensayo dedicas un capítulo a la serie Friends. ¿Por qué?
Soy muy fan de Friends y he visto la serie varias veces porque me divierte mucho. No obstante, cuando la vi con el libro ya en mente caí en la cuenta de que lleva implícita una carga ideológica que, en cierto modo, es representativa de esa ‘tercera vía’ que afloró en los años 90. Por un lado, la serie traslada el mensaje de que el objetivo de cualquier persona de bien es conseguir un buen empleo, vivir un matrimonio feliz y tener hijos. Pero, al mismo tiempo, te está diciendo que mientras encuentras todo eso puedes hincharte a follar. Es una mezcla entre la nueva y la vieja moral muy curiosa: “Qué absurdo es ser completamente conservador pero qué absurdo es, también, ser plenamente progresista”. En definitiva: me parece, a riesgo de sobreinterpretar un producto de cultura pop, que Friends refleja esa mentalidad optimista y despreocupada de la época. La cara seria de la misma moneda sería aquel artículo que Mark Lilla publicó en The New York Review of Books –A Tale of Two Reactions– en la primavera de 1998. Es una pieza muy poco conocida que yo encontré en un libro que me compré vete a saber dónde, pero que ha tenido una gran influencia en mi forma de entender la década de los 90. En su artículo, Lilla explica cómo el progresismo sesentero y el rigor fiscal del neoconservadurismo ochentero lograron amalgamarse convirtiéndose, así, en la mentalidad noventera.
Como bien dices, aunque Friends no contiene un mensaje político evidente sí lleva implícita una gran carga ideológica. Además, en esa misma época se funda el canal conservador Fox News, sumamente explícito y con una carga ideológica determinante. La pregunta es: ¿cuál es la importancia política de la televisión en los años 90?
Es una cuestión interesante. Mira, en los 90, y pese al optimismo del que ya hemos hablado, empieza a emerger también una cierta desconfianza hacia las élites tecnocráticas. Es una desconfianza que parte, sobre todo, de círculos conservadores y creo que la televisión sabe recogerla y convertirla en algo relevante. En Estados Unidos se carga contra Bill Clinton y en Europa, en el marco del Tratado de Maastricht, partidos como el de Le Pen elevan la voz y tratan de hacerse visibles. De todas formas, creo que el ejemplo más evidente lo encontramos en Italia, con Silvio Berlusconi y el enfrentamiento que mantuvo contra los jueces; un enfrentamiento que el político italiano, de forma muy hábil, traslada a los platós de televisión. No tengo una tesis muy elaborada al respecto, pero se podría decir que la televisión de los 90 funcionaba de forma parecida a como funcionan las redes sociales hoy en día.
Tu repaso a la década de los 90 termina con el atentado de las Torres Gemelas. En un momento dado te refieres al ataque terrorista como “un regreso a la normalidad”. ¿Qué quieres decir?
Voy a intentar explicarme recurriendo a la crítica que le hizo John Gray a Francis Fukuyama después de que éste publicara su famosísimo El fin de la Historia. En su libro Fukuyama sostenía, a grandes rasgos, que tras la caída del Muro de Berlín lugares como la Unión Europea habían entrado en una realidad poshistórica definida por enfrentamientos más bien laxos entre socialdemócratas y democristianos. Una realidad en la que los nacionalismos y las religiones seguirían existiendo pero de forma diluida. Es decir: una realidad próspera, pacífica y desideologizada que habría conseguido dejar atrás la Historia y que poco a poco se iría extendiendo a lo largo y ancho del planeta. Gray le contesta que sí, que le parece una gran noticia que haya caído el Muro y una noticia todavía mejor que haya caído el comunismo soviético, pero que lo de haber dejado atrás la Historia le parece absurdo; la Historia –explica Gray– seguirá generando competición entre potencias, enfrentamientos entre nacionalismos, etcétera. Resumiendo: lo que dijo Gray es que con la caída del Muro no se terminaba nada. No obstante, el relato que tuvo éxito fue el de Fukuyama y mucha gente abrazó los 90 como la primera década de esa nueva normalidad poshistórica…
… y entonces llegaron los aviones.
Eso es. Llegan los aviones y tenemos el 11-S, al que yo dedico un capítulo titulado “El fin del fin de la Historia”. ¿Y qué nos enseña el 11-S? Pues lo que decía Hegel; que la Historia también tiene sus domingos, sus momentos de descanso, antes de retomar la rutina. Es decir: el 11-S fue ese regreso a lo de siempre; a las guerras entre países y al rol de la religión como un factor determinante en las dinámicas geopolíticas globales. Porque no hay que olvidar que los 19 terroristas que embarcaron aquella mañana en los aviones se escudaron en la religión para hacer lo que hicieron. Son ellos quienes traen de vuelta el debate sobre la religión como elemento político. Con el 11-S dejamos atrás la convicción noventera de que podíamos vivir instalados cómodamente en la multiculturalidad y descubrimos que la multiculturalidad, aunque puede darse, va a conllevar roces y conflicto. A partir del 11-S se tuvo que volver a discutir sobre las bondades de la globalización; ¿es simplemente la suma espontánea por parte de la mayoría de países del mundo a un orden preferible o es una imposición neocolonial de Occidente? También se vuelve a hablar sobre el Islam y sobre si es compatible con la democracia, o sobre si la democratización de China llegará en algún momento. El 11-S, en fin, vuelve a poner sobre la mesa las discusiones de la vieja Historia: religión, identidades, nacionalismo…
Acabas de mencionar a China, un país al que le has dedicado varias columnas en El Confidencial y sobre el que, pienso, se debería discutir más. ¿Qué opinas de su rol actual en el mundo?
Al comienzo del libro menciono a China a raíz de la masacre de Tiananmén. Y no es una mención baladí. En 1989 los líderes comunistas de todo el mundo tienen que tomar una decisión basada en la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto vamos a reprimir a nuestra gente para mantener el poder? Hoy sabemos que los líderes del bloque soviético optaron por no reprimir militarmente a la gente y que cayeron. También sabemos que China reprimió militarmente a su propia gente, haciendo gala de una violencia que todavía no podemos cuantificar, y que ahí sigue; más fuerte que nunca. Esta es una lección histórica que debemos tener en cuenta. Y no olvidemos una cosa: a China le molestó muchísimo el proceso de apertura iniciado por Mijaíl Gorbachov. Tampoco olvidemos lo que decían entonces Fukuyama y los optimistas: que con los hijos de las élites chinas formándose en universidades anglosajonas la modernización y la consiguiente democratización del gigante asiático era cuestión de poco tiempo. Bien. Pulsemos el botón de fast-forward. Veinte años después, ¿qué ha pasado? Pues que China registra unas tasas de crecimiento económico brutales capaces de seducir al resto del mundo y de convencer al personal de que su poderío económico –asentado en la industrialización y la rigidez del mercado laboral– son un bien común. Algo de lo que, en teoría, nos beneficiamos todos. A todo eso hay que añadir el sentimiento nacionalista chino. Están convencidos de que el país debe recuperar la grandeza del pasado, convertirse en un poder global y dictar agendas.
Hay gente que habla de una nueva Guerra Fría protagonizada por Estados Unidos y China. ¿Crees que el término está bien traído?
Aunque cada vez se parece más a la vieja Guerra Fría, creo que lo que vemos ahora no cumple una serie de parámetros. La economía china y la estadounidense, por ejemplo, se encuentran muy entrelazadas y eso impide que, pese a la rivalidad geopolítica, ambos países rompan todos sus lazos de un día para otro. Otro ejemplo: China no es un exportador de regímenes como sí lo era la Unión Soviética cuando ocupaba su lugar. En cuanto a un posible enfrentamiento militar, creo que los chinos no son tontos y que saben perfectamente que en determinados aspectos siguen sin poder competir con Estados Unidos. Con todo, el tono de sus diplomáticos ha cambiado. Ahora no piden; exigen. Es un cambio de actitud que estamos viendo con claridad durante la pandemia. Así que pienso que, se le llame nueva Guerra Fría o se le llame otra cosa, vamos hacia un mundo dominado por una rivalidad creciente entre dos superpotencias.

Ante un escenario semejante, ¿qué opciones tiene la Unión Europea?
Tal y como yo lo veo, la Unión Europea tiene cuatro opciones. La primera es seguir apostando por la alianza con Estados Unidos; una alianza que aunque ya nunca volverá a ser lo que era sigue funcionando. La segunda es asumir que el mundo ha cambiado y que como no tenemos la capacidad, ni económica ni militar, para convertirnos en el tercer superpoder debemos aspirar a ser un espacio de libre comercio en donde impere la tolerancia y los Derechos Humanos. Puesto de otro modo: “Sí, nos gusta Estados Unidos y seguimos escuchando su música pero el 5G se lo compramos a Huawei y si los chinos compran un puerto griego o la red eléctrica de Portugal lo tenemos que aceptar como aceptaríamos una operación parecida hecha por los norteamericanos”. Tercera opción: convertirnos en ese tercer superpoder, reafirmar nuestra autonomía y si hay que cooperar con alguien se coopera pero siempre en igualdad de condiciones. Esta tercera opción implica ponerse las pilas, entrar en un proceso de reindustrialización, crear un ejército europeo y dejar de lado ese complejo de soft-power que solo destaca por ser una reserva de valores humanitarios. Cuarta y última opción: tanto Estados Unidos como China mantienen su estrategia actual, basada en el desprecio a las instituciones europeas y en negociar por separado con los países miembros, y la Unión Europea se convierte en historia.
¿Cuál crees que se hará realidad?
Dudo que sea el peor escenario, pero tampoco votaría por el mejor. Pienso que la Unión Europea conseguirá mantener la autonomía suficiente como para decidir con quién cooperar en cada momento pero que no logrará ir mucho más allá. Entre otras cosas porque hay una gran división de opiniones sobre cómo lidiar con los chinos. Ahora se está hablando mucho de cómo los países miembros pueden proteger sus empresas en momentos de crisis para evitar que las corporaciones chinas las adquieran a precio de saldo, pero Alemania sigue opinando que China es un aliado estratégico fiable y decisivo. En fin, ya lo decía el The Economist hace unos días: la Unión Europea no puede estar diciendo, al mismo tiempo, que los chinos son rivales estratégicos y socios prioritarios. Pueden llegar a ser ambas cosas, qué duda cabe, pero debes decantarte.
Y de las cuatro opciones que has dado, ¿cuál prefieres tú?
A mí me gustaría ver a la Unión Europea operando como una potencia global. Como ese tercer gran foco de poder. Y dentro de esa tesitura, seguir decantándonos por Estados Unidos como socio principal. ¿Por qué? Pues porque la alternativa es una dictadura tremendamente opaca de la que resulta muy difícil fiarse. De todos modos, no creo que veamos a la Unión Europea convertida en una superpotencia así que la vieja idea del Occidente liberal me sigue pareciendo razonable.
Hace unos minutos has hablado de la destrucción de Europa. Hay gente que considera que la mayor amenaza a la que se enfrenta hoy por hoy la Unión Europea es el populismo de tinte nacionalista. Desde la perspectiva de la democracia liberal, ¿qué grado de amenaza supone?
A ver, varias cosas. La primera es que yo soy un liberal muy clásico y como tal creo que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad independientemente de nuestro grupo social, lugar de procedencia o de nuestras creencias. De modo que los movimientos nacionalistas que han aparecido en la agenda política de Occidente no me gustan un pelo; creo que amenazan la separación de poderes y las libertades individuales. Dicho lo cual digo lo siguiente: tenemos que dejar de llamar a esa gente “antieuropea”. No son antieuropeos. Ellos tienen un proyecto para Europa. Es un proyecto que yo combatiré con todas mis fuerzas intelectuales porque está basado en la identidad nacional, en la soberanía y en otros factores que yo creía felizmente superados, pero no por ello se convierte en un proyecto antieuropeo. Siguiente cuestión: no, no son fascistas. A mí también me resulta incómoda su presencia y sostengo que su antiliberalismo nacionalista solo conduce al empeoramiento de la convivencia. Ojalá no existiesen y, de existir, ojalá no estuviesen tan articulados. Pero vamos a dejar de decir que son fascistas porque ni son fascistas ni el mundo actual es una confrontación como la que tuvo lugar en 1930. Creer eso es, además de una aberración histórica, un planteamiento ridículo y contraproducente. Son autoritarios, son populistas y son nacionalistas. De acuerdo. Pero no han intentado implementar un sistema de partido único. Así que vamos a enfrentarlos como adultos, sin chillidos, presentando argumentos que demuestren que el liberalismo es más eficiente que lo que proponen ellos.
Llegados a este punto debo preguntarte por Donald Trump.
Los padres fundadores sabían que Trump llegaría a la Casa Blanca. Son ellos quienes diseñan toda la estructura institucional de Estados Unidos para que ésta aguante cuando llegue Nerón a la presidencia. Porque los padres fundadores sabían que los tiranos terminan llegando y que lo que hay que hacer es dejar todo preparado para que, cuando lleguen, el propio sistema les impida ejercer como tales. La pregunta que creo que hay que hacerse, y que yo al menos me hago con frecuencia, es si Trump es realmente un tirano posmoderno o si es, sencillamente, un presidente al que muchos detestamos. Puesto de otro modo: ¿es como Nixon o es algo mucho más siniestro? Podemos discutirlo, pero yo creo que Estados Unidos, a día de hoy, sigue siendo una democracia liberal.
He dejado para el final una cuestión anecdótica que, sin embargo, me interesa. En la entrevista que te hizo Daniel Arjona para El Confidencial dices que ya no tiene sentido seguir discutiendo sobre quién tiene razón, si Steven Pinker o el ya mencionado John Gray. Y te decantas por este último.
Veamos. John Gray, que es un pensador por el que siento mucho respeto, se ha fijado en que los partidarios de la Ilustración nos hemos ido de celebración cada vez que lo sagrado ha perdido espacio en la vida pública. Y lo hemos celebrado porque ese desvanecimiento de lo sagrado nos ha llevado a un momento excepcional en la Historia. Hasta ahí todo normal. Pero llegados a este punto, Gray nos hace una pregunta: “¿Acaso no habéis convertido el comercio y la ciencia en algo muy parecido a la religión?” Por supuesto, no se queda en la pregunta sino que elabora una tesis al respecto. Y una de las conclusiones de esa tesis es que los partidarios de la razón hemos depositado una fe ciega en fenómenos como, por ejemplo, el avance de la tecnología. Entonces, matizando la respuesta que di en aquella entrevista, te diré que no comparto plenamente su reflexión porque creo que Pinker tiene su parte de razón; creo que hay motivos para estar satisfechos con los avances científicos. Sin embargo, opino que cuando Gray dice que estamos creando unos mitos inmensos desde nuestro supuesto racionalismo hay que escucharle. Es una de las lecciones que deberíamos extraer de los 90: hay que escuchar al profeta Jeremías cuando se reencarna en tipos como Gray –que, por cierto, es un cenizo colosal– para decirnos aquello de “todo mal”. No siempre hay que hacerle caso, ojo. Pero sí conviene tomar nota. Yo, desde luego, he empezado a hacerlo.

