¿Adónde van las palabras que no usamos?
Nuestro Diccionario recoge más de 93 mil palabras, muchas de las cuales no se pronuncian ni escriben casi nunca. ¿Qué pasa con aquellas que jamás son mentadas? ¿Mueren? ¿Cómo nacen las nuevas, quién las alumbra? ¿Y cuáles merecen los galones de ingresar en el Diccionario? Recorremos el ciclo de vida de las palabras conversando con tres de los lexicógrafos más importantes del país

Masaaki Komori | Unsplash
«Como consecuencia del constante proceso de revisión, se producen siempre en la macroestructura del Diccionario un número variable de entradas y de salidas, que suele arrojar en conjunto un saldo favorable a las primeras. También ocurre así en esta 23ª edición, que frente a las 88.431 de la anterior ofrece ahora 93.111 entradas», reza el preámbulo de la edición vigente del Diccionario de la Real Academia. 93.111 palabras (más las que se han incorporado en las cuatro actualizaciones realizadas hasta la fecha) al servicio de todos los hablantes, un río caudaloso y, en una inmensa parte, desconocido por el común de los mortales, que solo navegamos algunos de sus tramos. ¿Adónde van todas aquellas palabras que no solemos emplear? ¿Languidecen y mueren por su falta de uso? «El Diccionario de la Academia es acumulativo: no todo lo que está se usa hoy, ni todo lo que está se usa en todo el territorio en que se habla español, por eso algunas palabras llevan marcas geográficas. Y también hay palabras y acepciones con marcas de vigencia, que atienden al hecho de si la palabra está vigente o no», explica Pedro Álvarez de Miranda, catedrático de Lengua Española en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia Española que dirigió, precisamente, la presente y mencionada edición del Diccionario. Así, si nos zambullimos en sus páginas, encontraremos muchas voces a las que antecede la marca «desus.» (desusada), si su empleo se perdió en el español general antes de 1900 o «p. us.», si su uso fue muy escaso a partir de esta fecha y llegaron ya muy debilitadas al siglo XX. Hace unos días, por ejemplo, Marta Terrasa, una concursante del programa Pasapalabra, tuvo que lidiar con la extinta zahorar que, en su segunda acepción del DRAE se define como «sobrecenar, cenar por segunda vez, a deshora». La participante la conocía y sumó una más a sus aciertos. Todo un logro léxico.
O sea, que podemos decir que las palabras, por lo general, permanecen. ¿Y por qué esos términos que no usamos suelen mantenerse en el Diccionario? «Muchas porque son útiles para los investigadores o también para los simples lectores. Tienen que estar ahí por su interés histórico, literario o científico aunque la realidad que designen haya dejado de usarse. Todo el mundo, más o menos, sabe lo que es un yelmo, aunque nadie va ya con yelmo por la calle», aporta el lexicógrafo Eduardo Vallejo. En esta línea, Álvarez de Miranda, añade: «El Diccionario de la Academia aspira a que con él puedan leerse el Quijote y los grandes clásicos del siglo de Oro». En opinión del académico, «al contrario de lo que mucha gente cree, el léxico no se empobrece, el léxico más bien se enriquece, y el Diccionario, por tanto, también». Una buena prueba de ello es que el primer Diccionario de la Real Academia, el llamado Diccionario de autoridades, tenía 40 mil entradas, 53 mil menos que el actual.
Las palabras fantasma, unas intrusas difíciles de detectar
Mientras que la norma es, como decimos, acumulativa, algunas excepciones muy puntuales se la saltan: «Solo si hay un caso de una palabra que se usó muy poco, por ejemplo, una sola vez en el siglo XVI, puede considerarse la posibilidad de quitarla», desarrolla Álvarez de Miranda. Algunos de los pocos términos que han caído por el desfiladero de los siglos han sido durindaina, como sinónimo de justicia o cocadriz, el femenino de cocodrilo. Así las cosas, certificar la defunción de una palabra es algo extremadamente infrecuente, pero hay otra situación tan extraordinaria como misteriosa que justifica una baja en el Diccionario: la de las palabras fantasma, tal y como las llaman los propios lexicógrafos. E imagínense lo harto complicado que debe resultar detectar a un fantasma que, por su condición, es invisible e incorpóreo. Para ello, los académicos desarrollan una visión más potente que la de los rayos X: «La lexicografía, como toda actividad humana, es falible, y por ello la Academia ha incluido alguna vez en el Diccionario alguna palabra que después hemos comprobado que no existía. Yo, por ejemplo, estudié el sustantivo amarra, que en una edición del siglo XVII de El Quijote aparecía unido por error a la preposición con, resultando amarracón. Un tipógrafo después le puso a la c una cedilla de manera que, cuando pasó a escribirse la c cedilla como z, aparecieron algunos Quijotes que llevaban la palabra amarrazón, y esta pasó a incluirse en todos los diccionarios hasta que nos dimos cuenta de que era una errata y la quitamos. Pero por el despiste y la carambola estuvo tres siglos allí, definida como conjunto de amarras», cuenta con desparpajo el académico Álvarez de Miranda. Y, cosas del lenguaje, si alguien la hubiera leído, le hubiera hecho tilín y la hubiera incluido en algún escrito, hubiera puesto en un brete a los académicos, que hubieran tenido que decidir si la dejaban sobrevivir o no.
Por tanto, el ciclo de vida de las palabras es así: es difícil que mueran, y averiguar dónde nacen y quién las alumbra es algo prácticamente insondable. Pero, como toda norma tiene su excepción, hay un caso de palabra con partida de nacimiento, en la que no faltan año, día y peso. Se trata de mileurista, que apareció en esta carta al director fechada en 2005 y firmada por una joven que protestaba contra la precariedad de los sueldos de los jóvenes españoles. «De repente el término tuvo un éxito arrollador, y se incluyó en el Diccionario. Pero esto es insólito, porque no sabemos casi nunca el origen certero», apunta el director de la vigésimo tercera edición del DRAE.
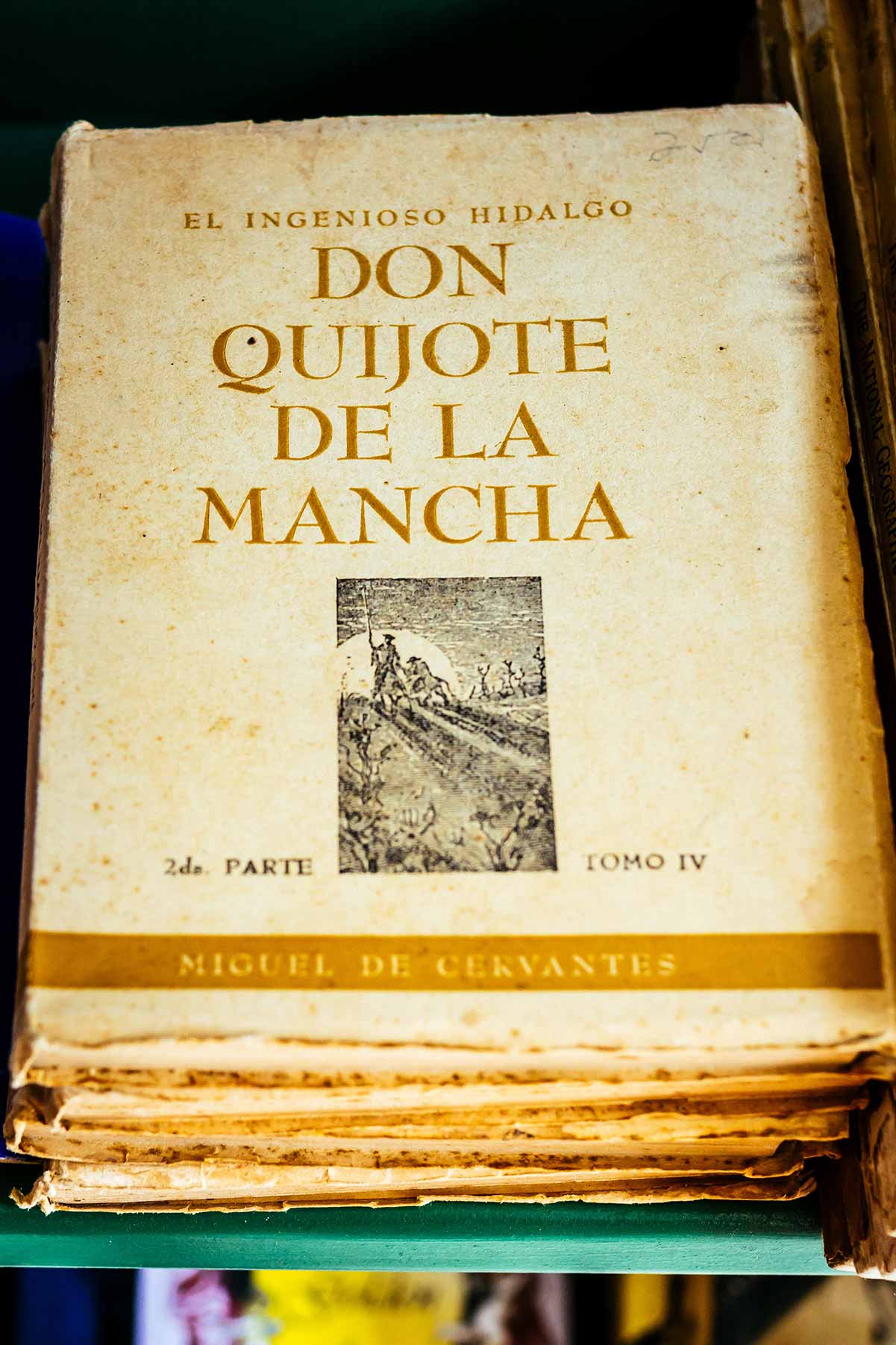
Los lexicógrafos también ponen el acento sobre otro relevante aspecto del lenguaje: no por no figurar en el Diccionario las palabras son menos palabras: «Mucha gente escribe a servicios de consulta lingüística preguntando si existe determinada palabra, pero si están preguntando es que, ciertamente, existe: la han oído en alguna parte y eso les lleva a preguntar por ella. Se calcula por ejemplo que un idioma puede tener a lo largo de su historia en su acervo medio millón de voces, más de cinco veces más de lo que está registrado», explica Eduardo Vallejo. Muchas veces su inclusión en el Diccionario depende del mismo azar y de la actualidad, como ha sucedido, recientemente, con ‘confinamiento’, ‘coronavirus’ y ‘covid’, términos todos que ha recogido la última actualización del DRAE, aupados por el contexto de la pandemia. Esta condición del lenguaje como reflejo del célere mundo es lo que provoca que un diccionario sea, en palabras de Álvarez de Miranda, «una obra eterna, una catedral inacabable». Un lexicón recuerda a la piedra con la que Sísifo nunca lograba coronar la montaña: al día siguiente de publicarlo ya está anticuado, y toca empezar otra vez la labor.
El Diccionario del Español Actual como fotografía del lenguaje usado
Igualmente, con el mismo mimo que el Diccionario de la Real Academia Española vuelca en las palabras, otros volúmenes recogen y compilan nuestro lenguaje. Es el caso del Diccionario del Español Actual que, con una documentación exhaustiva, realiza «una fotografía del uso de la lengua de los años 50 a esta parte», tal y como explica Olimpia Andrés, su autora junto a los también lexicógrafos Manuel Seco y Gabino Ramos. Olimpia, a pesar de estar jubilada, sigue trabajando en la tercera edición de este glosario mañana, tarde y noche. «Manuel Seco tuvo la idea de hacer un diccionario del lenguaje que realmente se usa. Cuando lo conocí, en el 70, llevaba un año con esa idea haciendo recopilación de textos, así que desde su primera edición el diccionario se ha basado en textos de libros, de periódicos… No se recoge ninguna palabra que no esté documentada al menos en dos autores distintos, o en un autor y un diccionario», explica Andrés proyectando con su voz un amor voraz por la lengua. Y aclara: «Eso no quiere decir que se usen por igual. Hay palabras que pertenecen a una época y luego han desaparecido… En los años 70 todo lo moderno era yeyé, pero ahora dices yeyé y eres un carrozón».
Cada palabra que esta lexicógrafa, que trabajó también para la RAE, lee o escucha en su vida cotidiana es susceptible de ser incorporada, lee o escucha en su vida cotidiana es susceptible de ser incorporada, por lo que la piensa y rastrea con denuedo hasta que la sitúa. Estos días le ronda la voz jocketa, que escuchó con sorpresa en un programa de televisión. «Se refiere a la mujer que se dedica a las carreras de caballos, el femenino de jockey. Es una palabra rarita, pero la he encontrado documentada en el Diccionario panhispánico de dudas, y también en varias cabeceras de periódicos». Así que jocketa, o yoqueta (como propone el Diccionario de dudas), tiene chance de ser incorporada en la siguiente actualización. Veremos si se gana el puesto.
¿Hablamos peor ahora?
Es un hecho probado, pues, que las palabras son seres vivos que se autorregulan a sí mismas y no encuentran diques que puedan contenerlas. Y la responsabilidad de su buen uso recae sobre nosotros, sus hablantes, lo que abre el debate: ¿hablamos peor que antes, o nos hemos acostumbrado a entornar los ojos con pesimismo hacia cualquier pasado al que siempre consideramos mejor? «Hay un tópico por el que se cree que los jóvenes tienen un léxico muy pobre, pero eso se ha pensado de siempre: todas las generaciones han creído que los que venían detrás empobrecían el lenguaje o lo corrompían. Yo creo que los jóvenes tienen su propia variedad de habla y muchas veces sirve para enriquecer la lengua de todos. Y las redes sociales son un mecanismo más de comunicación, que también enriquece las posibilidades. Cuando surgieron los telegramas hubo voces que dijeron que aquello iba a corromper la lengua. Es la típica pulsión misoneísta, de odio a lo nuevo», reflexiona Pedro Álvarez de Miranda.
Según todo lo visto, el lenguaje entonces solo necesita para desarrollarse un acróstico: el que conforman la primera letra de cada uno de los párrafos de este artículo.


