Ciudades que invitan a pensar
Entre la eficiencia y el humanismo, ¿Están los lugares que habitamos preparados para los desafíos que debemos afrontar?

Pexels.
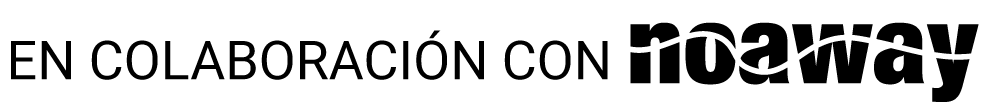
Música recomendada para la lectura: You Only Live Once, The Strokes.
¿Dónde te ves dentro de X años?
Es curioso, pero la primera reacción a esta pregunta suele llevarnos a responder con un «dónde» que implica posición o status. Y dejamos, en un segundo plano, el lugar en el que estaremos viviendo, el espacio que estaremos habitando.
Probablemente, porque nos hemos acostumbrado a que esta pregunta se formule en un contexto profesional. No obstante, hemos normalizado el hecho de priorizar, en nuestro cerebro, el aspecto laboral a la hora de definir nuestro lugar en el mundo. Y, más allá de constructos sociales, nuestra geolocalización siempre se ha visto afectada por el puesto de trabajo.
Admitámoslo, por mucho que nos duela, vivimos para trabajar. Habrá nómadas digitales que piensen: «¡¡¡De eso nada!!!»… No enfadarse, por favor. Desde que en 1997, Tsugio Makimoto y David Manners publicaron su libro «Digital Nomad», se viene observando un fenómeno global, cada vez más extendido y que, en su versión más wanderlust, ha generado conceptos como workation.
Pero no nos engañemos, trabajar desde la terraza de un apartamento con vistas al mar, en una bella isla, sigue siendo trabajar. Nuestros ingresos dependen de ello, nos formamos desde jóvenes para desempeñar una función, que se convierte en el centro de nuestra existencia. Y la concepción de los territorios que habitamos, está supeditada a esa forma de vida.
Entre lo eficiente y lo humano
Desde que los grandes urbanistas del XIX y XX, trataban de dar respuesta a las revoluciones industriales, con esas «ciudades veloces» a las que se refería Le Corbusier, las urbes son grandes núcleos diseñados para concentrar profesionales produciendo.
Sin embargo, nos encontramos inmersos en una nueva revolución que, por tanto, requiere de nuevos modelos, capaces de dar respuesta a nuevos retos en términos de sostenibilidad, no sólo en el aspecto económico, también climático, social y, por supuesto, humano.
Comentaba recientemente Gema Requena, en su artículo sobre la última edición del CES, que la tecnología es un aliado esencial para construir un planeta más eficiente y responsable, mostrando soluciones focalizadas en la optimización del entorno urbano y sus infraestructuras. Un ejemplo: Woven City, la ciudad experimental de Toyota, pensada como un escenario para pruebas de movilidad, que contará con habitantes reales a partir de este otoño.
«Veo Madrid como una ciudad cada vez más humanizada y amigable, con más espacio público para el ciudadano, con un aire limpio, más electrificada y, sobre todo, más eficiente». Lola Ortiz (Directora de Planificación e Infraestructuras de Movilidad, Ayuntamiento de Madrid)
Esta visión, más cercana y centrada en evolucionar ciudades ya existentes, se alinea con el equilibrio entre lo eficiente y lo humano que propone Carlos Moreno en su «Ciudad de los 15 minutos» o con iniciativas como la Nueva Bauhaus Europea.
Porque, como dice Mauro Porcini, la verdadera innovación va de personas. Una ciudad inteligente, es una ciudad cada vez más humana. Sensible a auténticos desafíos, como albergar una población cada vez más longeva, con nuevos núcleos familiares, donde, la IA, cargará con un amplio porcentaje del trabajo y que tenga en cuenta la salud emocional de sus habitantes, en aspectos como la soledad no deseada a nivel intergeneracional. Una nueva versión de ciudadanía, que requerirá, parafraseando a Carlos Javier González Serrano, «Imaginar otros modos de ser, de existir, de estar, de actuar».
Escenario 2101: YOLO
Puestos a imaginar, si la ciudad experimental de Toyota, tiene tintes de un Proyecto Manhattan, propia de una historia de ciencia ficción, me pregunto qué pensaría Ray Bradbury de la nueva carrera espacial. Seguro que personajes como Musk o Bezos le darían mucho juego para un nuevo capítulo de su famosa novela Crónicas Marcianas.
Mientras surgen proyectos para la conquista de nuevos territorios que explorar y explotar (no puedo evitar acordarme del Luna Park de Futurama), otras iniciativas tratan de encontrar soluciones honestas, focalizadas en conservar nuestro planeta y sus ciudades más emblemáticas. Como, por ejemplo, evitar que el mar acabe engullendo Venecia.
Pongamos que algo tan trágico ocurre, que la humanidad se sume en el trauma de ver cómo desaparece un símbolo universal y eterno. ¿Es necesario llegar a ese punto, para convencernos de lo valioso que es el lugar que habitamos?
¿Cómo se explicará en los colegios lo sucedido?
¿El luto mundial por un acontecimiento así puede ser germen de una nueva religión, que una la biotecnología con el concepto de eternidad?
¿Somos capaces de transformar nuestro instinto de conservación, para pelear por una longevidad global?
¿Quién asumirá el liderazgo de una transformación organizacional de esas dimensiones?
Porque no existe un plan(eta) B, y la vida humana es única y finita. ¿No merecerá la pena dedicar nuestro enorme potencial, para mejorar la vida en su sentido más amplio y disfrutar del proceso?


