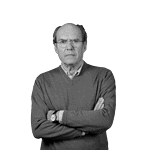Irak, 20 años de una guerra inútil
El fiasco de la invasión del país árabe en 2003 acabó con la promoción de la democracia como uno de los ejes de la política exterior de Estados Unidos

Erich Gordon
En los primeros días de junio de 2003, hacia el mediodía, cuando la temperatura rondaba ya los 40 grados, salí de Bagdad con el intérprete de El País Flayeh y el conductor Alí, en un viejo Toyota azul metálico destartalado rumbo a las ruinas del Arco de Tesifonte, a unos 30 kilómetros al sur de la capital iraquí. Tras sortear el descomunal, anárquico y cotidiano atasco de la ciudad salimos por fin a la carretera cuando nos adelantó a toda velocidad una pick up japonesa en cuya trasera unos tipos armados disparaban al aire al tiempo que gritaban eufóricos: «¡El Estado ha caído!, ¡El Estado ha caído!».
No les faltaba razón a aquellos milicianos o delincuentes, fueran lo que fueran. La invasión norteamericana de Irak había generado un pavoroso vacío de poder del que se tardarían años en salir y a muy duras penas, tras miles de muertos –unos 5.000 estadounidenses y más de medio millón de iraquíes- y unas extraordinarias pérdidas en recursos y patrimonio. Lo que mal empezó aquel 20 de marzo de hace 20 años con el falso pretexto de las supuestas armas de destrucción masiva en manos de Sadam Husein pasó a convertirse tras el rápido derrocamiento del dictador en una chapuza criminal para acabar resultando un tremendo fiasco para el prestigio y liderazgo mundial de Estados Unidos cuyas consecuencias aún perduran.
En aquellos días pude ser testigo del cambio de humor y de actitud de los iraquíes ante sus presuntos liberadores. Primero fueron aplaudidos, a su entrada en Bagdad; más tarde, criticados por su permisividad ante el masivo y caótico saqueo de la ciudad y finalmente la decepción dio paso al odio al invasor y éste a la insurrección. Las autoridades norteamericanas habían decidido en un error que les costaría caro disolver el ejército de Sadam dejando a más de 300.000 veteranos armados y sin trabajo, muchos de los cuales no tardarían en engrosar las filas de la insurgencia. En su demolición de la administración existente también dejaron sin medios de vida a los trabajadores de la televisión estatal, incluidos hasta los que se ocupaban de la información meteorológica, tal como me contó uno de ellos. Asistí a los inútiles planes para que la gente entregara sus armas a cambio de dólares y a los aún más ridículos intentos de instrucción de nuevos reclutas para las futuras fuerzas armadas iraquíes: no es nada fácil reducir a un hombre por detrás agarrándole por la entrepierna cuando este lleva chilaba.
Sin plan para la posguerra
La miopía cultural norteamericana se manifestaba desde el centro de mando que dirigía el virrey Paul Bremer III –aquel joven millonario que combinaba trajes oscuros bien cortados con botas para el desierto- en la llamada Zona Verde de Bagdad, donde se ubicaba el colosal e intimidante Palacio Republicano de Sadam, en la que se perseguían objetivos políticos imposibles e ideaban medidas absurdas como una nueva ley de tráfico u otra para proteger los diseños de los microchips, que tan bien documentado dejó pocos años después el periodista del Washington Post, Rajiv Chandrasekaran, en su libro Vida imperial en la ciudad esmeralda (RBA), en lugar de centrarse en la reconstrucción hasta en la clase de tropa. Aquellos soldados oriundos de Carolina del Sur, Arkansas o El Salvador parecían llegados a Plutón, un planeta en el que estaba permitido entrar con perros en las habitaciones reservadas a las mujeres en las casas, robarles anillos, pulseras y cualquier objeto de valor, arrastrar por el fango de la calle al jefe de una tribu o cometer las repugnantes torturas en la cárcel de Abu Ghraib reveladas un año más tarde por el periodista Seymour Hersh. Lisa y llanamente, Estados Unidos no tenía ningún plan para la posguerra.
El estado de guerra en realidad había empezado varios meses antes. Un cúmulo de factores de distinto peso llevó a la Administración del presidente Bush hijo a tomar la decisión. En otoño de 2002 Estados Unidos se encontraba aún bajo la conmoción nacional de los atentados del 11-S y era palpable la frustración por llevar un año bombardeando arena en Afganistán sin encontrar el paradero de Bin Laden. La Guerra contra el Terror no estaba dando los resultados a la velocidad prevista. El miedo a nuevos ataques y el deseo de venganza –incluido el ánimo del propio presidente de castigar al hombre que había intentado matar a su padre- impulsó un curso de acción que puso a Irak en el objetivo.
Teóricos llamados neoconservadores –el término neocon hizo fortuna entonces- concibieron que una reordenación democrática de Oriente Próximo, epicentro de las tensiones y amenazas terroristas de las últimas décadas, sería el remedio estratégico y definitivo para resolver el problema e Irak reunía las condiciones más favorables para una empresa de tamaña envergadura. Un país, por historia, tradición y cultura, central en el mundo árabe, rico en petróleo y agua, con un nivel de desarrollo superior al de sus vecinos, con una clase media laica, urbana y profesional, rival de Irán contra el que había librado una terrible guerra de desgaste durante la década de los 80 y, sobre todo, gobernado por un tirano sádico que se había mantenido en el poder tras ser expulsado de Kuwait en 1991 y que llevaba ya demasiado tiempo fuera de la ley internacional.
La visión de los neocon, mucho más ideológica que económica, prometía una empresa digna de la grandeza de la superpotencia, sólo comparable con la reconstrucción de Alemania y Japón tras la II Guerra Mundial, como pronto se encargaría de insistir la propaganda. Era un mundo unipolar, tras la implosión de la URSS, en el que promocionar la democracia tenía que ser uno de los ejes de la política exterior de EEUU. Establecer la primera democracia árabe probaría su compromiso con la libertad de los pueblos oprimidos como lo había sido con la Europa del Este.
Este enfoque idealista, pese a que rompía con la tradicional realpolitik de los republicanos, fue acogido por los halcones de la Administración –el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa, Donald Rusmsfeld…- que añadieron otro objetivo más práctico -el oro negro- en un momento en el que como diría Bush en el discurso sobre el Estado de la Nación de 2006, «América era adicta al petróleo». De hecho, la tristemente célebre compañía Halliburton, de la que Cheney había sido CEO, obtuvo un contrato para reparar las infraestructuras petrolíferas iraquíes el mismo mes que empezó la guerra. Los halcones también impusieron que la guerra debería ser corta, sin un gran despliegue de tropas sobre el terreno y sobre todo barata. Faltaba la excusa para iniciarla. La encontraron en la mentira de las armas de destrucción masiva que aseguraban que poseía Sadam.
Las inexistentes armas de destrucción masiva
La Casa Blanca puso en marcha una tremenda campaña de propaganda y de presión diplomática sobre sus aliados y sobre la ONU con el fin de convencer al mundo del peligro que representaba Sadam, a quien se llegó a acusar hasta de tener vínculos con Al Qaeda. La ONU fue aprobando resolución tras resolución exigiendo cuentas al dictador iraquí sobre su supuesto armamento prohibido, ultimatos a los que este respondía con embrolladas evasivas incapaz de confesar la verdad porque, como explicó el historiador británico Charles Tripp, «un depredador como él no podía mostrarse vulnerable ante los países de la región».
Así se llegó a la famosa asamblea de la ONU del 5 de febrero de 2003 donde el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, interpretó con disciplina militar uno de los papeles más ingratos de su carrera tratando de demostrar de forma nada convincente la existencia de aquellas armas. Diez días más tarde el grito del «¡No a la guerra!» resonó en multitudinarias manifestaciones en todas las capitales europeas, reuniendo en el caso de Madrid a casi un millón de personas, inflamadas por el sentimiento antiamericano y el rechazo al completo alineamiento del Gobierno de Aznar con los planes del presidente Bush.
La invasión concentró en Bagdad en sus primeras semanas a centenares de periodistas de todo el mundo. Probablemente, después de los anglosajones, los enviados especiales españoles constituyeran el grupo más numeroso y pagaron un precio de sangre. A comienzos de abril moría José Couso, víctima de un proyectil disparado por fuerzas de EEUU contra el Hotel Palestina donde se hospedaba buena parte de la prensa internacional y a los pocos días caía Julio Anguita Parrado alcanzado por un misil iraquí cuando se encontraba empotrado en una división de infantería del Ejército norteamericano.
Los periodistas españoles llegábamos con lo puesto, si acaso algunos se prestaban en los relevos un casco y un chaleco antibalas comprados en el Rastro, pequeños, pesados y completamente inútiles, nada que ver con la situación de nuestros colegas de los grandes medios norteamericanos que viajaban en todoterrenos blindados o incluso reforzaban las ventanas de los hoteles donde se alojaban. Pero teníamos una ventaja comparativa: el fútbol y los nombres del Barcelona, Real Madrid y Zidane así como el esplendor legendario de Al Andalus facilitaban una corriente de simpatía con muchos iraquíes.
Llegué a Bagdad procedente de Ammán en un viaje nocturno a lo largo de mil kilómetros de desierto de arena y rocas en un pequeño convoy de dos o tres GMC. Al amanecer, ya en Irak nos sorprendió una tormenta de arena, que nos hizo ralentizar la marcha, y la visión de los primeros blindados calcinados en las cunetas. Cruzamos Faluya, que empezaba a convertirse en la principal ciudad rebelde para desdicha de las tropas norteamericanas, hasta llegar alrededor de las ocho de la mañana al hotel Sheraton para dar el relevo a mis compañeros del periódico que se marchaban esa misma noche. Me explicaron cómo manejar el Turaya, un teléfono por satélite del tamaño de un pequeño adoquín –entonces no había smartphones-, esencial para tener internet y me dieron una especie de lámpara de minero para poder escribir durante los apagones.
Despotismo laico y modernizador
La capital iraquí olía a gasoil y desperdicios, un hedor que desde los riachuelos de mugre que corrían por las calles ascendía por el aire de la ciudad desde el amanecer hasta el toque de queda fijado a las nueve de la noche. Las calles hervían de gente, de niños perdidos, mendigos y personas desplazadas, de mercadillos de libros, de cachivaches electrónicos, de venta de vídeos y CDs –entre los más cotizados estaban las grabaciones de las torturas de Sadam a sus opositores-, tiendas de comestibles, panaderías y cochambrosos automóviles de todas las marcas. Los soldados norteamericanos patrullaban la ciudad en sus Humvees y de vez en cuando el cielo se oscurecía con la sombra negra de los Blackhawks volando muy bajo. A primera hora de la mañana y por la noche solían oírse disparos y detonaciones.
Como suele ocurrir, estando sobre el terreno se confirmaban algunos datos –la represión y los abusos que Sadam, sus hijos y su régimen habían ejercido sobre su población eran de una crueldad extrema-, pero también se disolvían muchos de los lugares comunes que se habían ido amontonando sobre el conflicto. Irak no era exactamente un país fracturado en tres comunidades enemistadas e irreconciliables –kurda, suní y chií- sino una nación inmersa en un proceso de laicismo en el que las mujeres tenían derechos tras décadas de despotismo modernizador y nacionalista por parte del baazismo y más bien fue la guerra la que exacerbó sus diferencias, ni las tribus tenían un papel social tan preponderante como se decía. Existía un patriotismo iraquí que las potencias se negaron a comprender y que alimentó a la insurgencia contra el invasor.
Los líderes religiosos chiíes tampoco eran unos santones fanáticos sino teólogos cultos, muy bien informados y mucho más tolerantes con la emancipación de la mujer que los suníes. Cuando entrevisté en Nayaf al ayatolá Mohamed Baquer Al Hakim, jefe de la Asamblea Suprema de la Revolución Islámica, uno de los principales y más conciliadores dirigentes de la comunidad chií, después de casi un día de espera y múltiples medidas de seguridad, la primera pregunta la hizo él: «¿Por qué Aznar apoya esta guerra?». Asimismo era patente que las alternativas manejadas por la Casa Blanca para gobernar el futuro Irak, como la que representaba el turbio banquero Ahmed Chalabi, inspirador de la invasión, carecían del más mínimo apoyo popular. Era inevitable intuir que la intervención norteamericana podría significar más una regresión que un avance para la sociedad iraquí, como finalmente se confirmó.
La situación de inseguridad crecía semana tras semana, mes tras mes. El 19 de agosto un brutal atentado contra el hotel Canal, sede de la ONU en Bagdad, causaba la muerte a más de 20 personas, entre ellas al diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello. A finales de ese mismo mes dos coches bombas acababan con la vida de Al Hakim y otras 87 personas. La búsqueda de las armas de destrucción masiva había dado paso la obsesión norteamericana por encontrar a Sadam, localizado finalmente en diciembre de 2003 y ahorcado el último día del año 2006.
Desde 2004 una bárbara orgía de violencia se adueñó del país, inmerso en una feroz guerra civil con una fuerte intervención de milicias extranjeras en la que las tropas estadunidenses fundamentalmente se protegían a sí mismas. Algunos periodistas perseveraron en seguir viajando al país, corriendo un peligro cierto de muerte, hasta que resultó imposible. Al tiempo los atentados terroristas se multiplicaban en Europa y otros lugares del mundo, empezando por la terrible matanza del 11-M en Madrid.
Retirada norteamericana
En febrero de 2010 el presidente Obama anunció la retirada de las tropas norteamericanas de Irak, que acabaría completándose a finales del año siguiente. Para entonces había estallado la Primavera árabe en Túnez y Egipto, con reverberaciones en Libia y Siria. Las potencias occidentales, Francia y Reino Unido principalmente –EEUU prefirió esta vez participar en la guerra «en el asiento trasero», como se dijo entonces-, volvieron a cometer en Libia el mismo error que en Irak a menor escala. El derrocamiento y muerte del dictador Gadafi no asentó ninguna democracia en el desierto sino que dejó un escenario de caos, que aún continúa, y la desestabilización del Sahel.
En Siria, Obama optó por dejarle las manos libres a la Rusia de Putin, que consolidó en el poder al tirano Bachar el Aasad, al precio de una década de guerra, las destrucción de ciudades, más de 300.000 muertos y casi siete millones de refugiados. Entretanto había aparecido el misterioso grupo terrorista conocido como ISIS, Daesh o Estado Islámico que llegó a establecer un califato en Mosul, al norte de Bagdad, y autor de numerosos atentados salvajes.
El régimen iraní sacó la conclusión lógica de las intervenciones occidentales –cualquier dictadura que quiera seguir en el poder necesita hacerse con un arsenal nuclear- y, paradójicamente para los intereses norteamericanos, ganó gran influencia política y económica en Irak. Al contrario de lo que decía aquella portada de Der Spiegel antes de comenzar la guerra de «Sangre por petróleo», que tanto éxito tuvo en parte de la izquierda europea, cuando el Gobierno de Bagdad allá por 2010 comenzó a conceder contratos de explotación petrolera las grandes beneficiadas fueron las compañías de China e Irán, cuyo Ministerio del Petróleo tiene una oficina en el centro de la capital iraquí.
La llegada de Trump a la Casa Blanca con un discurso aislacionista, haciendo suya la famosa y tantas veces repetida frase del secretario de Estado, Quincy Adams, pronunciada hace ya dos siglos –«EEUU no sale al extranjero en busca de monstruos que destruir»- no impidió que cometiese el error de sacar a EEUU del acuerdo nuclear con Teherán, sin ningún plan alternativo y cerrándose sus opciones diplomáticas. En agosto de 2022 el presidente Biden pondría el colofón a la idea de exportar la democracia por la fuerza con la caótica y bochornosa retirada de Estados Unidos de Afganistán.
Era el fin de una época. Como escribe en Foreign Affairs el neocon arrepentido Max Boot, exjefe de Opinion de The Wall Street Journal, el fiasco de Irak supuso que «la promoción de la democracia en el mundo dejara de estar en el centro de la política exterior de Estados Unidos». Las cosas han cambiado mucho. La era de la competencia entre las superpotencias ha vuelto, casi como una extraña venganza. La invasión rusa de Ucrania es una violación del derecho internacional y una agresión contra la soberanía de un país con un Gobierno legítimo. Es un caso distinto, pero la victoria parece una palabra tan elusiva y esquiva como hace 20 años.