¿Por qué la economía española es como es y está como está?
En un entorno global, lo importante acaba siendo conocer qué lugares son capaces de hacer según qué cosas
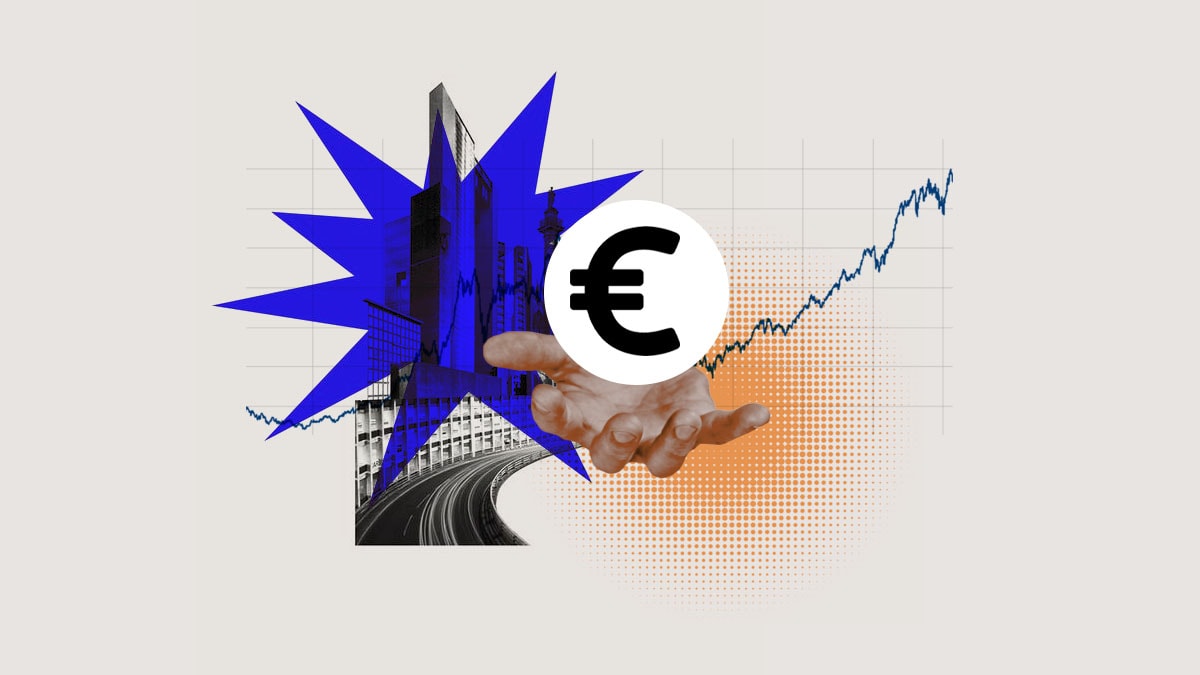
Ilustración de Alejandra Svriz.
Esta semana he tenido la inmensa fortuna de participar en un curso en Harvard, gracias a la iniciativa y apoyo de la Fundación Rafael del Pino, la Fundación Ramón Areces y el Real Colegio Complutense de Harvard, una institución única que, sin duda, debería generar el mayor de los intereses por parte del ecosistema universitario español. Explicándolo no pretendo despertar envidias, -aunque si leyera estas líneas y no fuera yo quien las escribiera, probablemente las sentiría-, sino contextualizar este artículo y defender el papel activo y fundamental de la sociedad civil de nuestro país en el flujo internacional de ideas, personas y conocimiento.
Uno de los ilustres ponentes del curso ha sido Ricardo Hausmann, profesor de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. En su intervención aportó algunas ideas que creo útiles y sumamente pertinentes para el análisis de la economía española, y que pueden resultar interesantes a los lectores de THE OBJECTIVE para ilustrar, al menos en parte, por qué la economía española es como es y está como está.
La pregunta que se debería responder es ¿por qué si existe convergencia en los elementos tradicionales que explican la función de producción de las economías, no se converge a nivel de ingresos con EEUU, por poner un ejemplo? Entre 2001 y 2021, un período de 20 años, España vio incrementado su PIB per cápita en 2.000 dólares, mientras que Estados Unidos, para el mismo período, lo había hecho en 14.000 dólares. La brecha se ha ido ensanchando. 2023 acabó con un PIB per cápita para España de 30.320 euros, mientras que el de EEUU fue de 75.866 euros, 2,5 veces el de España.
Uno de los elementos que pueden explicar en parte el incremento de la brecha es que no se adopta la tecnología más puntera al ritmo al que se produce; la velocidad de adopción de nuevas tecnologías por parte del tejido económico español, sobre todo industrial, de nuestro país, es menor que la velocidad a la que estas tecnologías se generan. El profesor Hausmann usa un ejemplo muy gráfico: es más fácil leer un libro (adoptar una tecnología) que escribir un libro (crear una tecnología). Todos pueden leer un libro, pero no todos pueden escribirlo. A nuestro país le cuesta leer.
La producción de artículos científicos en nuestro país es relativamente elevada, con una tendencia creciente equiparable a EEUU, Canadá o Reino Unido; sin embargo, a nivel de patentes, la tendencia es decreciente, incrementando la brecha entre nuestro país y los EEUU, pero no solo con ellos; también crece la brecha con países vecinos como Alemania o Francia. Es decir, existe una convergencia en publicaciones científicas y una divergencia en lo que se refiere a patentes.
En un símil culinario, que empleó el propio profesor, el conocimiento o tecnología necesarios para la producción de los ingredientes ya está incorporado a los ingredientes, sin embargo, el valor añadido, la tecnología, está en saber hacer las cosas, saber cocinar. Este “saber hacer las cosas” es el que puede transformar el mundo. El conocimiento se codifica, se escribe. Los ingredientes y la receta son fácilmente transmisibles, en cambio, el know how, el saber hacer las cosas, el conocimiento tácito, es más difícil de transmitir. En un mundo con elevadas interdependencias y cadenas globales de valor, cada vez importa más el know how de los equipos humanos, no solo de personas concretas, ya que se requiere agregar los conocimientos de muchas personas. Recuerdo el ejemplo musical que usó el profesor: para poder tocar una sinfonía se requiere de muchas personas que sepan usar sus instrumentos y cada una no tiene por qué tener el know how del instrumento de al lado.
En un entorno global, lo importante acaba siendo conocer qué lugares son capaces de hacer según qué cosas. A mayor complejidad de las cosas, menos lugares son capaces de hacerlas, menor competencia y mejor posición tienen los países. No importa tanto el factor recursos naturales, sino quién es capaz de extraer esos recursos. Las cosas sencillas se pueden hacer en todas partes y su valor es menor.
Aterrizando estas reflexiones a nuestro país, nos encontramos que, salvo algunas excepciones, faltan empresas capaces de transformar la innovación en ingresos y que el sector público no es capaz ni de orientar la investigación hacia la producción ni de generar o alimentar un ecosistema que genere innovaciones productivas; y tampoco tiene capacidad de anticiparse o adaptarse con cierta celeridad, también la administración europea, a la innovación.
¿Hacia qué sectores podría orientarse nuestro país para tener éxito a nivel mundial? Asumiendo que la descarbonización es una prioridad en Europa y que difícilmente se adoptará un camino alternativo, lo inteligente sería subirse a esa ola y pensar en qué cosas va a necesitar en el futuro un mundo que quiere descarbonizarse, anticiparse y desarrollar el know how necesario. En este sentido, nuestro país tiene algunas fortalezas, como el clima y la situación geográfica que, si se hace bien, puede contribuir a una relocalización de actividad empresarial mundial (principalmente europea) en nuestro país. Esto sucederá si es capaz de desarrollar el know how de una energía verde barata de forma abundante y constante a lo largo del día. Nuestro país tiene las grandes empresas y las condiciones climáticas de sol y viento necesarias para poder hacerlo y la capacidad de explicárselo al mundo. En el reparto de cartas, nos ha tocado una buena mano. Ahora falta jugar y hacer rendir esas cartas.
Como he indicado al inicio, este artículo es un breve resumen de algunas ideas ofrecidas por el profesor Hausmann y sus aplicaciones para nuestra economía doméstica. Quizá el único valor añadido del artículo sea facilitar que esta reflexión pueda cruzar el océano desde Cambridge, Boston hasta nuestro país. Si ayuda a la reflexión y al pensamiento crítico de los lectores, ya me doy por satisfecho.

