Somos un calzón infinito
«Hoy da igual (pobres de nosotros) pues sólo el dinero cuenta y que la tarjeta funcione con soltura en el datáfono»
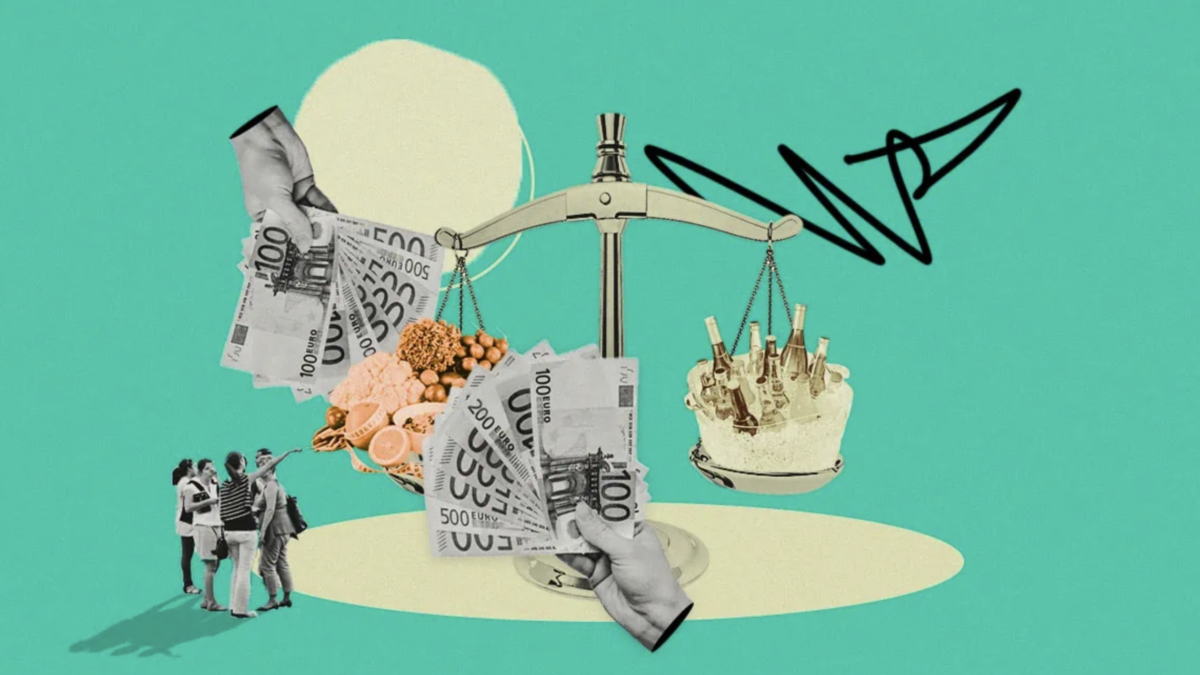
Ilustración de dinero. | Alejandra Svriz
Ocurrió hace unos días, a mi vuelta de México, en el calor agobiante de unos veranos que amenazan ser cada vez menos gratos. El mismo día, mañana y cayendo la tarde. Un chico joven camina por Chamberí, mochila en bandolera, con pantalones cortos, los infaltables tenis y el pecho al descubierto totalmente. Un dermatólogo no se lo aconsejaría, pero ¿es eso bonito en plena vía pública de una ciudad, por más señas sin mar? Quizá tienda a excusarse más (como todo ahora) en un joven que en un viejo. Aunque, ver la piel con la capa leve de sudor y las axilas mojadas ¿no es una falta de respeto para los hoy desdeñadísimos «otros»? Llega la tarde, cuando el calor tórrido se pega al asfalto (el clásico empedrado era mucho menos hirviente) y entonces veo pasar a tres jóvenes, de nuevo, uno de ellos una chica notoriamente embarazada. Nada especial. Pero la muchacha llevaba una miniblusa que no ceñía su ya protuberante panza, que literalmente quedaba del todo al descubierto… Bonito o feo, es casi igual. Resultaba indecoroso. ¿Por qué no lucir, ya puestos, los cataplines de su marido o pareja en un visible suspensorio?
De acuerdo, son imágenes excepcionales, que (ello sí) apenas exceden en un grado a lo real común. Los hombres -sigo el discurso de la última entrega- van en más de un 90% siempre con pantalones cortos, tenis-calzado deportivo- y camiseta. Barrigas, cerveceras o no, pelos o sobaquinas, todo se da por añadidura. Me dirán: pero hay clases. La verdad, pocas; pero es verdad que dentro de la terrible igualdad colectiva (no hay personalidad o da lo mismo, peor acaso) unos «chores», según dicen en Colombia, pueden tener mejor corte o fábrica que otros, igual que las zapatillas, más o menos de marca, pero esencialmente lo mismo. Como acabo de anticipar esta brutal homogeneidad vestimentaria, dice muy poco a favor de nadie. Robóticos -ergo, acaso con pocas ideas propias- les da a casi todos ser una hormiga más de la actual marabunta, pero además llevar todo al descubierto (lejos de playas o campos) ¿es aceptable? Ande yo caliente -Góngora dixit- y ríase la gente.
Es eso, sustancialmente, pero no se ríe nadie, no hay cuidado, porque todos van igual. Un par de hombretones (con poder adquisitivo) entran en chores negros, tenis y blancas camisetas, en un restaurante más o menos de lujo. Las panzas son prominentes y la voz tonante, el maître los acoge con un muy cordial «bienvenidos, señores». Yo recuerdo -anticuado de mí- que hace veinte años no los hubieran dejado entrar al restaurante, porque se exigían normas de respeto y urbanidad. Hoy da igual (pobres de nosotros) pues sólo el dinero cuenta y que la tarjeta funcione con soltura en el datáfono. No pretendo decir si este inmoderado «todo vale» -de nuevo- es feo o lindo, prefiero quedarme en si es respetuoso o no con los demás. ¿Ah, pero la gente importa? Uniformidad y cómoda vulgaridad lo llenan todo. Pero la escena aún puede ser, normalmente, peor.
Entra (ese u otro comedor) una familia. Padre en zapatillas y camiseta, mujer con pantalones (¿?) casi ceñidos a la ingle, negro y aparatoso carrito de niño, que por supuesto, quiere llegar hasta los aledaños mismos de la mesa, y un abuelo que imita al hijo, se diría que peor. Para mí, una escena horrible, pues sobre vientres, sobacos y alpargatas -feo todo- el niño llora o gime o berrea. Lo pasa mal la criatura, no es su sitio. Pero mientras la madre aún intenta hacerlo callar o moderarlo, el abuelo tontaina deja oír: No pasa nada, es un niño. Sí pasa, señor mío, y mucho. A esa criatura (con su agua infaltable) deben educarlo, y esa buena educación pasa por la «represión básica» que decía el filósofo marxista Herbert Marcuse. Por muy nietecito suyo que sea, una trivialidad, debe ser refrenado en orden a la convivencia con los demás y a no amargar la comida a los de al lado.
Hay parejas más cuidadosas -sobre todo en sitios caros- pero muchos, demasiados, dan por bueno y hasta bendito el soez grito infantil, que apunta a unos papás salvajes o semisalvajes. Hay en exceso. He hablado de fealdades y vulgaridad y percibo que aludo a lugares relativamente escogidos, pero si paso a los transportes públicos veraniegos (metro, autobuses) los malos olores íntimos y aún escenitas sexuales, donde hasta se visibilizan, con mal disimulo, genitales, pasan sin que nadie se atreva a hablar. Es estupendo que follen (si quieren) pero, ¿una paja en un vagón del subterráneo? ¿Dónde están los empleados del Metro, que cuando menos, debieran afear esas conductas y hasta esos fétidos aromas? No importan si son marroquíes, españoles o colombianos. Es vulgar, bochornoso, lamentable. Horrible mundo.
Soy tan vetusto que aún no tengo calzado deportivo ni mochila. ¡Menuda vergüenza!

