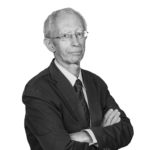Irán vs Israel y el cuarto frente de la batalla
Desde el principio de su historia, la lucha de Israel ha sido, simple y llanamente, una lucha por la supervivencia

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ante la Asamblea de la ONU. | Reuters
Irán lanzó este martes casi 200 misiles contra Jerusalén, Tel Aviv y Haifa. Aunque la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que se habían golpeado «los objetivos en el corazón de los territorios ocupados», no hubo víctimas. Los carros de combate de Israel entraban poco antes en el sur del Líbano para tratar de destruir las bases de Hezbolá que hostigan sistemáticamente a los israelíes del norte del país. En la franja de Gaza se mantienen las operaciones militares israelíes un año después del ataque de Hamás que mató a 1.200 civiles, la peor masacre contra judíos desde el Holocausto. En otra escala menor, Israel atacó hace unos días un puerto y dos centrales eléctricas bajo control de los hutíes en Yemen, a casi 2.000 kilómetros de distancia, después de que este grupo lanzara cohetes contra territorio israelí.
Gaza es un frente abierto hace un año. El frente del sur del Líbano, aunque nunca se ha cerrado, se acaba de reactivar. Y un tercer frente aéreo con dos procedencias –Irán y Yemen– aparece y desaparece como respuesta, sobre todo, al compás de las ejecuciones de jefes de organizaciones terroristas en todos esos lugares por parte de Israel. Tres frentes abiertos al mismo tiempo. Dicen –el Gobierno y el Ejército de Israel– que pueden con ello. Que no es una guerra, sino operaciones limitadas con objetivos concretos. Básicamente, y en el mejor de los casos, ganar unos años sin tantas hostilidades al norte y al sur del país.
¿Y el cuarto frente? ¿Cómo hace Israel con la opinión pública occidental, sobre todo europea y americana? ¿Les preocupa el clima delirante creado en los campus de las universidades norteamericanas, las marchas masivas en Londres, Berlín y otras capitales? ¿O los actos y la manifestación que se han convocado en Madrid esta semana por grupos considerados terroristas o afines para celebrar la matanza del 7 de octubre de 2023?
Sería estúpido decir que no les preocupa. Y no solo a ellos. No es fácil entender el hecho de que parte del progresismo occidental ignore los asesinatos y la represión contra mujeres y homosexuales en las teocracias de Irán, de Gaza y del Yemen y el uso de civiles como escudos humanos, y que solo lamente las víctimas palestinas, una tragedia insoportable. Es injusto dar por hecho que a los israelíes les da igual esa tragedia, y sería absurdo creer que también les da igual lo que piensan en Bruselas. O que no va a tomar nota de lo que se hace, y se deja hacer, esta semana en Madrid.
Pero desde el principio de su historia –y hay que recordar que los países árabes rechazaron en 1947 la resolución 181 de la ONU que creaba dos Estados en Palestina, uno árabe y otro judío— la lucha de Israel ha sido, simple y llanamente, una lucha por la supervivencia. Golda Meir, aquella socialista que construyó con otros dirigentes el Estado de Israel, se lo contó al entonces senador Joe Biden después de la guerra de Yom Kipur, en 1973: «Los judíos contamos con un arma secreta: no tenemos otro lugar a dónde ir». Las marchas, las condenas, las críticas, la imagen… pesan poco desde esa realidad. Si tengo que elegir entre caer bien a nuestros amigos del resto del mundo y pelear por la vida de Israel, no tengo ninguna duda sobre la elección. Este ha sido el razonamiento tantas veces expresado por líderes israelíes de izquierda y derecha y por ciudadanos corrientes. Luchan por sobrevivir.
No es fácil ponerse en la piel de una sociedad con tantos enemigos. ¿Qué tienen en común Hezbolá, los hutíes y Hamás? Que son organizaciones formadas por chiíes, financiadas y armadas por Irán y cuyo objetivo declarado –el de los tres grupos y la república islámica teocrática— es la destrucción de Israel.
Hezbolá, el Partido de Dios, creado en 1982 al socaire de la victoria del ayatolá Jomeini en Irán tres años antes, ha sustituido al Estado libanés en el sur del país. Hamás, acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica formado en 1987 como brazo de los Hermanos Musulmanes, ocupa todas las estructuras de poder en Gaza desde 2006, cuando ganó las últimas elecciones generales celebradas en Palestina con un 44% de los votos. Los hutíes, Partidarios de Dios fundados por el clérigo Al Houthi en 2004, son también chiíes que empezaron a organizarse gracias a Irán en la década de los 90 y que controlan un 30% del territorio del Yemen, en donde han puesto en pie un régimen fundamentalista feroz, valga la redundancia.
Israel se defiende habitualmente de los ataques recibidos en estos tres frentes. Irán, que intervino directamente con el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí ya en abril de este año y que ha repetido ayer la ineficaz lluvia de cohetes, se limita habitualmente a manejar los hilos de los grupos terroristas que le hacen el trabajo. Pero ahora estamos en plena escalada.
En Gaza la situación se transformó radicalmente después del 7 de octubre, para desgracia de sus habitantes, que pagan con su vida el infierno en el que se encuentran; en el sur del Líbano, Hezbolá lleva desde hace un año –desde las respuestas al ataque del 7 de octubre– lanzando miles de cohetes contra los israelíes. También para desgracia de los libaneses, Israel ha dicho basta. Los hutíes, prohijados por Hezbolá, son el invitado pobre a la fiesta macabra de destrucción y muerte contra Israel, pero que tiene también en su objetivo, exactamente igual que Irán, a los países firmantes del Acuerdo de Abraham de 2020 (la normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos, vista con buenos ojos por Arabia Saudí y no protestada por la Liga Árabe).
Las preguntas que provoca esta situación son casi infinitas. ¿Las intervenciones militares se limitarán a objetivos definidos o habrá una explosión regional generalizada? ¿Rusia y China harán lo de siempre o querrán atizar aún más los choques? ¿Estados Unidos será capaz de hacer algo eficaz en plena campaña electoral? ¿La Unión Europea se dará cuenta de que ya no pinta nada en la zona? ¿Los países árabes suníes que se frotan las manos por los golpes contra el terrorismo islamista y pactan con Israel hablarán algún día en voz alta? ¿Los palestinos dejarán de ser el chivo expiatorio de las dictaduras que se solidarizan con la causa para tapar sus vergüenzas?
Pocas respuestas para tantas preguntas (retóricas, es cierto). Tampoco sabemos si la dinámica y compleja democracia israelí, la única de la región, castigará al primer ministro Netanyahu por sus errores y alianzas. Por el momento, y como era de imaginar, las situaciones bélicas hacen que se recupere en los sondeos y en las calles, en donde era seriamente castigado hasta hace unas semanas por sus pactos con los extremistas religiosos y por el manejo de la crisis de los rehenes del 7 de octubre aún en poder de Hamás. Que destruir al máximo los aparatos bélicos de Hezbolá y de Hamás implique la muerte de miles de personas en la Franja y el éxodo de cientos de miles de libaneses hacia el norte del país, además de las víctimas de todo tipo y en todos lados, es algo que se asume en la lógica de la situación. Discutible, censurable, descorazonador, terrible. La cruda realidad.
Pocas respuestas, pero alguna certeza: aquella a la que conduce el instinto de supervivencia. El cuarto frente, el de la opinión pública hostil, pero también el de los amigos de Israel que le exigen que se comporte siempre como una democracia –y tienen razón— aunque eso suponga luchar con un brazo atado a la espalda contra los que quieren destruirles, no va a hacer mucha mella en las razones de fondo de este conflicto. Escuchemos de nuevo a Golda Meir, a la que, además de pelear toda su vida, le gustaba mucho hablar: «Si se nos critica el hecho de por qué no nos doblegamos, por qué no somos flexibles en la cuestión del ser o no ser, es porque hemos decidido que, sea como fuere, somos y seremos».