El 'cowboy': un icono americano con raíces españolas
Algunos han empezado a rescatar del olvido el legado español en el lejano Oeste
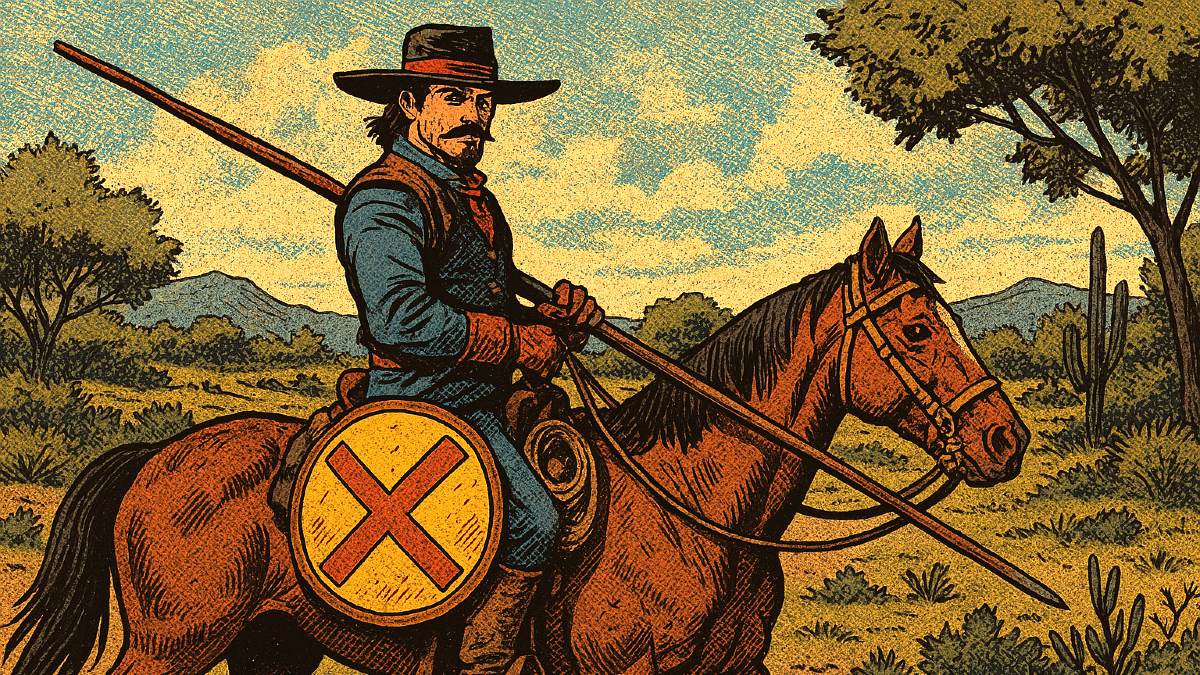
Soldado de Cuera español.
Pocas imágenes resultan tan emblemáticas de los Estados Unidos como la de un cowboy solitario y crepuscular cabalgando por las llanuras del Lejano Oeste. Sin embargo, pocos saben que detrás de esa estampa popularizada por Hollywood está la huella de España. Numerosos historiadores coinciden en que el cowboy estadounidense tiene su origen en los vaqueros españoles, concretamente en los jinetes de las marismas del río Guadalquivir, en Andalucía. Desde el siglo XVI, al establecerse en América, estos jinetes ibéricos trasladaron sus prácticas ganaderas, su indumentaria y su estilo de vida, sentando las bases de la cultura vaquera en el Nuevo Mundo. «En las películas del Oeste no hay nada que no sea español», el caballo, las reses, los pueblecitos, pasando por los rodeos y los arreos, afirma el divulgador Borja Cardelús.
La influencia hispana fue tan determinante que sin ella, sencillamente, «los cowboys, tal como los conocemos, nunca habrían existido sin los vaqueros originales» —en palabras del historiador Jim Hoy, autor de Vaqueros, Cowboys, and Buckaroos—; y es que los vaqueros españoles fueron los auténticos cowboys originales. Mucho antes de que los colonos anglosajones poblaran Texas o California, los vaqueros de Nueva España ya recorrían a caballo esas mismas tierras. A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, vaqueros mestizos trabajaban junto a misioneros y soldados españoles fundando los primeros ranchos y misiones al norte del Río Grande (en territorio de los actuales Texas, Nuevo México, Arizona y California). De hecho, un siglo antes de las míticas rutas ganaderas angloamericanas, los vaqueros novohispanos ya conducían enormes manadas: se calcula que en el Texas colonial trasladaban hasta 20.000 cabezas de ganado al año hacia Luisiana y Mississippi mucho antes de que existieran los legendarios cowboys anglos de mediados del XIX. Esta herencia hispana no solo se dio en Estados Unidos, sino en todo el continente: figuras como el gaucho argentino o el llanero colombiano comparten ese mismo origen español en la tradición vaquera.
Buena parte de la estética del cowboy clásico proviene directamente de España y México. La indumentaria del vaquero del Oeste tiene antecedentes claros en los jinetes hispanos que manejaban el ganado en América. Por ejemplo, el típico sombrero de ala ancha para protegerse del sol fue legado de los sombreros usados por los vaqueros andaluces y luego por los charros mexicanos. Aquellos sombreros, a su vez, inspiraron al famoso Stetson norteamericano en el siglo XIX. De hecho, el popular término «sombrero de diez galones» (ten-gallon hat) no parece que tenga que ver con su capacidad, sino que podría derivar del español: algunos lo atribuyen a la expresión «tan galán» (es decir, tan elegante, tan apuesto), utilizada para alabar el porte vaquero. Otra teoría señala que proviene de la palabra «galón», refiriéndose a los adornos trenzados del sombrero – diez galones de cinta – malinterpretados por los angloparlantes como gallons (galones). En cualquier caso, el sombrero vaquero nació del contacto entre anglosajones y vaqueros hispanos en Texas, pensando siempre en la utilidad: copa alta y ala ancha para el sol ardiente de las llanuras.
Otros elementos icónicos del atuendo tienen igualmente sello hispano. Las clásicas chaparreras de cuero (conocidas en inglés como chaps) fueron adoptadas de las chaparreras españolas y mexicanas, usadas para proteger las piernas de matorrales espinosos en el monte. No por casualidad su nombre deriva directamente del español (de chaparro, arbusto de los chaparrales). También las espuelas (spurs) que cuelgan de las botas de montar llegaron a América con los conquistadores: los jinetes españoles usaban grandes espuelas de rueda para dirigir sus caballos, una práctica continuada por vaqueros y luego cowboys. Las botas de montar de los cowboys, de tacón alto y puntera afilada, tienen origen similar: el tacón vaquero español evitaba que el pie se resbalara del estribo. Incluso detalles como el pañuelo al cuello para protegerse del polvo, o el poncho para la lluvia, fueron asimilados de los jinetes hispanos en las Américas. El resultado fue un atuendo híbrido sumamente práctico, apropiado para la vida a la intemperie en las grandes planicies, pero innegablemente ligado a la tradición ecuestre de España y México.
Más allá de la vestimenta, el propio oficio del cowboy —el manejo de grandes rebaños en espacios abiertos— es una continuidad de las prácticas ganaderas introducidas por España en el continente. Los españoles trajeron a América no solo el caballo (desconocido en estas tierras hasta el siglo XVI), sino también ganado vacuno y ovino doméstico, junto con técnicas de pastoreo desarrolladas durante siglos en la península ibérica. Hernán Cortés introdujo los primeros caballos en México en la década de 1520, y poco después llegaron las primeras reses bovinas desde Andalucía y las Islas Canarias. A partir de entonces, en las fértiles haciendas de Nueva España, aquellos animales europeos prosperaron enormemente. Para mediados del siglo XVI, las vacas y toros se habían multiplicado hasta tal punto que abundaban casi en estado salvaje en la vasta frontera norte novohispana. En los extensos llanos sin cercas, capturar y manejar el ganado cimarrón se volvió un arte especializado, dando origen a una cultura vaquera única.
Conceptos tan arraigados en el Oeste como el «rancho» provienen directamente del sistema de haciendas y ranchos ganaderos españoles. De hecho, la palabra inglesa ranch es un préstamo de rancho. Los rodeos —hoy espectáculos deportivos típicos de Texas—nacieron como rodeos españoles: eran las redadas o rondas para reagrupar el ganado disperso (rodear significa dar vueltas alrededor). En el siglo XVII ya existía en México la costumbre de los herraderos o rodeos comunitarios, donde los rancheros se reunían periódicamente para marcar, castrar y apartar reses, acompañando las duras tareas con un espíritu festivo de camaradería. Estas reuniones fueron el embrión tanto de la charreada mexicana como de los rodeos estadounidenses actuales.
El instrumental de trabajo del cowboy también tiene ADN español. El lazo vaquero —elemento indispensable para atrapar reses— fue enseñado por los mexicanos a los angloparlantes. No en vano el término inglés «lasso» proviene del español lazo, y «lariat» deriva de la reata (la cuerda trenzada). Los cowboys aprendieron de los vaqueros el arte de lazar toros por los cuernos o las patas a toda carrera, una habilidad desarrollada en los parajes novohispanos. Asimismo, tareas como el «herding» (arrear el ganado) siguiendo a la manada desde la silla de montar, o las propias estructuras de trabajo (cuadrillas de jinetes, divisiones del rebaño, etc.), tienen su origen en las metodologías traídas de España e implantadas en América desde el siglo XVI. Los españoles también introdujeron diferentes razas de reses y ovejas: la legendaria vaca Texas Longhorn de enormes cuernos, desciende directamente de las primeras reses ibéricas que llegaron vía Canarias en 1493. Del mismo modo, la oveja churra traída por los colonizadores dio origen en el siglo XVII a la oveja navajo-churro, que los navajos adoptaron y convirtieron en pilar de su cultura textil. Sin la introducción de estos animales por parte de España, la economía ganadera norteamericana simplemente no hubiera existido en los mismos términos.
La influencia española en la cultura vaquera no se limita al vaquero civil, sino también a la tradición militar de la caballería fronteriza. Mucho antes de que el Séptimo de Caballería del general Custer cabalgara, ya existían cuerpos montados defendiendo colonos en el norte de México. Los más famosos fueron los Dragones de Cuera, unidades de caballería de élite creadas en el siglo XVIII para custodiar la vasta frontera septentrional de Nueva España —una región que abarcaba Texas, Nuevo México, Arizona e incluso California—. Su nombre proviene de la peculiar chaqueta de cuero grueso (cuera) que usaban a modo de armadura ligera, ideal para detener flechas y lanzas. Estos dragones, formados por jinetes criollos y mestizos muy diestros, patrullaban inmensas extensiones con apenas un puñado de hombres a caballo. Adaptaron su equipamiento al entorno: sustituyeron las pesadas corazas metálicas por cuero endurecido y el yelmo por un sombrero de alas anchas que les protegía del sol inclemente del desierto. Incluso readoptaron armas como la lanza, que en Europa habían caído en desuso, para enfrentarse a los diestros guerreros indígenas en igualdad de condiciones.
Durante décadas, estos jinetes españoles aseguraron las fronteras de Norteamérica combatiendo a tribus como apaches y comanches, en una labor muy similar a la que luego desempeñarían los rangers texanos y la caballería estadounidense en el siglo XIX. De hecho, cuando Estados Unidos se expandió hacia el oeste tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en muchos casos ocupó antiguos presidios españoles y continuó la lucha contra las mismas naciones nativas que ya habían conocido a los dragones de cuera. La tradición vaquera militar se transmitió en parte: la silla de montar con estribos largos y saddle horn (pomo para amarrar el lazo) era la misma que utilizaban los mexicanos, y las tácticas de patrulla montada en terrenos áridos tenían antecedentes en aquella experiencia hispana. Podemos considerar a los dragones novohispanos como precursores directos de los míticos «hombres de la frontera» americanos. Hollywood incluyó frecuentemente en sus westerns la figura del soldado de caballería en Fort Apache o del ranger texano, sin mencionar que ese «estilo fronterizo» fue importado de los españoles que lo practicaron primero.
La impronta cultural española también alcanzó las festividades y tradiciones populares del Oeste. Muchos aspectos lúdicos asociados al cowboy tienen paralelo con costumbres ibéricas. Por ejemplo, la propia práctica de montar toros bravo (bull riding) en los rodeos viene de la tradición mexicana del jaripeo, que a su vez derivó del gusto español por desafiar a los astados. En los ranchos novohispanos era común probar la valentía domando potros o retando toros a caballo, costumbres que evolucionaron en deportes rurales. Con el tiempo, los rodeos estadounidenses incorporaron la monta de potros salvajes (bronco riding) y de toros, heredando ese espíritu de plantar cara al animal propio de las charreadas mexicanas y, en última instancia, de la cultura taurina española.
En años más recientes, algunas comunidades de Estados Unidos han recreado celebraciones taurinas típicamente españolas. Un caso llamativo es la afición por los encierros al estilo de San Fermín. En 2013 se organizó en Virginia el evento The Great Bull Run, repetido en 2014, que llevó a los estadounidenses la experiencia de correr delante de los toros. Otra festividad trasladada es la Romería del Rocío, tradicional peregrinación andaluza a caballo. Aunque parezca sorprendente, en Estados Unidos también se celebra un Rocío: en Springfield (Carolina del Sur) una comunidad de devotos construyó en 2012 una ermita dedicada a la Virgen del Rocío e instauró una romería anual con carretas, caballos andaluces, trajes de flamenca e incluso el «salto de la reja» para sacar la imagen, exactamente igual que en Almonte (Huelva). Detrás de esta curiosa iniciativa estuvo la familia Coves, criadores de caballos de pura raza española, quienes llevaron su devoción rociera al otro lado del Atlántico. Hoy, esta romería sureña en tierras americanas es un ejemplo de cómo las tradiciones ecuestres españolas pueden echar raíces en la cultura popular estadounidense. Borja Cardelús sostiene que gran parte de las costumbres de los cowboys reproducen la tradición ecuestre andaluza. Para comprobarlo, basta con acercarse a El Rocío: al contemplarlo, cualquier visitante desprevenido exclama con asombro: «¡Parece un pueblo del Oeste!».
La figura del charro mexicano —con su sombrero ancho, chaqueta bordada y pantalón ajustado con botones de plata— es en sí misma un puente entre España y el Western norteamericano. El charro, equivalente mexicano del cowboy, desciende de los jinetes rurales de la época virreinal que adoptaron y adaptaron las costumbres españolas. En la época colonial tardía, especialmente en regiones como Jalisco, surgió una fuerte cultura vaquera local: los rancheros mestizos comenzaron a destacarse en la equitación y el manejo de reses, originando lo que hoy se conoce como charrería. Muchas de las suertes charras (pruebas ecuestres en la charreada) —lazar caballos por las extremidades, derribar un toro sujetándolo por la cola, domar potros— vienen directamente de técnicas españolas propias de nuestros vaqueros, perfeccionadas en el México virreinal. Tras la independencia de México, el charro consolidó un estilo propio, pero la raíz seguía ahí: los aperos de montar, el lazo, las espuelas y buena parte de la terminología eran compartidas con la tradición española.
Cuando Texas y el suroeste pasaron a manos de Estados Unidos en el siglo XIX, muchos charros y rancheros mexicanos se convirtieron en los primeros cowboys del nuevo territorio. Palabras como lariat, rodeo, bronco, mustang, ranch o corral se incorporaron al inglés. Incluso el coloquialismo «buckaroo» para referirse a un vaquero en regiones como Nevada o California proviene de la mala pronunciación de vaquero. En California, Nuevo México y Texas persistieron comunidades enteras de californios, nuevomexicanos y tejanos hispanohablantes que mantuvieron vivas las tradiciones vaqueras originales. De ellas bebieron muchos recién llegados anglosajones para aprender el oficio de cowboy. Así, el charro mexicano y el ranchero fronterizo legaron al cowboy su sabiduría ancestral: la vida a caballo, el código de honor vaquero e incluso la afición musical (las baladas vaqueras tienen parentesco con los corridos mexicanos que cantaban los antiguos jinetes).
Otro aporte fundamental de España —vía México— al imaginario del Oeste es el caballo Mustang. Antes de 1492 no existían caballos en América; fueron los españoles quienes los trajeron, y paradójicamente también quienes los liberaron involuntariamente. Durante la colonización, cientos de caballos escapados o soltados a propósito se reprodujeron en libertad en las praderas. De esos caballos cimarrones nació una nueva raza, los mustangos, palabra que a su vez proviene del español mesteño (por el Concejo de la Mesta). Desde el siglo XIII, en España se les llamaba «mesteños» a los animales sin dueño reconocido, que, según las leyes de Castilla, pasaban a ser propiedad de los concejos de ganaderos. Para el siglo XVII ya galopaban manadas de mustangs por las grandes llanuras norteamericanas, y las tribus indígenas aprendieron rápido a domarlos. Hacia 1630 prácticamente todas las naciones nativas de las praderas montaban a caballo, algo impensable un siglo antes. En 1750, los comanches, apaches y sioux se habían convertido en jinetes expertos gracias a los descendientes de aquellos corceles andaluces y norteafricanos traídos por España. El mustang se volvió así parte integral del ecosistema del Oeste. Sin el caballo español, figuras legendarias como el indio comanche a caballo o el cowboy conduciendo ganado, tan típicos de las películas de John Ford, simplemente no habrían existido.
Paradójicamente, aunque la cultura vaquera estadounidense tiene un fuerte origen hispano, durante mucho tiempo la historiografía popular y el cine lo pasaron por alto. El género western de Hollywood elevó al cowboy a héroe nacional, pero casi siempre lo retrató como un anglosajón solitario, ocultando que tras él había influencias hispanas. En las películas clásicas de John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann o Sam Peckinpah raramente se menciona que el escenario —caballos, vacas, ranchos y hasta nombres de lugares— era heredero de España. Sí aparecían personajes mexicanos, pero a menudo en roles secundarios o estereotipados (el ranchero bonachón, el bandido canallita, el peón graciosete), nunca como los originadores de la tradición vaquera. Esta amnesia cultural ha sido señalada por algunos divulgadores históricos que sostienen que Estados Unidos hizo un gran trabajo de márketing apropiándose del estilo de vida vaquero, plasmándolo en el cine y exportándolo como producto americano, mientras que España no reivindicó su aporte con la misma fuerza.
Pero todo esto, afortunadamente, ha cambiado en fechas recientes. Algunos historiadores y divulgadores han empezado a rescatar del olvido el legado español en el Oeste americano. Hoy sabemos, por ejemplo, que uno de cada tres cowboys históricos era mexicano o tejano de origen hispano, y muchos otros eran afroamericanos o nativos, algo muy alejado del prototipo cinematográfico del vaquero blanco. Obras académicas y museos en Texas, California y Nuevo México ponen en valor la palabra vaquero como parte de la historia local, y celebran la contribución hispana. No hay que olvidar que la industria del cine hace años tendió puentes entre España y América en lo concerniente al cine: las inolvidables películas de vaqueros italianas, los spaghetti westerns de Sergio Leone, se rodaron en los escenarios desérticos de Almería.
Mientras el público general aún identifica al cowboy como un arquetipo puramente americano, la investigación histórica ya está pintando un panorama más rico y diverso. Bajo el sombrero tejano hay influencias andaluzas; tras el rodeo de Cheyenne asoma la tradición del rodeo chihuahuense; y junto al cowboy solitario ya cabalga la larga sombra del vaquero hispano. Para nuestra suerte, la de la comunidad hispana, esta historia compartida comienza a ser difundida. Reconocer el origen español del cowboy es parte de algo mucho más grande: la importancia de la cultura hispana en la construcción de los Estados Unidos. La presencia española en Norteamérica se remonta a siglos antes de la anglosajona —ciudades como San Agustín en Florida (fundada en 1565) anteceden por décadas a Jamestown (1607)— y se extendió a lo largo de más de 300 años. España exploró y colonizó vastos territorios que hoy son parte del país: Florida, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Luisiana… dejaron de ser españolas solo en el siglo XIX, pero para entonces ya existían allí poblaciones, caminos, ranchos y misiones católicas fundadas durante el periodo virreinal. Muchas grandes ciudades actuales comenzaron como presidios o misiones españolas; basta nombrar Los Ángeles (nacida como el pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula), San Francisco, San Diego o San Antonio, todas fundadas por españoles en el siglo XVIII. Del mismo modo, incontables topónimos en el mapa (Nevada, Montana, Florida, Colorado, Sierra Nevada, Río Grande, Santa Fe, Las Vegas…) son vocablos españoles, testigos lingüísticos de esa herencia.
La contribución hispana también incluye episodios fundamentales, como la ayuda decisiva del gobernador español Bernardo de Gálvez a los independentistas estadounidenses contra los británicos en 1781, o el hecho de que Texas fuese repoblada por familias venidas de las Islas Canarias en el siglo XVIII. Tampoco hay que olvidar que muchas comunidades indígenas sobrevivieron en parte gracias a las misiones españolas que las protegieron en el siglo XVIII. Y es que pises por donde pises la huella española siempre está presente. Tanto en el paisaje como en el paisanaje. Ni los caballos salvajes, ni el ganado de cuernos largos, ni las praderas llenas de reses existían antes de 1492. Las inmensas praderas repletas de reses y el florecimiento de la ganadería extensiva propiciaron la aparición de la figura que hoy consideramos un icono nacional en Estados Unidos: el cowboy. Recordemos una y mil veces que el cowboy, icono de la identidad estadounidense, tiene sangre andaluza y alma mestiza. Al explorar su genealogía descubrimos asombrados que, más que un héroe aislado, es el resultado de siglos de intercambio entre mundos muy dispares. Y así como el jinete de las marismas del Guadalquivir dejó su impronta en las llanuras de Texas, hoy la historia reclama cabalgar de vuelta para reivindicar la traza de nuestros ancestros en el Lejano Oeste y en la formación de los Estados Unidos.

