Álvaro Bernad: «La Ley de Memoria Democrática es una aberración»
El abogado y divulgador judicial visita ‘El purgatorio’: «Ir de víctima es fabuloso, cero obligaciones, todos los derechos»
Tiene tres pilares cinematográficos: 12 hombres sin piedad, Testigo de cargo y ¿Vencedores o vencidos? Álvaro Bernad es abogado penalista, actualmente en el bufete Frago & Suárez. Se graduó en Derecho en la Universidad Alicante, fue número uno de su promoción. Y antes de iniciarse en la actividad profesional, llevo a cabo una labor de divulgación y análisis jurídico en su canal de YouTube que tuvo un éxito tremendo: 130.000 suscriptores. Porque el derecho no solo está siempre de actualidad, sino que bien explicado, gusta.
PREGUNTA.- ¿Por qué quiso ser abogado?
RESPUESTA.- Creo que debería prepararme una respuesta un poco más romántica para estas ocasiones, pero si no la tengo, no la tengo. Yo entré en Derecho porque quería ser juez. Era mi aspiración, me llamaba mucho la atención. De hecho, empecé a prepararme para la oposición durante la carrera. Sin embargo, con el paso del tiempo, fui desidealizando un poco lo que es la profesión de juez.
Como tampoco tengo ningún familiar que se dedique al derecho ni nada por el estilo, no concebía otras alternativas. Para mí, era juez o nada, casi por una paranoia mía. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que la abogacía era más entretenida. Podías adoptar un papel mucho más dinámico.
Y dentro de la abogacía, el derecho penal es lo más interesante, lo más entretenido. Es el derecho por antonomasia, todo lo demás aspira a convertirse en derecho penal, pero se queda a medias. ¿Has visto alguna peli de Hollywood sobre una inspección registral? Cuando ellos hagan pelis sobre urbanismo, igual me planteo el cambio.
P.- ¿Cuánto le fastidia a un abogado tener que comunicarle a su cliente que no ha salido adelante lo que estaban intentando?
R.- Hombre, mucho. Es algo que uno tiene que hacer en cuanto tiene la noticia negativa. No hay que demorarlo, pero cuesta. Creo que, al final, el cliente lo entiende o puede llegar a asumirlo si ve que has hecho un buen trabajo. Al fin y al cabo, nosotros no adoptamos la decisión final; lo máximo que podemos hacer es poner todos los medios encima de la mesa para que algo salga adelante. Y a veces, lamentablemente, no sucede. Pero sí, es un follón.
P.- Y la alegría debe ser tremenda cuando ocurre lo contrario.
R.- Sí, claro. Cuando uno ve que el trabajo se ve recompensado, es muy gratificante. Aunque lamentablemente, no siempre sucede. Muchas veces, la administración de Justicia, que está un poco desbordada, no necesariamente valora todo el esfuerzo que uno ha puesto encima de la mesa. Entonces, la tristeza es mutua: no solo por la noticia negativa que le tienes que dar al cliente, sino también por la sensación de que tu trabajo no se ha estudiado o no se ha valorado como debería. Muchas veces te curras recursos de 10, 20, 30, 40 o incluso 50 páginas, y luego lees la resolución y piensas: “¿En serio? Ni siquiera se lo ha leído ¡Qué desastre!”.
P.- Los abogados y los fiscales me parecen muy interesantes, llevándomelo a mi terreno, porque tenéis una parte muy periodística. Se trata de hacer preguntas, es una de las partes clave, no todo obviamente.
R.- El interrogatorio es, de hecho, la parte más complicada de un proceso, porque es donde hay una mayor dosis de improvisación. Tú puedes llevar muchas cosas preparadas de casa, pero en el interrogatorio no sabes cómo va a reaccionar la persona que tienes delante. No sabes si ese día estará más nerviosa, más colaborativa, o cómo se comportará. Hay una dosis de espontaneidad que solo se aprende con la experiencia.
De hecho, conectando con lo que decías del periodismo, cuando veo a grandes entrevistadores como Carlos Alsina o Carlos Herrera, que no son juristas sino periodistas, pienso que serían fantásticos abogados precisamente por eso. Porque para interrogar no necesitas conocer el derecho al dedillo; necesitas conocer los hechos y tener habilidades. Tienes que saber cuándo preguntar, en qué orden hacerlo, qué tecla tocar. A veces, incluso, tienes que irte por las ramas para que la persona a la que quieres sacar algo baje la guardia, y luego darle con lo importante. Esa habilidad está muy conectada con el periodismo. Un buen entrevistador sería, sin duda, un muy buen abogado.
P.- Y luego debéis tener mucho cuidado con las palabras, con las expresiones.
R.- Sí, hay un componente muy estratégico también. Cuando eres defensa o acusación, hay una máxima que se suele aplicar en los interrogatorios: “Ojo con preguntar cosas cuya respuesta desconoces”. Además, uno tiene que hacer una ponderación constante. Por ejemplo, pensar: “En estas circunstancias, ¿absolverán a mi cliente o no?”. A veces, aunque una pregunta adicional pudiera ser interesante, decides no hacerla porque podría perjudicar a tu cliente. Es un componente estratégico brutal y muy complicado.
P.- Quiero hablar de la Constitución de 1978, nuestra Constitución y de un fenómeno que creo que es interesante: el patriotismo constitucional.
R- Sí, un engendro que voy a tratar de criticar. Hay que entender dónde nace y por qué nace. Y lo absurdo que resulta trasplantar esta idea a España, viendo su origen y las razones por las que surgió allí. Esto nace en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta donde yo sé, fue un tal Dolf Sternberger quien acuñó el término, y luego lo popularizó Habermas, el filósofo. Surge en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial por el siguiente motivo, y aquí mezclo un poco lo que dicen ellos con mi propia interpretación:
Cualquier sociedad necesita algo que la cohesione. De algún modo, para que no esté compuesta simplemente de individuos aislados, sino que haya algún factor cohesionador que le permita salir adelante. Tradicionalmente, esto lo ha conseguido la religión. Pero, poco a poco, la religión ha ido perdiendo peso, y las sociedades ya no se cohesionan desde ese punto de vista.
Entonces, un sustituto de la religión había sido el patriotismo o el nacionalismo. Pero, claro, en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, esto estaba complicado. Era difícil reivindicar el patriotismo o el nacionalismo precisamente porque se habían cometido muchas atrocidades en nombre de estas ideas.
Así que estos pensadores le dieron una vuelta a la idea y dijeron: “Vale, lo que vamos a hacer es cohesionar a la población no a través del patriotismo, sino a través de una idea más técnica: el amor a la Constitución”. Es decir, un patriota ya no sería quien ame a su patria, sino quien tenga un respeto reverencial por la Constitución del lugar.
«El derecho penal se basa en la desconfianza y darle credibilidad a un colectivo, es un delirio»
Y esto, tomando los prejuicios y la problemática alemana, lo importamos también a España. Al final, provoca situaciones muy ridículas. Y yo, precisamente, me opongo a esto. Porque, hombre, que tu moral y tu cosmovisión giren en torno a un papel, que es la Constitución, pues deja bastante que desear.
Hay muchas personas dentro de mi mundillo que tienden a calificar las cosas como buenas o malas, o como aceptables o inaceptables, en función de si están en la Constitución o no. Y esa es precisamente la idea a la que yo me opongo. A mí, lo que diga la Constitución me da igual. No como abogado, porque evidentemente, en mi trabajo, me apoyo en la Constitución y la cito. Pero, a la hora de concebir y determinar mi visión del mundo, lo que diga la Constitución me es indiferente.
Por ejemplo, si la Constitución reconociese el derecho al aborto (que no lo hace, porque el artículo 15 es muy ambiguo), yo no tendría por eso que defender el derecho al aborto. A eso es a lo que me refiero. Y me parece particularmente ridículo, porque además la cosmovisión de uno quedaría sujeta a cualquier reforma constitucional que se pudiera hacer. Es decir, si se reforma la Constitución en algún punto, tu visión de las cosas tendría que cambiar radicalmente ese mismo día. A mí esto me parece que no se sostiene por ningún lado.

P.- ¿Le tenemos a nuestra Constitución demasiada estima?
R.- El constitucionalismo en general es una idea que hace aguas por todos lados. Precisamente porque la visión del mundo de una persona no puede pivotar en torno a un texto escrito. Al final, el constitucionalismo es, en mi opinión, el refugio de las personas que no tienen muy claro por dónde van los tiros y, por eso, se aferran a una idea que es bastante estéril.
Quiero explicar bien lo del “papel escrito” para que la gente me entienda. Denota mucha ingenuidad pensar que un país va bien simplemente porque en un papel se escriban cosas bonitas. Este verano, estando un poco ocioso en mis vacaciones, me puse a leer constituciones africanas.
P.- ¿Quién no lo ha hecho alguna vez?
R.- (Ríe) Sí, lo hice para confirmar una idea preconcebida que ya tenía. Y, de hecho, se confirmó. Porque te lees constituciones africanas y son fabulosas. No hay derecho fundamental que falte, no hay separación de poderes que no esté reconocida. Y, sin embargo, esos países no funcionan bien. ¿Por qué? Pues porque la Constitución es solo un papel. Y siempre que la Constitución choca con la realidad, prevalece la realidad.
En España tenemos buenos ejemplos de esto. Te pongo varios. Por un lado, el artículo 8 de la Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen la misión de garantizar la integridad del territorio. Esto lo dice la Constitución, pero en la práctica, este artículo es casi un anatema. En España, no se puede citar sin que alguien se moleste, especialmente en relación con el conflicto catalán. Se entiende que quien lo cita está pecando de violento, que está tratando de solucionar un conflicto político “matando moscas a cañonazos”. Aunque la Constitución lo diga, en la práctica, es papel mojado.
Y, en el sentido opuesto, también sucede lo mismo. La amnistía, por ejemplo, es evidente que no tiene encaje en la Constitución. Es algo obvio. Pero, como la realidad va por otros derroteros, porque al poder le interesa que se apruebe la amnistía por sus negocios y demás, la amnistía saldrá adelante.
Con lo cual, lo que se ve es precisamente eso: que la Constitución es un papel que dice ciertas cosas, pero siempre que choca con la realidad, prevalece la realidad. Y quien quiera ahondar en este tema, el que mejor lo ha explicado es un tipo llamado Ferdinand Lassalle, en un libro suyo titulado ¿Qué es una Constitución? En él, habla precisamente de esto y pone un ejemplo muy bueno.
Dice: “Imaginemos que tenemos un manzano. Por mucho que le coloquemos un cartelito que diga ‘esto es una higuera’, y que todo el pueblo se reúna y diga ‘efectivamente, es una higuera’, y haya un consenso en torno a la idea de que el manzano es una higuera, el manzano seguirá siendo un manzano”. Luego, conecta esto con la Constitución y dice: “Vamos a ver, almas de cántaro. Imaginemos un país en el que hubiese un monarca que tuviese al ejército de su lado y que el Parlamento, que es algo simplemente simbólico, sin ningún poder real, un día se reúne a hurtadillas y redacta una Constitución republicana.
Luego se la muestra al monarca y le dice: “Mira, te fastidias, te hemos derrocado. Ahora esto es un estado republicano”. ¿Qué sucedería? Pues que el monarca se reiría en su cara. “¿Pero qué me estás contando? Mañana saco el ejército y te detengo si pretendes derrocar mi monarquía”. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la Constitución, que es solo un papel, está chocando con la realidad. Esto es lo que yo denuncio. El constitucionalismo, como esta idea de que lo que ponga en un papel puede modificar la realidad y hacer que todo sea fabuloso, no se sostiene por ningún lado.
P.- Esto es como cuando se habla de la vivienda y se habla del “derecho a la vivienda”, no significa que el Estado te va a regalar una casa.
R.- Primero, hay que aclarar que la vivienda no es un derecho fundamental en la Constitución. Esto es algo técnico. Dentro de la Constitución, hay derechos fundamentales, derechos ordinarios y principios rectores de la política social y económica. La vivienda está en este último grupo. Básicamente, lo que esto significa es que el poder debería tener en cuenta estas ideas y tratar de hacerlas realidad. Es decir, sería deseable que todo el mundo tuviera una vivienda. También se habla de la cultura, pero eso no significa que yo pueda demandar al Estado para que me obligue a aprenderme la Ilíada de memoria.
Pero existe mucha confusión sobre este tema. Recuerdo a Anguita en algunos debates sacando la Constitución y diciendo: “Aquí está el derecho al trabajo”. Claro, pero tú no puedes conseguir que la población tenga trabajo simplemente poniéndolo en un texto. Tendrás que crear las condiciones laborales y el mercado adecuado para que eso sea posible. Esta es precisamente la idea contra la que choco constantemente. Sí, la Constitución está muy bien, pero no resuelve los problemas por el mero hecho de existir. Y muchos viven anclados en esa idea.
«Me preocupa que la gente piense que todos los males se solucionan con la Constitución»
P.- ¿Y cómo ve el papel del Tribunal Constitucional?
R.- El Tribunal Constitucional… Javier Torrox, un tipo muy inteligente, lo definía como una “fábrica de coartadas”. Y es tal cual. Precisamente por eso, el patriotismo constitucional y este respeto reverencial a la Constitución son un poco absurdos. Porque, al final, si tu único argumento para rechazar algo es que es inconstitucional, basta con que el Tribunal Constitucional le dé luz verde para que te quedes sin argumentos.
Esto se vio, por ejemplo, con el tema de la amnistía. Había mucha gente que se oponía a la amnistía por considerarla inconstitucional. Vale, pero si mañana el Tribunal Constitucional, que creo que lo hará, dice que es constitucional, te quedas sin argumentos. La amnistía es rechazable porque es rechazable, no porque sea constitucional o inconstitucional. De hecho, aunque la Constitución reconociese el derecho a la amnistía, que no lo hace, yo me seguiría oponiendo a ella.
Este planteamiento es un poco ridículo, porque hace que todas tus ideas sobre la realidad, el mundo y la sociedad en la que vives dependan de que el legislador reforme la Constitución o de que el Tribunal Constitucional le dé luz verde a algo. Y eso no tiene sentido.
P.- Entiendo que hay un cierto temor, sobre todo entre los políticos, a criticar la Constitución, porque parece que están atacando el sanctasanctórum. Si la oposición política en España se queja de todo lo que ha hecho Sánchez y de todo lo que se ha saltado, y Sánchez ha podido hacerlo con una mayoría muy ajustada, entonces el problema no es solo Sánchez, que también puede serlo, sino que quizás la Constitución no tiene unos mecanismos de control, como dicen los americanos unos “checks and balances” bien definidos.
R.- Aquí sucede un poco eso de poner el trono en las causas y cadalsos a las consecuencias. Es decir, se ensalza la Constitución, pero las situaciones que se derivan de cómo está configurada se demonizan, lo cual es un poco contradictorio. Efectivamente, Sánchez ha podido hacer todo lo que está haciendo sin tocar ni una coma de la Constitución, al menos en el aspecto organizativo del poder.
Utilizando los mecanismos que la Constitución le ofrece, ha podido hacer exactamente todo lo que ha hecho. Ahí también se ve la insensatez de reverenciar la Constitución como si fuese algo que va a impedir cualquier tipo de arbitrariedad o tiranía, porque lo estamos viendo ahora mismo.
Ahora bien, tampoco podemos decir, porque me estaría contradiciendo con lo que he dicho antes, que lo que está sucediendo es culpa de la Constitución. ¿Por qué? Porque no deja de ser un papel. Una sociedad sana, con unos gobernantes sanos, aunque su Constitución sea deplorable, puede funcionar bien. Por ejemplo, el Reino Unido no tiene una Constitución escrita como la nuestra. No tiene un texto con una serie de artículos; es un sistema un poco distinto, y no necesariamente tiene que funcionar mal. Aunque, claro, tampoco es que les vaya muy bien últimamente, pero no por cómo tienen configurada su Constitución, sino por otros factores.
Si una sociedad es sana y sus gobernantes también lo son, incluso sin una Constitución, eso puede funcionar. Y al revés: por mucho que tengas una Constitución archi-super-mega-garantista, donde reconozcas todos los “checks and balances” que quieras, si la sociedad está enferma y los gobernantes también participan de esa enfermedad, esa sociedad va a funcionar fatal. El ejemplo africano es claro: sus constituciones son maravillosas.
«Actualmente, el principal ataque a la presunción de inocencia viene de los privilegios que se otorgan a las mujeres»
P.- El artículo 125 de la Constitución Española habla sobre la acusación popular. Este es un tema que está en boga porque el PSOE ha propuesto, de cierta manera, limitar la acusación popular.
R.- O, directamente, cargársela de facto. Esto es bastante sencillo y, además, conecta con la idea que yo comentaba antes sobre la Constitución. Efectivamente, en el papel, en la Constitución, se reconoce la acusación popular, pero en la medida en que la voluntad del que manda va por otros derroteros, prevalece la voluntad del que manda. Porque, al final, el derecho, lamentablemente y desde un punto de vista descriptivo, es un reflejo de la voluntad del que tiene el poder.
Entonces, ¿qué ha pasado o qué puede pasar en relación con la acusación popular? Porque esto todavía no se ha aprobado en España. En el proceso penal rige el principio acusatorio. Esto básicamente significa que el juez, por propia iniciativa, no puede acusar a nadie. Tiene que haber una acusación que lo haga. Lo que sucede es que, en ciertos casos que afectan al gobierno, como el del hermano de Pedro Sánchez o el de Begoña Gómez, en el procedimiento solo están actuando como acusación las acusaciones populares.
¿Por qué? Porque el Ministerio Fiscal, que en el 99,99% de los casos acusa, qué casualidad, en este caso no lo está haciendo. De hecho, está actuando como defensa de facto: solicitando el archivo de la causa y pidiendo diligencias de descargo, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa si no hay acusaciones populares? Pues que la única hipotética acusación sería el Ministerio Fiscal, pero si el Ministerio Fiscal no acusa, entonces nadie estaría acusando. Y, como rige el principio acusatorio (que es lo que comentaba antes), el juez no podría mandar a juicio ni al hermano de Sánchez ni a Begoña Gómez.

P.- O sea, que la causa se viene abajo, se cierra. No llega ni a juicio.
R.- Incluso se evitaría todo ese proceso. Por eso, creo yo, es casi peor que un indulto o una amnistía. Porque la persona a la que se indulta o amnistía normalmente ha tenido que pasar por todo el proceso: ha habido una condena, y luego, en relación con esa condena, se produce el indulto o la amnistía. Pero en este caso, incluso los pasillos que estamos viendo en la fase de instrucción o en el juicio no existirían. Todo eso se evitaría.
P.- Hablaba del conocimiento de la gente sobre temas como la acusación popular, la amnistía o los indultos… En el ámbito de la información jurídica, ¿le preocupa que haya un cierto grado de “analfabetismo jurídico” entre la población?
R.- Vamos a ver, a mí esto me parece normal. De hecho, si te soy sincero, me preocuparía un poco lo contrario. Si me cruzara con cualquier persona en el metro y la viera leyendo el Real Decreto 14/2023, o escuchara a alguien en el bar comentando el reglamento de la Unión Europea, me parecería incluso un tema para una película distópica. No se puede pretender que toda la sociedad sepa de derecho.
P.- Al menos que tengan nociones mínimas, ¿no?
R.- Nociones mínimas, sí. Pero tampoco es culpa de la sociedad el no conocer con detalle temas como el indulto o la amnistía. Lo que más me preocupa no es que la gente no sepa exactamente cómo se regula el indulto, porque al final basta con que alguien que sí lo sepa se lo explique para que adquieran esa noción. No es necesario que uno, por su propia cuenta, se levante un día y decida formarse sobre estos temas antes de que sean noticia.
En España hay buenos comunicadores que explican estos temas, y la gente sí se interesa. Cuando un tema salta a la palestra, buscan información. Lo veo en las noticias y en los vídeos que explican estos conceptos, que reciben muchas visitas. La gente quiere informarse cuando es relevante. Lo que sí me preocupa más es la ingenuidad con respecto a cómo creen que funciona el derecho. Me preocupa más el “patriotismo constitucional”, esa idea de que todos nuestros males se solucionan con la Constitución, que el desconocimiento de una figura concreta. Eso es más peligroso.
P.- Lo que sí le preocupara más será el analfabetismo jurídico de los legisladores.
R.- Eso sí que es preocupante. Es como si un arquitecto no supiera hacer un puente, o un médico no supiera diagnosticar una enfermedad. El legislador hace las leyes, y si no entiende cómo funcionan, es un problema grave.
P.- Estoy intentando recordar un momento concreto. Fue con la ley del ‘sólo sí es sí’, cuando Patxi López apareció en un programa de la Sexta, y le dijeron que con esa ley se iban a bajar penas y que algunas personas iban a salir de la cárcel. Él respondió: “Bueno, pero si votamos la nueva ley los que hayan salido de prisión reingresan”. Y, supongo, que le tuvieron que explicar que la retroactividad de las leyes en España no funciona así. Creo que nunca llegó a entenderlo del todo.
R.- Ten en cuenta que, con la ley del sólo sí es sí, era evidente que las penas se iban a rebajar y que se iban a excarcelar a determinadas personas. Cualquiera con un mínimo de conocimiento jurídico lo veía venir. Yo no me considero una eminencia, pero cuando leí la propuesta, lo vi claramente. Hice un vídeo al respecto meses antes de que sucediera, y como yo, muchas otras personas también lo vieron.
El problema es que los legisladores, que tienen gabinetes técnicos, porque no es el diputado raso el que redacta las leyes, discuten y aprueban leyes sin tener un conocimiento profundo del derecho. Estamos hablando de personas que, como Patxi López, no tienen ni idea de cosas básicas como el artículo 9 de la Constitución, que es algo que encuentras rápidamente si abres el texto.
«Alsina o Herrera serían fantásticos abogados»
Esto sí que es preocupante, porque produce disfunciones tremendas. El derecho es algo muy complejo, con muchas piezas entrelazadas. Tocar una cosa puede provocar desastres en otras áreas, como en el cuerpo humano: si falla un órgano, puede afectar a otros de maneras insospechadas. El derecho en España es un coloso inmenso.
Uno puede estar muy obcecado en un determinado sector y pensar que puede hacer algo sin consecuencias ni efectos colaterales. Pero no es así. De la misma forma que, en relación con la población, no me preocupa que no conozcan el derecho. Si una persona es ingeniera, me parecería injusto pedirle que se estudie todo el Código Penal por si acaso en el futuro algún delito le afecta. Sería algo delirante. Pero en relación con los legisladores, mi criterio cambia. No tiene ningún sentido que quienes hacen las leyes no entiendan cómo funcionan.
P.- Hablamos de uno de los grandes temas que más le obsesionan: la presunción de inocencia. ¿Por qué le interesa tanto?
R.- Pues, en su día, por las razones que estamos comentando en relación con el indulto, la amnistía, y porque veía que se estaba atacando este principio. Gracias a Dios, me dejaron elegir el tema de mi tesis (no siempre sucede), y yo lo tenía claro: tenía que ser este. Me interesaba mucho y percibía que había ataques a la presunción de inocencia. Elegí este tema para comprender bien qué estaba sucediendo y por qué.
P.- ¿Y qué ha aprendido?
R.- En relación con los ataques a la presunción de inocencia, he aprendido muchas cosas. Hoy en día, el principal ataque a la presunción de inocencia viene por los privilegios que se otorgan a un determinado colectivo: las mujeres. Tratando de entenderlo, he llegado a la siguiente visión:
Fuera de los juzgados, en el ámbito social, se sostiene que las mujeres históricamente han sido personas oprimidas y que, para compensar, ahora tienen que tener privilegios. Es decir, como antes no tenían derechos, ahora tienen que tener un exceso de derechos para compensar. Pero, como siempre, injusticia más injusticia no derivan en justicia.
Esta misma filosofía se traslada al proceso penal. A lo largo de la historia, el testimonio de la mujer no valía absolutamente nada. Por ejemplo, en las Partidas de Alfonso X hay un artículo que hoy haría estallar muchas cabezas. Decía que las mujeres solo podían declarar en relación con hechos “mujeriles”, definidos como aquellos que hubiesen percibido por estar donde “supuestamente tenían que estar”: en el horno, lavando ropa, etc. Fuera de eso, su testimonio no valía.
Ahora hemos pasado al otro extremo: lo que diga una mujer tiene un valor absoluto, como si fuera palabra de Dios. Hemos oscilado de la falta de derechos a los privilegios, y en el ámbito penal se ha trasladado la misma filosofía. Hemos pasado de “no vale nada lo que digas” a “lo que digas es palabra de Dios”. Esto es particularmente contradictorio en el derecho penal, que está presidido por la idea de desconfianza. Si fuésemos seres de luz, no haría falta un Código Penal, porque nadie cometería delitos.
Entonces, si el derecho penal se basa en la desconfianza, otorgar confianza absoluta a un determinado colectivo es un delirio, una contradicción enorme. Y esto es lo que sucede. Si quieres, podemos profundizar más en este tema, porque es muy interesante.
P.- Hablemos más. Ahora se han cumplido 20 años de la aprobación de la ley de violencia de género, una ley aplaudida por muchos, pero también criticada por otros. ¿Se incluye entre los críticos?
R.- Sí, y creo que, desde un punto de vista objetivo, la crítica no es tanto ideológica como fáctica. La ley de violencia de género se aprobó con el objetivo de solucionar un problema: que los hombres mataban a sus parejas. Se pusieron en marcha una serie de mecanismos para revertir esta situación.
Sin embargo, 20 años después, el problema no se ha solucionado. Si uno ve las estadísticas, la disminución de casos es prácticamente irrelevante. Cualquier vida que se pueda salvar es un logro, pero no es lo que se aspiraba a conseguir. El problema que existía no se ha solucionado, y además se han creado otros problemas.
Por los mecanismos que pone en marcha esta ley, y toda la filosofía detrás de ella, se les ha buscado la ruina a decenas de miles de hombres. Si una ley que se crea para solucionar un problema no solo no lo soluciona, sino que crea otro de gran envergadura, evidentemente no puedo estar de acuerdo con esa norma.

P.- De hecho, entiendo que uno de los apoyos por parte del sector masculino de la población a partidos como Vox, es porque ellos han llevado como bandera una crítica importante a la ley de violencia de género.
R.- Es que la gente no es consciente de esto. No es consciente del calvario por el que pasan muchas personas en este tipo de procedimientos. Fíjate, la ley de violencia de género ni siquiera menciona la palabra “presunción de inocencia”. Si la ley dijese abiertamente que la presunción de inocencia deja de existir en este tipo de delitos, quizás sería más fácil recurrirla ante el Tribunal Constitucional o incluso ante Europa. Pero no lo hace. Es algo más sutil, más tenue. Cuando lo intentas agarrar, se te escapa de las manos.
Sin embargo, esta filosofía sí que inspira este tipo de procedimientos. Si te denuncian, vas al calabozo automáticamente. Y, por la experiencia que yo tengo en este tipo de procesos, te digo que más te vale tener algo que acredite tu inocencia. Más te vale tener una grabación de una llamada donde te hayan dicho: “Te voy a arruinar la vida”.
Esta semana he tenido un caso. No puedo dar muchos detalles, pero una chica dijo en una llamada: “Me has hecho algo que no me ha gustado, y te juro por Dios que te voy a arruinar la vida”. A los tres días, presentó una denuncia por violación. Gracias a Dios, el acusado tenía esa llamada grabada, y espero que el procedimiento se archive por eso. Si no tuviese esa grabación, estaría en serios problemas.
También he tenido casos en los que, con testimonios absolutamente endebles, se ha llegado a condenar a alguien. Luego luchas en los recursos, pero si no tienes una prueba que acredite tu inocencia, en este tipo de casos estás muy fastidiado.
«La Ley VioGen, y toda la filosofía alrededor de ella, le ha buscado la ruina a decenas de miles de hombres»
P.- ¿Y ha tenido casos de gente que ha llegado a entrar en prisión?
R.- Imagínate, estamos hablando de penas de una década de prisión. Recuerdo un caso en particular, no puedo dar muchos detalles, pero el testimonio de la mujer era incoherente en todos los sentidos. No lo estoy caricaturizando; si no fuera así, no lo diría. Era incoherente en todos y cada uno de los puntos. Sin embargo, un juez se lo creyó. Y cuando ya tienes una sentencia condenatoria, revertirla en un recurso no es tan sencillo.
Además, hay algo más en relación con la ley de violencia de género. Si al final lo que te interesa es conseguir un fin, y detectas que las estrategias que estás siguiendo no están funcionando, deberías ser el primero en reformular esa estrategia. Pero no lo hacen.
Y luego está el tema del victimismo. ¿Realmente les importan las víctimas? No lo sé. Quizás si eres una víctima que encaja en su narrativa política, te prestan atención. Pero si no pueden sacar rédito electoral de una víctima, quizás la dejan en la estacada. Por ejemplo, ¿las mujeres que son agredidas sexualmente por personas de ciertos colectivos innombrables, que pertenecen a países de jóvenes, reciben la misma atención mediática que otras? Yo creo que no.
P.- O sea, ¿hay víctimas de primera y de segunda?
R.- Por supuesto que sí. He planteado esta pregunta, qué es retórica en cierta forma, en más de una ocasión. Sé que es una acusación muy dura, pero viendo lo que veo prácticamente todos los días, creo que es pertinente. La reflexión es la siguiente: el Ministerio de Igualdad recibe 500 millones de euros al año como presupuesto. Si a ti te dan 500 millones de euros para solucionar un problema, ¿quieres que ese problema desaparezca? Porque la existencia de ese problema justifica tu existencia.
Esto hay que ponerlo en contexto. No estoy diciendo que ninguna ministra de Igualdad se alegre cuando hay una víctima o desee que haya víctimas. Eso sería un delirio por mi parte. No estoy diciendo eso. Pero sí creo que, dentro de sus posibilidades, hacen lo que pueden con los datos para dar la sensación de que las víctimas crecen, precisamente para justificar su existencia.
P.- Otra ley de la que también le he escuchado hablar es más reciente: la ley de memoria democrática, que viene a sustituir la ley de memoria histórica. ¿Es una ley de la que también está en contra?
R.- Sí, estoy en contra por dos motivos: porque me parece una aberración tanto desde un punto de vista legal como histórico.
Desde un punto de vista legal, esta ley es un disparate. En primer lugar, porque se desentiende de la finalidad que debe presidir el derecho, que es regular el presente, no escribir el pasado. El objetivo de una ley es regular la convivencia social actual, no reescribir la historia. Esta ley ignora eso por completo.
Además, no solo reescribe el pasado, sino que sanciona a quienes no comulgan con esa visión impuesta. La ley tiene un régimen sancionatorio con penas económicas bastante altas, que se imponen por parte de la Secretaría de Memoria Democrática, imagínate quiénes la componen. Esto es aberrante desde un punto de vista jurídico, porque se castiga a las personas no por lo que hacen, sino por lo que piensan. Es decir, se sustituye el derecho penal de acto por el derecho penal de autor, lo cual es propio de dictaduras.
Y aquí está la paradoja: si la finalidad de esta ley es luchar contra una dictadura o ponerla en su sitio, ¿por qué se comportan de manera dictatorial? El derecho penal de autor es propio de tiranías, no de democracias. Desde un punto de vista histórico, también me opongo. Incluso si la visión histórica que se plasma en la ley fuese correcta, me parecería que una ley no es el instrumento adecuado para esto. Pero, además, los ejes históricos que vertebran la ley son dos falsedades tremendas.
«El patriotismo constitucional es un engendro al que hay que criticar»
En primer lugar, presenta la Segunda República como un período idílico de paz y armonía, un paraíso en la tierra. Esto no es cierto. De hecho, la ley dice que hay víctimas a partir del 18 de julio de 1936. Por ejemplo, Calvo-Sotelo no es considerado una víctima según esta ley.
El segundo eje vertebrador de la ley es la idea de que en la Guerra Civil lucharon los buenos (buenísimos) contra los malos (malísimos). Este antagonismo dicotómico tampoco es cierto.
En el vídeo que hice al respecto, elegí un buen ejemplo para desmontar esta falacia: Clara Campoamor. Si cito a alguien como Fernando Paz, podrían decir que tiene un sesgo ideológico. Pero Clara Campoamor es una figura enaltecida por el PSOE y Podemos. Sin embargo, en su libro La Revolución Española vista por una republicana, ella misma desmonta esta narrativa. Es un libro demoledor, y quien no lo haya leído, debería hacerlo.
P.- Una palabra que ha sobrevolado permanentemente esta conversación es “víctima”. Da la sensación de que estamos en una era en la que el héroe o la heroína es la víctima.
R.- Alain de Benoist decía que, históricamente, en Occidente se ha venerado al héroe, y que actualmente se venera a la víctima. Pero esto admite un matiz: se venera a la víctima dependiendo de si encaja con la idea política que uno tiene en mente. Si no puedo extraer de la víctima lo que me interesa, la dejo de lado.
Por ejemplo, ¿se les está haciendo el caso que merecen a las víctimas de Valencia? ¿O, volviendo al tema anterior, cuando una mujer es víctima de agresión sexual por parte de un colectivo al que les da miedo señalar, se le da la misma voz o se difunde igual que cuando la víctima encaja más en su narrativa?
Así que, en realidad, se venera a la víctima… dependiendo. Además, hay que introducir otro matiz: no son tanto las víctimas reales las que copan los titulares, sino quienes se victimizan. Esos son los que abren telediarios.
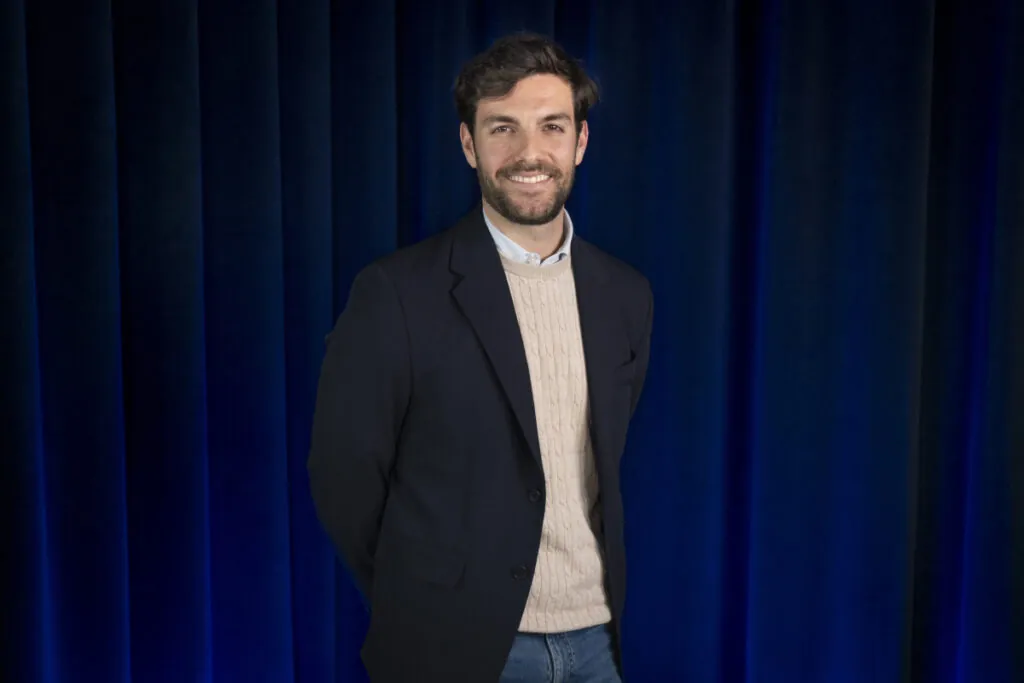
P.- El victimismo para atraer atención en los medios.
R.- Aquí salen varias cuestiones. Yo creo que se presta más atención o se da más voz a quien va de víctima que a las personas que realmente son víctimas. En mi día a día, lo puedo confirmar: a las víctimas reales se les deja un poco de lado.
Esto me lleva a una reflexión un poco filosófica. Yo leí un librito, bueno, más bien un librazo, de Adam Smith. A él se le conoce principalmente por La riqueza de las naciones, pero tiene otro libro que es mucho mejor: Teoría de los sentimientos morales. De hecho, Smith lo reeditó en vida seis o siete veces, no porque se agotarán los ejemplares, sino porque lo iba corrigiendo una y otra vez.
Básicamente, una de las cosas que dice Smith, y lo reformulo con mis palabras, es que la persona ordinaria vive en una escala emocional donde el cero es la tristeza máxima y el diez es la alegría absoluta. Normalmente, vivimos en torno a un cuatro o un seis de media. Hay días en los que uno está un poco más triste, otros en los que está más contento, pero no oscilamos entre el cero y el diez. Eso sería un caos. Biológicamente, no estamos concebidos para funcionar así, porque nos moriríamos del estrés y de los altibajos.
Entonces, ¿qué pasa? Para empatizar con alguien que es una víctima de verdad, que quizás está en un cero o un cero y medio, tienes que salir de tu zona de confort y moverte hasta la posición en la que se encuentra esa persona. Eso requiere un gran esfuerzo. Todos hemos conocido a personas a las que les han detectado una enfermedad o que han perdido a un ser querido. Cuando hablamos con ellas y queremos ponernos en su lugar, requiere un gran esfuerzo. Lo hacemos con buena voluntad, pero es difícil.
En cambio, con quien va de víctima no ocurre lo mismo. Yo sé que esa persona no es una víctima real, y además me entretiene. Me da el juego que yo quiero, con lo cual me centro más en ella porque requiere menos empatía por mi parte. La puedo utilizar con menos cargo de conciencia.
P.- Estamos viendo que el victimismo anida incluso en el Gobierno. El Gobierno se presenta como víctima de los jueces.
R.- Y en la sociedad en general. No sé si estoy en lo correcto, pero mi punto de vista es que la víctima, casi por definición, está eximida de obligaciones y puede reclamar todos los derechos que quiera. Es decir, una pobre víctima: ¿qué obligación o deber puede tener? Bastante tiene con lo que le ha pasado. Sin embargo, precisamente por su fragilidad, puede exigir todos los derechos que se le ocurran, y nosotros se los tenemos que dar como compensación.
Esto es fabuloso. Ir de víctima es fabuloso porque te despoja de todas las obligaciones y te confiere todos los derechos que quieras. Esto encaja mucho con el espíritu de nuestro tiempo. Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, lo describe perfectamente. A Ortega se le critica en algunos temas, pero este libro es buenísimo. Incluso Antonio García-Trevijano, que solía criticar a Ortega, reconoce que este libro es excelente.
Ortega desarrolla esta idea: es fabuloso porque he adquirido un estatus que me da derecho a pedir lo que quiera sin asumir ninguna obligación, ¿cómo no vas a querer eso? Pero la contrapartida es la siguiente: si te asignas el rol de víctima y pides derechos, ¿quién te los da? El Estado. Y el paternalismo estatal es muy peligroso.
El paternalismo de los padres tiene un componente positivo: los padres están encima de su hijo, no le dejan hacer todo lo que quiere, pero su aspiración última es que el hijo se independice, se emancipe y sea capaz de hacer las cosas por sí mismo. El Estado no persigue eso. El Estado dice: “Voy a estar encima de ti con la intención de que seas un niño de por vida, para que seas dependiente de mí, porque me interesa”.
P.- Papá Estado.
R.- Y no te deja escapar. No quiere que te independices, no quiere que te vayas de casa.
P.- Nosotros no somos el Estado. Tenemos que ir dejando escapar, pero antes una última pregunta: ¿depende mucho de un juicio el juez que te toque?
R.- Sí, pero con matices. Los jueces tienen que motivar sus decisiones. Por tanto, por muchos prejuicios o sesgos que tenga un juez, si no es capaz de razonar y explicar en términos lógicos y racionales la decisión que ha tomado, se expone a que le revoquen la decisión en instancias superiores. Incluso, en casos extremos, podría ser condenado por un delito de prevaricación.
Así que, sí, el juez influye, pero no tienen vía libre para decidir de forma arbitraria. Aunque hay veces en las que, incluso a través de los recursos, no puedes corregir una decisión injusta.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

