Félix de Azúa: «La música ayuda a entender la vida, pero solo a los que no tienen miedo»
El escritor, doctor en Filosofía y catedrático de Estética, publica ‘El arte del futuro. Ensayos sobre música’, un compendio de su pensamiento sobre la ‘música seria’

Félix de Azúa | Real Academia Española
El de Félix de Azúa por la música es un amor complicado. Como todas las pasiones de verdad inextinguibles, lo confiesa construido sobre una sed de conocimiento con un fondo al que ni las luces del filósofo puede llegar. Ese deseo de decir lo inefable ha ido construyendo el libro El arte del futuro. Ensayos sobre música (Debate), que presenta hoy en las Tardes literarias de la RAE.
Doctor en Filosofía y catedrático de Estética, Félix de Azúa es uno de los grandes intelectuales de nuestro país y acaba de embarcarse en la creación del consejo editorial de THE OBJECTIVE. Un egregio señor de avanzada edad que queda para charlar sobre la potencia metafísica de la música y la decadencia del gran arte, ese capaz de elevar el alma, en un café de una galería comercial arremolinada alrededor de una gran tienda de MediaMarkt. Sí, la del anuncio aquel de «porque yo no soy tonto». Para hacerse una idea del curso y el sentido de la entrevista antes de embarcarse en su lectura, valga la conclusión del último capítulo de El arte del futuro. Titulado «Cómo suena España», reseña el estudio Nacionalismo y música clásica, de Riley y Smith. Tras considerarlo «muy útil», Félix de Azúa remata así: «No resuelve ninguno de los problemas que plantea. Mejor. Así nos deja espacio para la discusión».
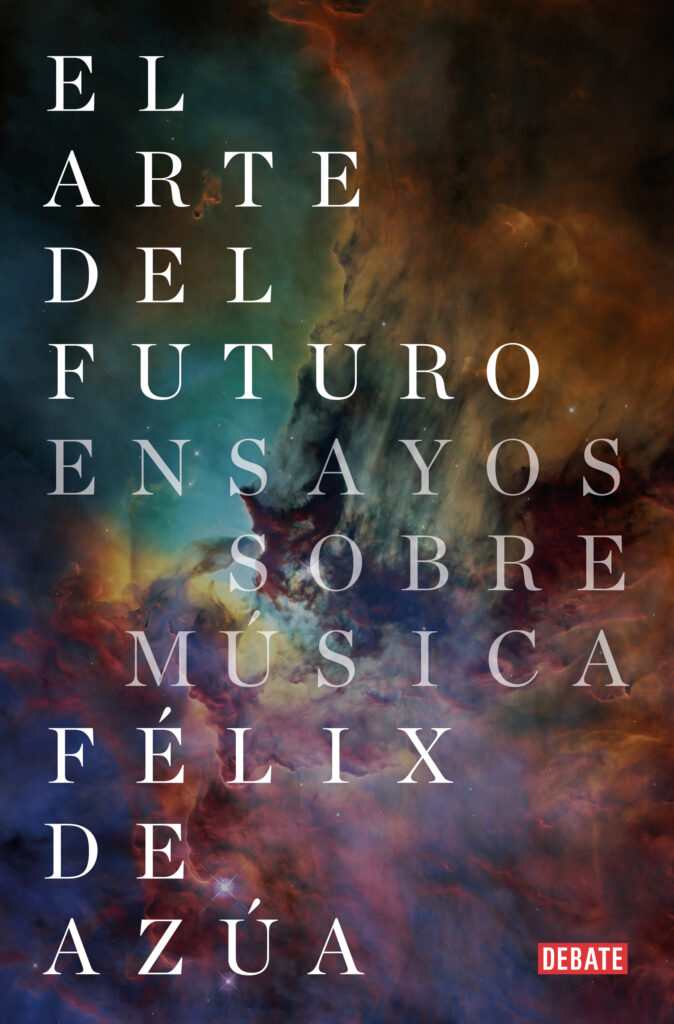
Los ensayos, conferencias, artículos periodísticos, reseñas y polémicas recopilados en El arte del futuro alimentan la afición por la paradoja de Azúa. No resulta fácil asimilar este compendio de pensamientos sobre el por qué, el cómo y el hacia dónde de lo que su autor denomina «música seria», quizá porque su misma materia no quiere tal, sino expandirse hacia el infinito a través del lector, que se ve envuelto en una conversación densa y ágil, elevada pero comprensible. Paradójica. Exige atención, pero proporciona a cambio combustible para una reflexión diferente, en vías de extinción: la que se obstina en la búsqueda del sentido. «Todas las cosas serias, sea la música, sea la literatura, sea la farmacopea se están trivializando cada vez más. No es una crítica –tengo una hija pequeña, de 10 años, no puedo criticar su mundo: ya se las arreglará, como han hecho todas las generaciones–, es pura constatación: la cultura seria, como arma crítica y de conocimiento, ha desaparecido. En todos los órdenes».
Rápidamente centra la conversación en la música, que primero delimita: «Por un lado está la música industrial, también llamada popular, aunque en realidad tiene miles de nombres: reguetón, perrerías… yo qué sé. Un saco enorme de música que se puede hacer mejor o peor, pero es meramente mercantil. Luego está la música seria, a la que se le suele llamar clásica, que requiere mucho más esfuerzo, tanto para escribirla como para oírla». En esta, a la que profesa veneración, detecta varios problemas. El primero consiste en que es «casi imposible oír música contemporánea, prácticamente ha desaparecido. Si repasa los programas de música de los teatros y las salas de conciertos, encontrará apenas un 5% de composición actual. En algunas ciudades nunca hay conciertos de música posterior a Chaikovski. Estamos escuchando la música de nuestros abuelos o bisabuelos».
Circunstancia que lo apabulla como «un misterio» que, además, viene acompañado de otro no menor: «A pesar de todo, podemos sentir como contemporánea la música de Bach o de Beethoven». Esto último, dice, es rarísimo «en un sentido muy serio». Para explicar hasta qué punto, cita a un filósofo al que «buena parte de la juventud todavía se toma en serio. Karl Marx se escandalizaba porque siguiéramos leyendo a los griegos. ¿Por qué me interesan a mí las tragedias de Sófocles o Esquilo, cuando el suyo era un pueblo que vivía del pirateo y el robo y se alimentaba de aceitunas negras y queso de cabra y vestía unas túnicas de lana que yo no soportaría ni 10 minutos?».
Aquí la personalidad del filósofo se obstina contra la muralla del misterio. «La música de Bach se sigue escuchando con gran placer y como si la entendiéramos, y yo estoy convencido de que no la entendemos. Mucha gente cree que con que te guste una ya es suficiente. A mí eso no me basta. Necesito saber qué es lo que me gusta, por qué me gusta y qué significa que me guste». Y en ello se emplea con contumacia, pese a reconocer que lo realmente importante siempre termina escapándosele.
Algo más parecido a la pasión que a la contemplación erudita le eleva la temperatura del discurso cuando se vale del mito de Orfeo para explicar que, «desde el principio, se sabe que la música es emoción, pero no la emoción de una película de detectives o una novela de Agatha Christie, sino de otro tipo». ¿Cuál? «No lo sé. Y llevo tantos años en esto, he hablado con tantos músicos y todos me reconocen que no lo saben. La musical es una emoción específica que no sabemos explicar. Hay bastantes libros que tratan de explicarlo desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo… pero no explican nada». Y, sin embargo, el hecho sigue ahí, tozudo, como retándonos. «Por ejemplo, aunque pueda parecer un cliché, es verdad que la música guerrera lanza a los soldados a la muerte».
Esa raíz emocional explica el «éxito loco» de eso que él llama música industrial o mercantil. «Los chavales que van a la discoteca y se ponen a dar saltos están emocionadísimos. Es una música machacona, con muy poco contenido, pero emociona exactamente igual que Juan Sebastian Bach». Ante la estupefacción que provoca semejante conclusión, matiza: «A mí AC/DC no me emociona nada, al revés, me da risa, pero a un chaval con un cerebro todavía en formación, por decirlo de una manera educada, le echas eso y ya está».
¿Por qué no da ese chaval el salto a la música seria? Por un lado, parte de la culpa la tienen ciertas vanguardias que Azúa denomina «movimientos negativos: parten de que no les importa nada si lo que componen no lo va a escuchar nadie». Pero, por el otro lado, es la gente, la gran masa, la que se aleja y prefiere escuchar a Shakira en vez de a Beethoven. «Igual que lo que más se lee es el Hola, qué le vamos a hacer. El pobre Rajoy solo leía prensa deportiva, así le ha ido. A la gente le gusta el fútbol, las mujeres desnudas y las hamburguesas. Son entretenimientos populares. Todos los países –sobre todo los muy ricos, en los que se trabaja muy poco– están llenos de circos, hay miles de ellos; es más, todos los que se dedican a ganar dinero están tratando de inventar circos, porque es lo que da más dinero».
«Es pura constatación: la cultura seria, como arma crítica y de conocimiento, ha desaparecido. En todos los órdenes»
Félix de Azúa
Azúa sitúa el verdadero campo de batalla en otro sitio. «Más allá de los entretenimientos aparecen las cosas que esconden el significado del mundo, que lo contienen, es decir, que son capaces de darte razones para pensar en el mundo como algo que tiene sentido». El significado. Un material que, parece, requiere de la herramienta de la filosofía. Aunque Azúa rebaja el contenido técnico para volver a la conversación más básica (y, sin embargo, o precisamente por eso, más acuciante): «Lo llaman filosofía, pero en realidad se puede hablar de pensamiento, de teoría… O, simplemente, de darse cuenta de las cosas». En El arte del futuro, cita el «estar a la escucha» que Hannah Arendt le atribuye a la esencia del humano a través de las elegías duinesas de Rilke. Azúa, que domina tales alturas, también es capaz de combinarlas con un lenguaje más cercano: «Que la especie esté viva no quiere decir que respire, que coma, que copule o que mire el televisor: quiere decir que esté atenta, que atienda, que esté alerta, que escuche».
Lejos del elitismo cascarrabias, respeta cualquier manifestación de la realidad -«me parece muy bien que a la gente le guste lo que le guste y considere que es lo mejor del mundo»-, pero no deja de escandalizarse por el dominio de la trivialidad. Entre otras cosas, por la orfandad que conlleva. A él, lo que le interesa de las artes es «la parte que me ayuda a entender el mundo. Y me da igual si me gusta o no, hay muchas cosas que no me gustan nada y, en cambio, me interesan horrores».
Uno de los artículos compendiados en el libro, «Música y complejidad» , aborda el «descenso en la exigencia, esa búsqueda del aprobado general, que en el terreno de las artes solo nos plantea problemas a los mayores (y, más que problemas, aburrimiento), pero que tiene consecuencias funestas en terrenos como la política, la comunicación o la universidad. Porque no hay que engañarse, es la facilidad, la simpleza, lo que está convirtiendo en un temible monstruo al populismo nacionalista».
Matiza ahora Azúa que este asunto se antoja especialmente peliagudo en la música, en comparación con otras artes. «En los museos la gente cabecea disciplinadamente ante un Picasso, pero con un concierto de Schoenberg o cualquier otro contemporáneo vas a tener problemas. Para empezar, va a ir poca gente, pero los que vayan tampoco van a saber muy bien qué hacer con esa música, es como si les pusieran en la mano un erizo». Un agujero del que resulta complicado salir porque «vivimos en la teoría del me gusta», una época acomodaticia y anestesiada. «Ya lo decía Nietzsche: ‘Da miedo pensar en esta caricatura’ que es el ser humano. Es muy raro pensar, porque da miedo».
«Así como llegó un tiempo en el que dejamos de preguntar a través de la religión, las artes dejarían de preguntar y de esperar nuestra atención»
Félix de Azúa
Hoy, además, estamos solos. «Antes podías buscar ese significado por la religión, la ciencia y el arte; después, solo por la ciencia y el arte; ahora, a lo mejor solo por la ciencia, aunque esta también se está volviendo incomprensible: hay muy pocos que sepan qué es la física cuántica; la ciencia se aplica, se hacen máquinas, pero sin verdadero conocimiento, no nos ayuda a saber qué es la realidad. Quedan momentos del arte que todavía pueden servir, pero su acceso a ellos se lo tiene que resolver cada cual, ha de ser uno mismo el que se diga: ‘No quiero morir idiota, quiero saber por qué existe esto’». Con lo que llegamos al «núcleo de la cuestión: la música ayuda a entender el significado de la vida, pero solo pueden dedicarse a eso los que no tienen miedo».

El título de El arte del futuro juega con una paradoja crepuscular. El núcleo argumental del libro presenta una estación término en el marco mental de la humanidad: «El arte de la música, al igual que las restantes artes en su versión seria –las cuales también son, cada una de ellas, búsqueda de preguntas e investigaciones sobre el significado–, es posible que haya llegado a su fin».
Triste desenlace al que, sin embargo, Azúa quita hierro: «No hay nada apocalíptico en esta sospecha. Es posible que los humanos ya no deseemos preguntar más, o por lo menos que no creamos aconsejable seguir preguntando a través de las artes. Entonces, así como llegó un tiempo en el que dejamos de preguntar a través de la religión, las artes dejarían de preguntar y de esperar nuestra atención».
¿No es posible un resurgir, un renacimiento que brote del hastío de una humanidad estancada en ese me gusta? «No hay regreso», sentencia Azúa. Pero aún hay exploradores del sentido a través del arte… «Quedamos unos cuantos ancianos a los que todavía nos divierten estos asuntos. Cada vez somos menos y ya nos vamos muriendo». El tono de la conversación se desliza hacia el réquiem, pero Azúa no parece ningún cenizo. Al contrario. Terminada la conversación por inaplazables urgencias del orden más prosaico, queda el eco del delicioso artículo «Para los muertos. El ‘Réquiem’ de Brahms», uno de los últimos de El arte del futuro: «Brahms rechaza los castigos, el infierno y el terror de la muerte. Es más bien un bello recuerdo de quienes ya no están entre nosotros, expuesto sin desesperación ni gemidos».
Vuelve entonces Félix de Azúa del baño con una coda de su versión más optimista, quizá por sentirse liberado del mordisco de la naturaleza salvaje: «Se me han ocurrido tres matices. Uno: cada vez veo más gente joven en los conciertos de música seria. Dos: cuando yo era pequeño prácticamente no existían músicos españoles; en la actualidad hay bastantes. Y tres: parece que empieza a haber en algunas entidades, muy pocas, un cierto empeño por la enseñanza de la música». Para ilustrar este último punto, pone el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, que «tiene buenas organizaciones musicales para niños y para jóvenes –mi hija va a varias de ellas–, aunque también es verdad que se trata de una ciudad muy especial, por eso la odian». En cualquier caso, concluye, «no todo está perdido».

