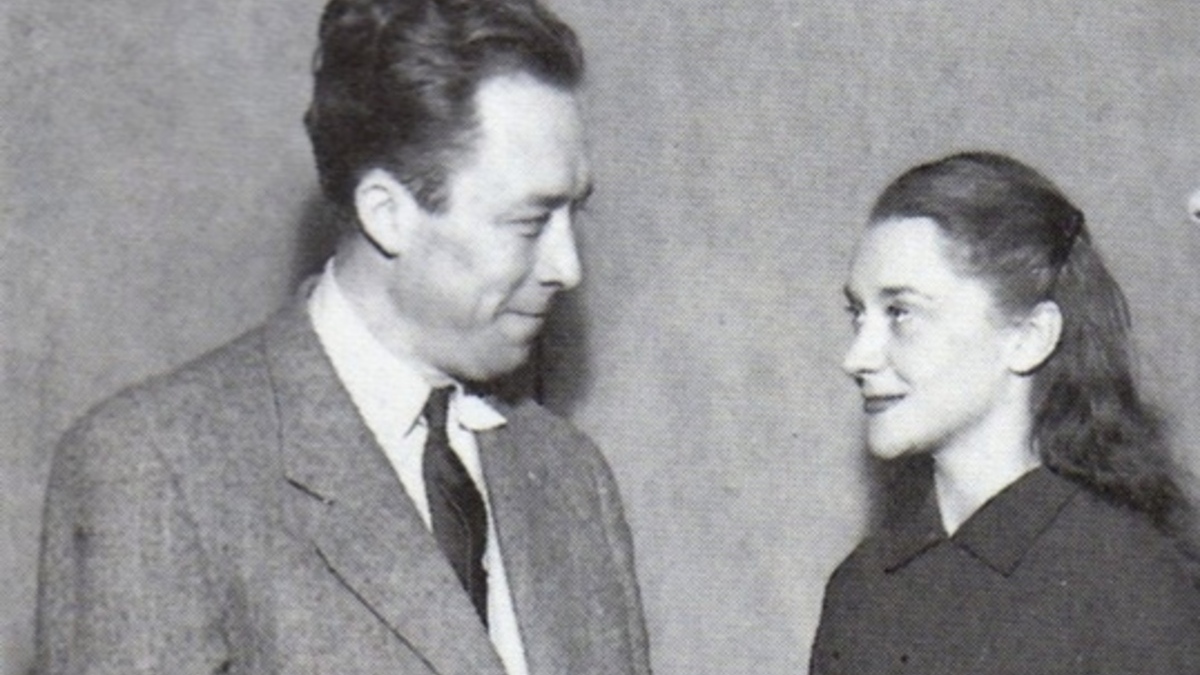'Mel Brooks': las extraordinarias aventuras de un comediante neoyorquino
La editorial Libros del Kultrum publica ‘¡Todo sobre mí!’, el libro de memorias en el que Mel Brooks repasa su intensa trayectoria vital y profesional

Mel Brooks (izquierda) y Marty Feldman durante el rodaje de 'El jovencito Frankenstein'. | Twentieth Century Fox, 20th Century, Fox Home Entertainment
Para conocer el carácter de cualquier grupo humano vale la pena observar y comprender su sentido del humor. El intento de ajustarnos a la comicidad foránea puede resultar estéril o, por el contrario, abrirnos las puertas a una comunión sorprendente. Si somos capaces de reírnos con las mismas cosas, es casi seguro que, pese a vivir en distintas latitudes, compartiremos muchas otras complicidades. No sé si hay antropólogos interesados por la materia, pero a primera vista, diría que hay dos ejemplos con un alcance universal, casi omnipresentes: el humor inglés y el humor judío neoyorquino. Entre las figuras que comparten esta última categoría, podemos comparar los parecidos y diferencias entre comediantes tan originales como Woody Allen, Lenny Bruce, Sid Caesar, Jerry Lewis, Danny Kaye, Groucho Marx y el autor del libro que hoy nos ocupa, Mel Brooks.
Nacido en 1926, Brooks creció con el temperamento necesario para asegurarse una permanencia constante en el mundo del espectáculo. Cada tiempo tiene sus sensibilidades, pero este cómico logró encadenar contratos desde los años 50 hasta los 90. Saltar una y otra vez del trampolín durante tanto tiempo no fue nada fácil para él. ¿Su fórmula? Probablemente, carecer de ella. A diferencia de otros colegas, Brooks confiaba de forma intuitiva en todas las escalas del humor: desde el vodevil a la agudeza sofisticada, sin olvidar las gracietas más anárquicas y barriobajeras. Quizá se debiera a su necesidad de contentar a un público inabarcable. Primero, en el Ejército de los Estados Unidos, organizando espectáculos para las tropas después haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Y más adelante, como guionista del programa de variedades Your Show of Shows (1950-1954), de Sid Caesar, junto a compañeros tan ingeniosos y competitivos como Tony Webster y Neil Simon.
En sus memorias, ¡Todo sobre mí!, descubrimos a alguien que se encontró con algo que quizá no esperaba, pero que pudo ponerlo en práctica mejor que nadie. Me refiero a una vocación artística que también le ha traído, de forma espontánea, infinidad de alegrías a pesar de unos orígenes dickensianos. No lo olvidemos: Brooks fue un huérfano pobre, hijo de inmigrantes judíos, acosado por sus compañeros en el colegio. Se cumple aquí la máxima de Enrique Jardiel Poncela: «La felicidad, a semejanza del arte, cuanto más se calcula menos se logra».
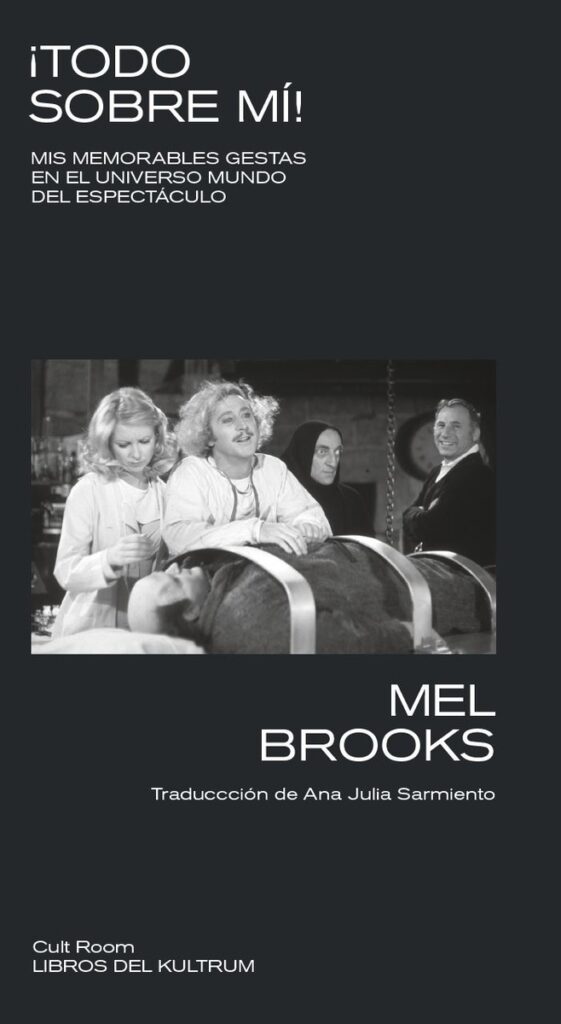
El libro, además de eso, trata de responder a otra pregunta importante: ¿qué nos hace reír y por qué? En este caso, nos lo explica alguien que estudió minuciosamente a sus predecesores: «Me doctoré en el manejo del ritmo, entendiendo por ello la capacidad para saber dónde y cómo encajar el mensaje verbal», escribe Brooks. «En función del tipo de comedia que te guste, puedes deslizar un matiz de lo más sutil o largar un porrazo de antología. Los hermanos Marx manejaban ambos recursos a la perfección: fueron mis mentores».
El autor de ¡Todo sobre mí! debutó en clubes con las cortinas raídas, pero siempre supo que solo triunfas en este oficio cuando pasas de inventar chistes para terceros a poner tu nombre en los créditos de un bombazo mundial. Esa tozudez se vio por fin recompensada cuando una de sus primeras creaciones televisivas, Superagente 86 (1965), llegó a las pantallas de medio planeta.

Mel Brooks, tal vez lo sepan ya, ponía el mismo entusiasmo a la hora de tocar el piano en una sala de fiestas, meterse en el bolsillo al público del show de Johnny Carson, dirigir a un equipo de guionistas adictos a la cafeína o elegir un plano de cámara tras una noche sin dormir. Esa versatilidad ‒¡y esa longevidad!‒ hace que ¡Todo sobre mí! pueda leerse como una enciclopedia de la comedia americana en 26 capítulos. No solo es un libro rebosante de anécdotas, sino un manual para entender cómo se consigue que un espectáculo mejore día a día. El esfuerzo es uno de los mand
amientos ineludibles. No es casual que, si hablamos de dejarse la piel, Brooks escriba lo siguiente a propósito de uno de sus estrenos: «Todo el equipo estaba allí cada noche, y después de la representación teníamos una sesión de trabajo con observaciones para recortar, retocar, pulir y, por último, pero no menos importante, rezar».
Desde niño, le chiflaban el cine y el teatro. En el mundo de Hollywood tiene que haber de todo, y Brooks decidió que ese ‘todo’ era un material de primera para hacer comedia. A la vista de su filmografía, es muy probable que se quedase corto. Convertido en un tenaz compilador del trabajo ajeno ‒con una mitomanía comparable a la de Tarantino‒, convirtió su cine en un risueño homenaje a esos iconos que le habían fascinado en la sala oscura. Como si fuera un cómico educado en una filmoteca, eligió la spoof movie ‒la parodia basada en el pastiche de otros géneros‒ como el vehículo favorito de su carrera.
Por supuesto, Brooks puede presumir de otros méritos. Forma parte de la reducidísima tribu de los EGOT, el acrónimo que distingue a los ganadores de un Óscar, un Emmy, un Tony y un Grammy. Por si fuera poco, posee los dos galardones más importantes en el campo de la fantasía y la ciencia ficción, los premios Hugo y Nébula. Y además, también es un productor muy sensible, a quien debemos películas como El hombre elefante (1980), de David Lynch, Frances (1982), de Graeme Clifford, o La mosca (1986), de David Cronenberg. Sin embargo, como si quisiera quitarse importancia, él pone por delante de todo ello sus spoof movies, convertidas en las películas de cabecera de tres generaciones de espectadores.
El ejemplo más claro lo tenemos en Sillas de montar calientes (1974), un western delirante, inaudito en su época, previo al film que representa la cumbre de su filmografía, El jovencito Frankenstein (1974), inspirado fielmente en Frankenstein (1931) y La novia de Frankenstein (1935), de James Whale. En los libretos de ambos largometrajes queda clara la norma de oro que Brooks le transmitió a su amigo y coguionista, el actor Gene Wilder: «El primer borrador son solo conceptos. Luego coges un mazo y golpeas y pulverizas los pilares de la línea argumental tan fuerte como puedas. Si aguantan, los mantienes. Si empiezan a desmoronarse, hay que reescribir, porque la estructura lo es todo».
A cualquier otro le hubiera parecido un buen momento para cambiar de rumbo, pero Brooks reincidió en la misma receta. Adoraba hacer pastiches por las mismas razones por las que veía películas sin parar. La última locura (1976) fue un homenaje a las comedias del cine mudo. En Máxima Ansiedad (1978) parodió los clásicos de Hitchcock con la asesoría directa del propio maestro del suspense. La loca historia del mundo (1981) le permitió saquear con total desvergüenza el peplum y el cine histórico de los años cuarenta y cincuenta. Y Soy o no soy (1983) revivía, esta vez a todo color, el clásico de Ernst Lubitsch, Ser o no ser (1942).
Decidido a seguir coleccionando parodias, Brooks rodó a continuación Spaceballs: La loca historia de las galaxias (1987), inspirada por la saga Star Wars, Las locas, locas aventuras de Robin Hood (1993), repleta de guiños a los films sobre el arquero de Sherwood, y Drácula, un muerto muy contento y feliz (1995), que es la más fallida del conjunto, pese a bromear con la estética del Drácula rodado tres años antes por Francis Ford Coppola.
A la hora de escribir su autobiografía, Brooks consigue ofrecer la versión más amable de sí mismo. Cuesta identificar en estas páginas algún sentimiento negativo, y lo más notable es que no parece algo impostado. El comediante nos convence de que es una buena persona. Incluso toca la fibra sensible cuando escribe sobre el gran amor de su vida, Anne Bancroft, o sobre los amigos que ya no están, como Carl Reiner.
Por razones que él mismo explica, también sabe desde siempre que Los productores (1967) fue el gran acontecimiento de su carrera. No solo es la película que lo lanzó a la fama, sino que, cerrando un bucle en 2001, se transformó en el musical que dio a conocer su estilo a una nueva generación de admiradores. El balance final, como verán, es inspirador: «Los productores de Broadway supuso cerrar el círculo de mi vida como guionista, compositor, productor y director. Fue mi experiencia profesional más feliz porque sentí que realmente me pagaban por mi trabajo creativo. Pero no me refiero al dinero. Es otro tipo de retribución. Es divisa emocional. El público se ríe a carcajadas, aplaude y, al final de la obra, te ovaciona. ¡Dios mío! Esto es lo que siempre debí hacer». Tal como lo cuenta, parece un paréntesis de plenitud en una vida donde no han faltado los sinsabores. Pero que le quiten lo bailao. A estas alturas, Mel Brooks ya es un tesoro nacional para los norteamericanos, y para el resto de nosotros, uno de los últimos supervivientes de la comedia clásica hollywoodense.