El imperio ignorado de los Estados Unidos
El libro ‘Cómo ocultar un imperio’ del historiador Daniel Immerwahr es una fascinante crónica de los territorios olvidados que ni los estadounidenses saben que poseen

Soldados estadounidenses en la campaña contra Japón en Filipinas, en 1945. | Wikimedia Commons
La palabra “imperio” es actualmente y ante todo un término que se suele usar en sentido peyorativo. Muchas personas se refieren así a esos países con un gran poder económico, diplomático y militar que actúan, en demasiados casos, como auténticos matones que buscan avasallar a las naciones más débiles. En este sentido, la nación imperialista por excelencia en las últimas décadas —e incluso el último siglo— ha sido Estados Unidos, al que se le ha aplicado siempre esta coletilla por cómo sus empresas y productos culturales, además de sus bases militares, se han extendido por todo el planeta. Pero «imperio» no es solo un término negativo: es también una forma de describir un país que tiene colonias y puestos avanzados que acaban por definirlo territorialmente.
Curiosamente, estas dimensiones territoriales del imperialismo estadounidense suelen pasar inadvertidas, especialmente entre sus habitantes continentales. En el léxico político y social norteamericano, la palabra “imperio” es fácilmente aplicable a otros países, pero rara vez, o nunca, a los propios Estados Unidos, a pesar de que, durante el siglo XX, los kilómetros y habitantes de ultramar controlados desde Washington podían contarse por millones. No en vano, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el imperio norteamericano era el quinto del mundo, con posesiones clave como Filipinas, Puerto Rico, Guam o Samoa Americana. Y estos tres últimos territorios, todavía hoy, son parte de Estados Unidos, aunque no tengan ni voz ni voto en el Congreso.
“Una de las características verdaderamente distintivas del imperio de los Estados Unidos es cuán persistentemente ignorado ha sido”, escribe Daniel Immerwahr en la introducción de Cómo ocultar un imperio, recién publicado en España por la editorial Capitán Swing. Por eso, este historiador de la Universidad de Northwestern quiere llamar la atención sobre el territorio real, sobre esas islas y archipiélagos demasiado a menudo marginados en el imaginario nacional. Su objetivo es alentar un cambio en la perspectiva típica del “continente” de la historia de Estados Unidos, mostrando que el “imperio territorial” no ha sido solo una aberración, sino una parte inextricable del tejido del país.

Pero, ¿por qué son tan pocos los estadounidenses conscientes de su historia? Cómo ocultar un imperio muestra que muchos de los eventos que sucedieron en las colonias no se recuerdan hoy porque no fueron considerados importantes en ese momento por las personas que “contaban” la historia. Y es que el libro de Immerwahr describe no solo una historia olvidada sino una historia del olvido forzado en sí mismo, como cuando Franklin Roosevelt eliminó la mención prominente de un ataque japonés simultáneo en Filipinas de su famoso discurso ante el Congreso después de Pearl Harbor. Como señala Immerwahr, el histórico presidente probablemente calculó que a los estadounidenses no les importaría tanto esta nación insular al otro lado del mundo, en comparación con la que estaba más cerca y culturalmente más alineada.
Para Immewahr, la historia del Estados Unidos colonial se puede contar en tres actos. Y el primero es de hecho incluso anterior al colonialismo propiamente dicho: la expansión al Oeste. Y es que, por mucho que los comienzos de este país fueran revolucionarios, los padres fundadores imaginaron siempre a los EEUU como un imperio. “Estoy convencido de que nunca antes ninguna constitución estuvo tan bien calculada como la nuestra para un imperio extenso y un autogobierno”, escribió Thomas Jefferson. De hecho, en las primeras décadas el país se expandió adquiriendo territorios, que estaban gobernados por el gobierno federal con autoridad absoluta, al igual que las colonias. Aunque la idea inicial era que el gobierno orquestara el asentamiento ordenado de los territorios antes de que se convirtieran en estados, el plan pronto se vio superado por el rápido crecimiento de la población, que convirtió el primer expansionismo americano en una auténtica carrera sin ley.
Esta expansión continental fue además clave para proporcionar una justificación material e ideológica para la expansión en el extranjero. Solo tres años después de llenar todo el espacio que iba del Atlántico al Pacífico, Estados Unidos empezó a anexionarse nuevos territorios de ultramar, empezando por algunas islas deshabitadas del Pacífico y el Caribe, además de la compra de Alaska al Imperio Ruso en 1867. A finales del siglo XIX llegaría una fecha que en España conocemos demasiado bien, 1898, cuando EEUU absorbió tras una corta guerra Filipinas, Puerto Rico y Guam, al tiempo que se anexionaba Hawái y Samoa Americana. Por último en 1917 compraría las Islas Vírgenes. Un recorrido espectacular por su rapidez que, sin embargo, pronto sería parcialmente revertido.
Del imperio colonial a la globalización
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el Gran Estados Unidos era colosal. Además de su imperio en el Pacífico, Washington controlaba directamente partes de Corea, Alemania y Austria, además de todo Japón, lo que supone que, a finales de 1945, el país albergaba unos 135 millones de personas fuera de su zona continental. Sin embargo, en lugar de convertir las ocupaciones en anexiones, EEUU optó por ceder territorio: Filipinas obtuvo la independencia, todas las ocupaciones de países terminaron de forma pacífica con una transición de poder y el resto de zonas adquirieron por fin un estatus no colonial: Hawái y Alaska pasaron a ser estados y Puerto Rico se convirtió en uno “libre asociado”.
Este distanciamiento del imperio colonial en pleno apogeo de poder estadounidense tiene varias explicaciones, según Immerwahr, pero hay una que destaca por encima de todas: Estados Unidos decidió que le compensaba más sustituir la colonización por la globalización. El avance tecnológico, en muchos casos impulsado por innovaciones que salían directamente del Ejército, proporcionaba muchas de las ventajas de un imperio: los productos sintéticos permitían dejar de depender de la extracción de materias primas tropicales, mientras que los aviones o la radio permitían trasladar mercancías, ideas y personas a países extranjeros sin necesidad de anexiones.
Eso sí, la globalización no se ha traducido en la desaparición total del imperio colonial estadounidense. Washington sigue administrando un gran número de “pequeñas manchas en el mapa”, en palabras de Immerwahr, entre las que están incluidas no solo docenas de islas, sino alrededor de 800 bases militares en el extranjero en todo el mundo. Manchas que cumplen la función de zonas de descansa, plataformas de lanzamiento, lugares de almacenamiento, faros, prisiones y laboratorios y que se convierten, por su ubicuidad, en los cimientos del poder mundial de Estados Unidos.
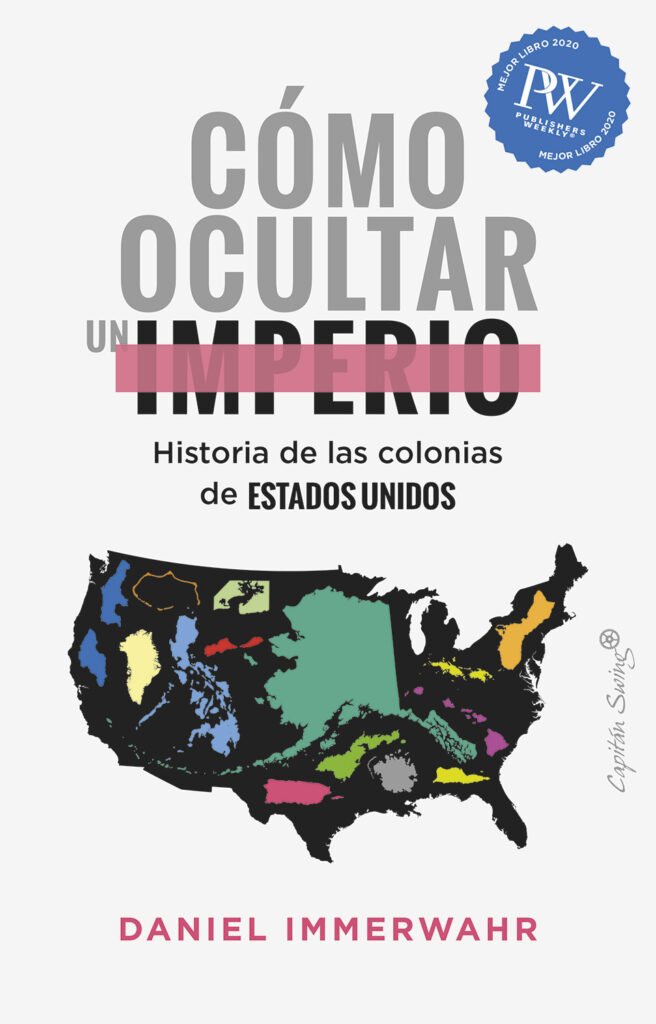
Nada de esto ha dejado mucha huella mental en la parte continental del país. A parte de un breve periodo post-1898 en el que Estados Unidos y sus habitantes mostraron sus dimensiones imperiales con orgullo, gran parte de su historia ha transcurrido entre bastidores. Un caso único, porque ni franceses ni británicos tuvieron nunca una confusión crónica sobre el avance y retroceso de sus fronteras. EEUU no se considera un imperio, ya que nació de una rebelión antiimperialista y pretende haber luchado siempre precisamente contra otros imperios, como el III Reich o incluso el “imperio del mal” soviético.
Pero, tal y como apunta Immewhar, “si algo nos dice la historia de Estados Unidos es que esos territorios importan mucho, no solo para la gente que vive en colonias y cerca de las bases, sino para todo el país”. No en vano, hechos claves como la Segunda Guerra Mundial o la guerra contra el terror empezaron en los territorios de ultramar, mientras que otros conceptos como “la píldora anticonceptiva, la quimioterapia, el plástico, Godzilla, la radio de transistores o el propio nombre Estados Unidos no se pueden entender sin entender el imperio territorial”.

