María Callas: confesiones de una diva
Llega a España ‘María Callas: cartas y memorias’, un recorrido en primera persona por el éxito y la tragedia de la soprano

María Callas. | Wikimedia Commons
Los apodos lo son todo en el universo artístico. Es una de sus similitudes con la cosmología golfa de los barrios. En la trastienda del callejero urbano, uno se topa con El Patas, El Navaja, La China, La del balcón, El Tuerto o La Milagritos. Según el nombre se asocia, como en el hampa italoamericana, un cierto estatus y respeto. En la industria cultural, Sinatra fue: «La voz», que no es poco. Ava Gardner: «El animal más bello del mundo», un apodo que odiaba – tal vez porque le hacía justicia-. A Margaret Thatcher le cayó el sambenito de «La dama de hierro», por galvanizar sus ideas frente a los cambios -sin que eso sea un cumplido-. Luego «divos» ha habido muchos. Por ejemplo, Jennifer López es «La diva del Bronx» y Juan Gabriel «El divo de Juárez». Pero «La diva», la auténtica, «La Diva», con dos mayúsculas, sólo ha habido una, y se llamaba María. Aunque el mundo sólo quiso conocerla como La Callas.
María Callas nació hace 100 años. Ha pasado un siglo desde que aquella neoyorquina de origen griego pisara la Tierra con una de las voces más icónicas del universo operístico. Los fanáticos de su bel canto corrían paralelos a los de sus actuaciones emocionales, casi dominadas por un método Stanislavski, que hacían confluir su voz al sentimiento con una magnificencia vibrante. Esa interpretación, tan técnica como magnética, la elevaba unos centímetros del suelo. Había levitar en sus pasos. El aire, que tan sorprendentemente almacenaba en sus pulmones mientras paría las notas musicales, en un fantástico y ufológico sentido, parecía hacerla flotar con un elegante vuelo rapaz. Pero el conjuro de su enamoradiza voz, tan heroica como abrumada, el palpitar sacro en hitos como el aria de la locura de su Lucia (el adjetivo posesivo es propio de la jerga), la condenaron a una sacralización que la hizo objeto de chismorreos, calumnias, envidias y, en definitiva, maltratos. Su atrayente divinidad era opuesta a su honda humanidad, a la humildad de la que hizo gala y hasta a la inocencia con la que quiso encontrar la bondad de cuanto la rodeó. Por muy anémica que fuera la poca benignidad que conoció.
Ahora, para quienes deseen conocer en profundidad a este prodigio musical, con una vida tan ajetreada como su pétrea y oscura Brunilda en El anillo del nibelungo, de Wagner, se publica en España María Callas: cartas y memorias (Akal). La edición de esta recopilación de textos ha corrido a cargo del director cinematográfico Tom Volf. Desde 2013, su obsesión lo ha llevado a dedicarle documentales, obras de Teatro y hasta a presidir la fundación que él mismo alumbró con el nombre de la soprano.
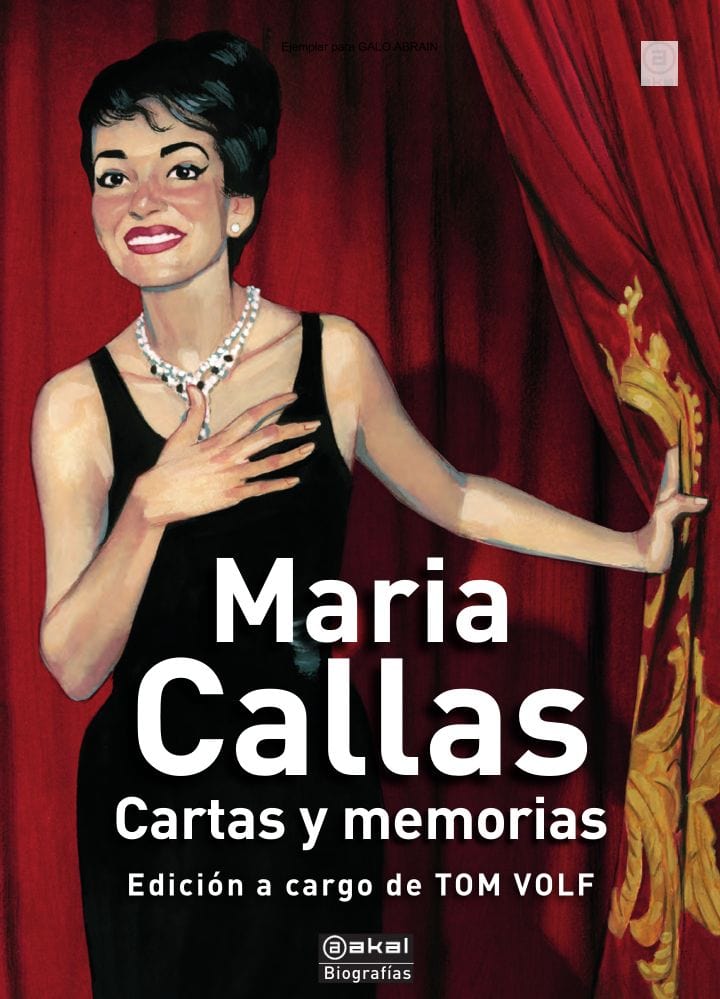
Su versión
Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, nacida en una clínica de la Quinta Avenida (y no en Brooklyn como se lee por ahí), da a lo largo de estas memorias y cartas su versión de unos hechos que fueron insistentemente manipulados por la prensa y demás agentes de la farándula. A pesar de declarar, en repetidas ocasiones, que detestaba hablar de ella y pervertir su intimidad, María Callas se prestó a redactar parte de sus experiencias a fin de: «Aunque a regañadientes, corregir muchas de estas inexactitudes y aclarar los puntos más importantes de mi vida privada y de mi carrera artística».
Callas habla así de su juventud, dominada por el lastre de esa cargante etiqueta, prodigio, que la obligó a deshacerse de los placeres inocentes de la infancia. Su talento la llevó de la mano de una española, la aragonesa Elvira de Hidalgo, que la animó a aprender italiano y que descubriría las magias ocultas de la futura soprano. Años más tarde, a la hora de su debut, la Segunda Guerra Mundial está al rojo vivo. A Callas la pilló en Grecia, condenándola a un hambre que jamás hubiera imaginado -aunque no se extiende demasiado en estas memorias al respecto, confiesa, por miedo a reabrir heridas-. En estos primeros escritos, que alcanzan hasta 1957, la cantante cita en repetidas ocasiones el nombre de su primer marido, Giovanni Battista Meneghin, a quien reconoce como un hombre bueno, atento y devoto.
Pero, a partir de 1958, año en que La Callas logró triunfos mayúsculos, como su interpretación de La traviata de Verdi, en Lisboa, o su gloriosa Medea, en Dallas, la vida de la soprano dio un vuelco. Su relación con Aristóteles Onassis, el gran magnate y diana de la prensa de aquellos años, que la llevó a divorciarse de Battista (Titta, como ella lo llama en sus escritos), fue como una tragedia griega. A eso habrá de sumarse que su silencio y discreción la llevaron a ser objeto de la mala prensa. Como ella misma reconoce en un proyecto de artículo, no publicado, para la revista Life en marzo de 1959: «No me han culpado, ni acusado, no he tenido un juicio, ¡no! (…) En todos los teatros de ópera, los más famosos del mundo, me han condenado por abandonar más actuaciones de las que he cantado, por no respetar mis contratos, por pelearme con directores generales, Maestri, artistas, modistas, etc. Por ofender al público, a presidentes y solo Dios sabe a quién más. Siempre evité cualquier justificación mía». Una mesura que, seguramente, fue más que contraproducente para una mujer que cautivaba con un porte y un carisma sólo homologables a su voz.
Abandonada por Onassis
La edición de Volf, por supuesto, no desatiende los años venideros, en los que se producirán dramas de una profundidad tan lacerante en el corazón de María Callas como el abandono de Onassis por Jackie Kennedy, o su supuesto intento de suicidio con barbitúricos en 1970, que ensombreció su maravillosa interpretación en la Medea de Pasolini; un fracaso comercial convertido en hito. Al director italiano llegará a decirle: «Las tragedias solo deben hacerse en el escenario. La vida la hacemos nosotros dentro de nuestras posibilidades». Unas declaraciones que coinciden con la fuerza espartana y la ilustración ateniense de la que Callas hace gala en todos sus confesiones.
A modo de conclusión, cabe destacar la sorprendente calidad literaria de la soprano, que no sólo se expresa con fluidez en sus escritos, sino que logra abandonarse a metáforas y pulsos narrativos propios de quien vive la literatura como su arte principal. María Callas era, queda claro, un prodigio en sí misma. Como también es prodigioso el trabajo de Tom Volf habiendo reunido toda esta correspondencia y material inédito, alcanzando más de 530 páginas, así como habiendo tenido a bien hacer una introducción para la edición española donde sitúa los lazos de Callas con nuestro país.
Este libro es, a riesgo de parecer exagerado, mastodóntico. Se trata de un testimonio musical perlado por los entresijos de la galaxia operística hasta en sus más discretos satélites. Una oportunidad para desvestir a una mujer que fue conocida como La Diva, a la que su luz hundió en una recurrente oscuridad. Porque si Rita Hayworth aseguró que: «Los hombres que conozco se acuestan con Gilda, pero se levantan conmigo», tal vez el gran problema es que el mundo quiso acostarse con La Callas, olvidándose que detrás estuvo siempre María Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos.

