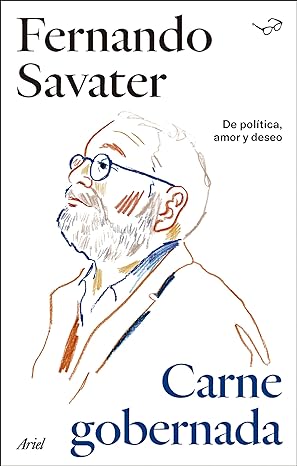Savater y Escohotado, libertarios e ilustrados
El sentido indómito de la libertad de ambos pensadores opera en estos tiempos pacatos como un ejemplo moral

El filósofo Antonio Escohotado. | Imagen de archivo
En el último libro de Fernando Savater, Carne Gobernada, que casi podría considerarse el reverso gozoso del anterior, dedicado al luto por la pérdida de su amada compañera, resultan un tanto desconcertantes las declaraciones de desapego que el filósofo hace con respecto de la filosofía. Hay algún pasaje de particular contundencia: «A veces», – confiesa Savater – «en la plaza de la Sorbona parisina, me detengo como tantas veces he hecho durante mi vida ante el escaparate venerado de Vrin, la librería que sólo vende libros de filosofía. Veo los títulos, los ilustres autores, las severas portadas… y vuelvo a sentir una punzada de emoción intelectual, casi de arrobo místico. ¡A eso y no a otra cosa debo dedicar mi vida! Pero después me sumerge la oleada de aburrimiento: ¡otra vez Hegel, más Kant y Nietzsche, incluso –Deus sive natura me perdone– vuelta a Spinoza! Ya sé, ya sé que alguien digno de su humanidad no debe frecuentar otra compañía, pero si soy sincero debo reconocer que estoy harto de ellos y sobre todo de sus incansables exégetas. Esos maestros insuperables no me devolverán a mi Pelo Cohete: ¿y para qué coño quiero la sabiduría si no la tengo a ella? Leerlos no me dará ni un día más de vida, no me impedirá que muera como un perro abandonado en la nieve, como un gusano. Seré borrado como ha sido borrado lo que amé y debo fingir que no me importa porque un avispado griego o un tozudo alemán hicieron unas cuantas consideraciones embaucadoras sobre la muerte que asumiré como alivio si quiero parecer culto. ¡Venga ya!»
La filosofía sirve para lo que sirve, y cualquier declaración de consuelo en una filosofía que no sea la propia siempre me ha parecido que contiene algo de voluntariosa superchería, como un sustituto presuntamente racional de alguna religión indefinida. Por eso, en cierta forma, comprendo a Savater. Todo amante del conocimiento, por otra parte, experimenta alguna vez la tentación de abandonar su mesa de trabajo, que en ocasiones no es sino un potro de torturas, y lanzarse a vivir, empíricamente, por así decirlo, sin más aspiraciones de vuelo teorético que las que nos procure alguna persona fortuita, algún hecho circunstancial o algún momento casual.
Supongo que cuando ya hemos vivido prolongadamente y hemos dado pruebas incontestables de nuestro talento debemos sentir como una suerte de traición o una afrenta al poco tiempo que nos quede (pero, hete aquí, que ya decía los griegos que todo hombre, desde que nace, ya es suficientemente viejo para morir) permanecer encerrados en una habitación contendiendo con quimeras de la razón. ¿No es nuestra próxima estación, acaso, estar encerrados por toda la eternidad? Así pues, la vejez, de la misma forma que la adolescencia, aunque por razones diferentes, debe incitar, cuando en ella alienta aun la vitalidad y el deseo del placer, a lanzarnos de nuevo al mundo y a extraer de él, en forma de amor, de amistad o, incluso, de guerra, los últimos y no siempre insípidos jugos de la fruta de la felicidad. ¿Qué pueden ofrecernos frente a ella los gastados predios del pensamiento filosófico, por lo demás tan fríos, tan áridos, tan secos y tan exigentes?
He visto cómo muchos filósofos de talento que, llegados a ciertas edades, abandonan su vocación original con más alivio que disgusto. Al contrario que otras disciplinas, por así decirlo, más efectivas, la filosofía raramente da frutos definidos. Además, en ella, el placer, según decimos, se confunde casi siempre con el esfuerzo mismo y hemos de reconocer que es difícil que en los años de vejez nos acompañen el mismo vigor y la misma pasión por el saber que el que nos impulsaba en nuestros impúberes comienzos, cuando acometíamos un pacto, utópico e incondicional, con el conocimiento. Existen, por otra parte, otras seducciones que subvienen razonablemente bien y de forma muchas veces más sencilla y placentera las necesidades alimenticias del espíritu: la literatura, la música, la propia erudición, el saber científico… Savater, a sus años, ha optado por los placeres de la imaginación (algo que, por lo demás, siempre ha ido con él), en detrimento de los rigores de la filosofía, por más que, de alguna forma, siga en contacto con ella, como no podría ser de otra forma, a través de las reflexiones sobre la realidad política que nos entrega en sus artículos de prensa. Como digo, no hay nada que objetar, faltaría más, a esta elección que no podemos saber si, llegado el caso, será también la nuestra.
Ha querido, sin embargo, la casualidad que apenas un par de semanas antes de que cayera en mis manos el libro de Savater, me encontrara leyendo los diarios póstumos de Escohotado, los Diarios de un opiófilo. Tanto Savater como Escohotado pertenecen a la misma generación, ambos han sido amigos y comparten un mismo ideario, libertario e ilustrado, en el que el sentido indómito de la libertad es capaz de operar, sobre todo en estos tiempos pacatos, como un ejemplo moral. Filosóficamente, Escohotado se decantó más hacia los dominios de la metafísica y la crítica de las ideas, mientras que Savater siempre se proyectó en los terrenos más mundanos de la política y la moral. En cualquier caso, en el fondo de ambos proyectos filosóficos (como también en las reflexiones estéticas de Félix de Azúa o en las disquisiciones metafísicas de Eugenio Trías) puede identificarse un inconfundible aire de familia. Son una generación de pensadores que eclosionan en los años de la Transición y de los que puede decirse con toda propiedad que representan la mejor guía moral que podía tener nuestra democracia, aún en nuestros días.
«Allí donde Savater abjura de las virtudes presuntamente salvíficas de la filosofía, Escohotado las abraza con un ánimo alegre»
Ahora bien, allí donde Savater abjura de las virtudes presuntamente salvíficas de la filosofía, Escohotado, en su última travesía, las abraza con un ánimo no sólo sereno, sino, incluso, alegre y renovado. Es precisamente la pasión por el conocimiento la que produce esa alegría. En Escohotado, estudio y placer en modo alguno resultan incompatibles, sino, más bien, complementarios: ambos se potencian mutuamente. El placer de la embriaguez, sabiamente economizado, es un factor que permite largas travesías de trabajo y lucidez. La tarea de aprender constantemente se convierte, a su vez, tal y como ya apuntara el mismísimo Aristóteles, en una forma de embriaguez que supera ampliamente la que procuran los sentidos. Hay entradas en el diario las que el pensador confiesa, en ese estado de cansancio satisfecho que sólo produce la conciencia del trabajo bien hecho, que le ha dedicado a éste hasta 14 horas consecutivas.
En una entrada ya de sus últimos años escribe: «Hace tres o cuatro semanas que la mano temblona y otros achaques coexisten con algo tan nuevo como pensar con profundidad, sin el más laborioso e imprevisible de los esfuerzos. Es como si la copa estuviese al fin llena, y dependiera sólo de ponerme a reflexionar. Por supuesto, las intuiciones cobran entidad estudiando esto o aquello, pero algo hay ahora de luz intrínseca, como la de una semilla germinada, que crece sola, a lo sumo con una pizca de abono». Ese abono lo constituyen las diversas sustancias que, en una distribución perfectamente dosificada, no sólo propician el trabajo y estudio filosófico, sino que le procuran al mismo tiempo un estado de éxtasis tan intenso que, simplemente, no puede comprender su soledad en tales experimentos: «El uso de drogas me ha asegurado la euforia medio siglo, y en particular el empleo cotidiano de heroína el más sostenido placer desde 2000 en adelante. ¿Cómo es posible que esté tan solo en ese disfrute? ¿Qué les pasa a los demás?».
Por supuesto, la disyuntiva entre la opción, por así decirlo, vital de Savater y la eminentemente intelectiva de Escohotado es sólo operativa, si se quiere, a efectos simbólicos: ni Savater, por más que diga, ha abandonado por completo la filosofía, aunque haya dejado de frecuentar la literatura filosófica (y aun esto habríamos de tomárnoslo con ciertas dudas), ni Escohotado probablemente se haya circunscrito a ser poco más que un monje recluido en la exclusividad del conocimiento. Quienes en su día fuimos bendecidos con ese discutible privilegio que es tener una vocación filosófica, queremos creer que ésta será, no sólo interminable, sino enteramente impermeable a los avatares del tiempo. ¿Qué sería de nosotros sin esa búsqueda de sentido que es, en sí misma, una fuente de sentido?
Sin embargo, como nos enseña Savater en su último libro, se puede vivir sin ningún sentido (¿no es así acaso como viven la mayoría de los hombres?) y, a pesar de ello, ser razonablemente felices. Por ahora, nosotros optamos por la apuesta de Escohotado, que es también la de Spinoza o la del mundo griego, pero ¿quién nos dice que pueda llegar el día en que el rigor del conocimiento nos llegue a resultar algo en cierta forma inútil y engorroso y nos abandonemos, en consecuencia, al noble y simple arte de vivir el momento? Dice Shakespeare en su Hamlet que sabemos lo que somos, pero no lo que seremos. Nosotros, por nuestra parte, sabemos que queremos saber, pero lo cierto es que no sabemos.
Este artículo contiene recomendaciones con enlaces de afiliados. Estas recomendaciones se basan en nuestra opinión editorial y en la calidad del producto o servicio. Por favor, para obtener más información, visita nuestra Política comercial.