Félix de Azara: la aventura americana del español que se adelantó a Darwin
Jorge Alvar Ezquerra y Antonio Campos dedican un libro al militar que fue el precursor de la teoría de la evolución

Retrato de Félix de Azara por Francisco de Goya,
Si esto fuera una película, el militar y científico Félix de Azara (1742-1821) entraría en escena como la clase de persona a la que llamar cuando las cosas se tuercen. El tipo intrépido y curioso que hace que una expedición mejore con solo saber que es su capitán. Explorador, naturalista, ingeniero y cartógrafo, este aragonés encarnó perfectamente los criterios de la Ilustración. Gracias a una mentalidad adelantada a su época, fue capaz de conseguir dos cosas al mismo tiempo: soportar una arriesgada aventura en América del Sur y plantearse el cambio evolutivo de las especies antes que el propio Charles Darwin.
Aunque en su momento, sobre todo en Francia, se granjeó importantes admiradores, Azara acabó siendo olvidado por sus compatriotas. En cambio, Darwin, creador definitivo de la teoría de la evolución, se convirtió en una celebridad durante el mismo periodo histórico en que muchos españoles empezaban a convencerse de que las ciencias eran algo ajeno al talento nacional.
En el contexto europeo del XIX, un español nunca podría ser el primero de la clase. El nuestro, supuestamente, era un pueblo con la mochila llena de fracasos. Así lo había repetido el antipático Nicolas Masson de Morvillers en la Encyclopédie méthodique (1782): “El español tiene aptitud para las ciencias, dispone de muchos libros, y, sin embargo, es quizá la nación más ignorante de Europa».
Para terminar de ganarse nuestro cariño, el francés agregaba este disparate: “En España no existen ni matemáticos, ni físicos, ni astrónomos, ni naturalistas”.
Nacido en un imperio con más autoestima, Darwin se atrajo una sólida fuente de apoyo: los lectores de El origen de las especies (1859), un libro colosal y revolucionario. Desde su atalaya británica, el investigador no tardó en alcanzar el estatus de padre de la biología evolutiva. En definitiva, una leyenda que preparó el camino para tantas otras.
Otros grandes países pueden comparar a Darwin con sus respectivas glorias nacionales. Son los casos del matemático, naturalista y cosmólogo francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, y del geógrafo y explorador prusiano Alexander von Humboldt. Por desgracia, la tendencia de los españoles a autoflagelarse -buscando el trono de lo insustancial- ha impedido que figuras como Azara deslumbren al Viejo Continente con un resplandor similar.
Con el fin de remediar ese olvido, Jorge Alvar Ezquerra y Antonio Campos Muñoz han escrito el libro Félix de Azara. El legado de un naturalista ilustrado, que la Editorial Sicómoro incluye dentro de la colección Naturalistas del Mundo Hispánico. Entretejiendo historia, biografía y divulgación científica, los autores ofrecen un retrato profundo pero atractivo de Azara, útil para todo tipo de lectores, tanto para los especialistas como para los curiosos.

En la portada, como no podía ser de otro modo, destaca el retrato de cuerpo entero que Goya dedicó a este personaje en 1805.
El óleo de Goya nos proporciona varias pistas sobre la identidad de Azara. Quien nos observa desde el lienzo luce la casaca negra de brigadier. Elegante y de gesto amable, posa en un gabinete de estudio. A su lado, sobre una mesa, reconocemos tres de sus obras. La más destacada es Viajes por la América Meridional (1809), donde Azara describió con una modernidad pasmosa la geografía, la historia, las culturas nativas y la naturaleza del Paraguay y del Río de la Plata (Quien desee disfrutar de estos Viajes, puede buscar en librerías de viejo la antigua edición de Espasa-Calpe, o en su defecto, hacerse con la Descripción general del Paraguay, impresa por Alianza en 1990).
Siempre certero, Goya añade otro detalle. Detrás del protagonista, con un trazo menos nítido, el pintor ordena infinidad de criaturas disecadas. Esas tres baldas atiborradas de animales aluden a otro mérito de Azara: durante su peripecia americana, entre los años 1782 y 1801, describió 448 especies de aves, la mitad de ellas desconocidas para la ciencia, y 77 especies de mamíferos, de las que 62 fueron una novedad para los europeos.
Nadie a la altura de Azara
De poco sirvió que ese trabajo tan apabullante viniera acompañado por observaciones pioneras en áreas aún inexistentes como la zoogeografía o la ecología. Todos esos hallazgos quedaron segundo término porque Azara -atención al detalle- empleó nombres amerindios o españoles en lugar de la nomenclatura indicada por el sueco Linneo (1707-1778).
No requiere grandes dosis de imaginación adivinar las consecuencias. Por rocambolesco que parezca, no usar el latín y la jerarquía linneana supuso que el mérito se lo llevaran otros.
Sucesivos investigadores, casi todos franceses o alemanes, “descubrieron” las especies descritas por Azara. Lo hicieron en segundo lugar, pero utilizando esta vez los nombres binomiales en latín.
Por suerte, varios de esos naturalistas respetaron las normas no escritas de la etiqueta científica. Hubo gestos de gratitud y pequeños homenajes. Así, el apellido de Azara fue inmortalizado cuando otros colegas bautizaron a criaturas como el agutí de Azara (Dasyprocta azarae) o el ratón de Azara (Akodon azarae).

El historiador Jacquez Barzun menciona en su libro Del amanecer a la decadencia (Taurus) estas paradojas que tiene la ciencia: “Los pioneros, los primeros que se enfrentan al sistema establecido y formulan conceptos nuevos y útiles, parecen haber acertado sólo a medias, de manera incompleta. Pero acaso debamos valorarlos más que a los que vienen después, que limpian de paja y presentan una visión más nítida, más ampliada”.
Esto último también tiene que ver con otro hallazgo impresionante de Azara. Suele repetirse que el aragonés es un antecesor de Darwin. Al fin y al cabo, intuyó medio siglo antes los mecanismos de la evolución y, por eso mismo, el propio Darwin menciona al español en sus dos libros más conocidos, Viaje de un naturalista alrededor del mundo y El origen de las especies.
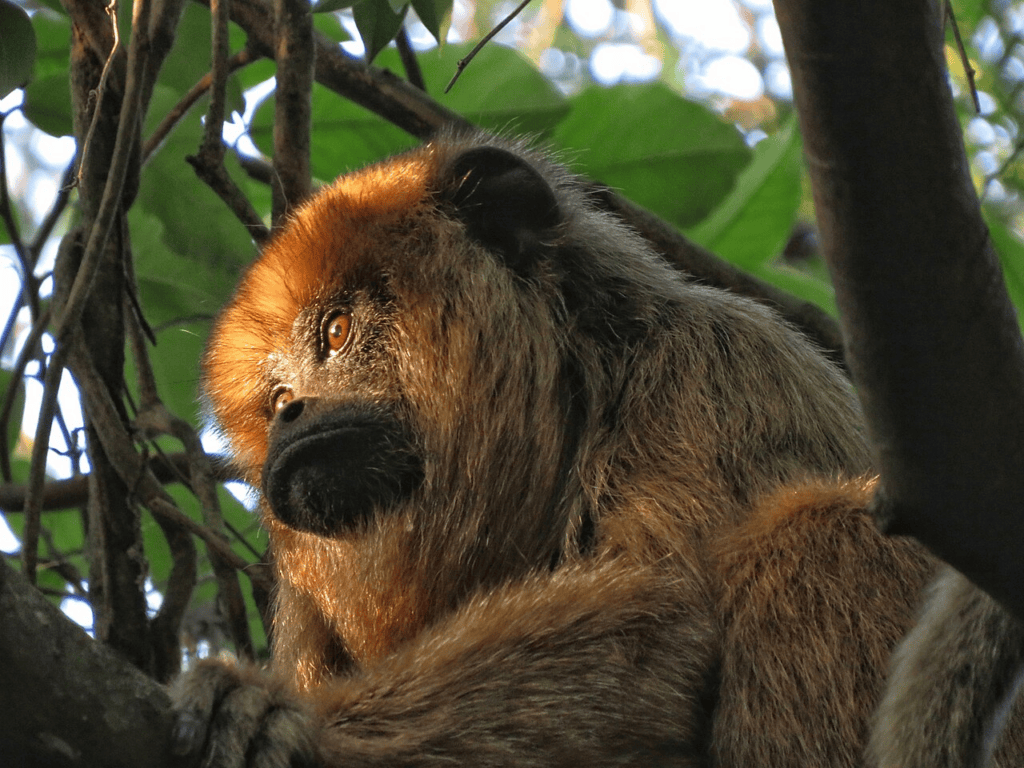
Pero entre los destellos de la obra de Azara se adivina algo todavía más moderno.
El libro Félix de Azara: a 200 años de su fallecimiento (Universidad Maimónides, Buenos Aires, 2022) subraya que, dentro de los estudios evolutivos, Azara sería -pese a su falta de formación como naturalista- un precursor de Hugo Marie de Vries (1848-1935), botánico y genetista, padre de la teoría de las mutaciones discontinuas. Para entendernos: el ilustrador español, como si fuera el pasajero de una máquina del tiempo, ya pensaba en unos términos que casi lo proyectaban hasta el siglo XX.
El científico e investigador Federico Lisandro Agnolín, especialista en paleontología de vertebrados, añade en la misma obra que las páginas más significativas de Azara, en lo que se refiere a la historia de la biología evolutiva, son “aquellas referentes a la aparición de variedades dentro de una especie como producto de variaciones fortuitas, que nada tenían que ver con la alimentación o el clima. Charles Darwin, luego de leer los Apuntamientos sobre la historia natural de los cuadrúpedos del Paraguay y Río de la Plata (1802) de Azara, retomará esa idea unos cincuenta años más tarde, lo que fue un punto de mayor importancia para su concepción sobre el origen de las especies”.

Esclavistas, jesuitas y cartógrafos
Además de encarnar el espíritu del movimiento ilustrado, Azara es un personaje marcado por la aventura. Siguiendo la carrera de las armas, ingresó como cadete en el Regimiento de Infantería de Galicia y luego accedió a la Real Academia de Matemáticas y Fortificación de Barcelona.
Mientras iba ascendiendo en el escalafón, reforzó sus conocimientos en áreas como la geología y la cartografía. También puso a prueba su valentía: en 1775, participó en la operación de desembarco en Argel, donde un proyectil lo dejó inmóvil y ensangrentado. Podría haber sido otro cadáver más en la refriega, pero un marinero le extrajo la bala y Azara, con esa intensidad que se consigue al jugárselo todo a cara o cruz, regresó al mundo de los vivos.
Tras solicitar su traslado a la Armada, fue designado primer comisario de la Tercera Partida Demarcatoria. Un nombre altisonante para una misión complicadísima: trazar los límites definitivos entre los territorios americanos de España y Portugal, de acuerdo con lo que estipulaba el Tratado de San Ildefonso de 1777.
La culpa de este desacuerdo era de unos personajes siniestros, los bandeirantes portugueses. Esclavistas y cazatesoros que conquistaban a sangre y fuego nuevas tierras para su país.

Seguramente recuerden La misión (1986). En aquella película, unos jesuitas evangelizaban y protegían a los guaraníes de la amenaza portuguesa. Poco más o menos, este era el contexto en el que se vieron envueltos Azara y los demás cartógrafos de la Corona.
Como integrante de la comisión demarcadora, Azara comprobó, casi desde el primer momento, que los portugueses no tenían prisa ‒absolutamente ninguna‒ por completar aquella tarea. Poner freno a las incursiones de los “piratas de tierra” no era una prioridad para ellos, así que se limitaron a no comparecer en los puntos acordados, de forma que la comisión española y la portuguesa nunca llegaron a encontrarse.
Aquel retraso le dio tiempo libre a Azara. Primero fueron meses y luego años sin un cometido específico. Lo tentador era firmar y largarse. O buscar un lugar tranquilo donde esperar el relevo. Pero eso hubiera sido impropio de un militar de su rango.
Solo había una ventaja marginal: la libertad de movimientos. ¿Qué hacer? Para empezar, Azara cartografió el territorio. Organizó expediciones. También aprendió las costumbres de sus vecinos indígenas. Lo bastante como para convertirse en algo parecido a un antropólogo, mucho antes de que esta ciencia fuera una realidad. Llegó a describir 38 pueblos amerindios, y lo hizo con más detalle que algunos científicos de renombre, jugándose el cuello cuando alguna flecha enemiga caía demasiado cerca.

Un naturalista entre pumas y jaguares
Al leer las peripecias de Azara, desterrado en lo más recóndito de Paraguay y el Río de la Plata, podemos hacernos una idea del abismo verde en el que vivió. Aquello era como desmontar el gran rompecabezas de la creación. “Veía a cada paso -dice- seres que fijaban mi atención porque me parecían nuevos. Creí conveniente y hasta necesario tomar nota de mis observaciones, así como de las reflexiones que me sugerían”
Pocas cosas eludían su escrutinio. Cada movimiento en el matorral anunciaba un pequeño milagro. Todo era motivo de asombro: plantas que le llegaban a la altura del pecho, pájaros multicolores, insectos acorazados, cortinas de musgo y caminos donde podía pasarse horas tras la pista de grandes felinos.
“Todos los terrenos -escribe Azara- abundan en osos hormigueros o tamandúas, de leones [pumas] y tigres [jaguares], principalmente hacia los bosques de la costa del Paraná y los que pasamos esta tarde. En la casa en que sesteamos tenían colgados en las estacas del corral seis cabezas de tigre y tres de leones. Cuatro de los caballos que montamos tenían heridas no cerradas hechas el día antes por los tigres”.
Sorprende aún más si cabe que en un explorador del siglo XVIII surgiera una inquietud propia de un conservacionista del XXI. En su soledad, además de completar el catálogo de la fauna local, Azara supo ver que pisaba un mundo frágil, donde la naturaleza podía desaparecer bajo los cimientos del progreso.
“De su disposición y de los raigones [raíces] que retoñan -llegó a escribir- se infiere con bastante fundamento que todos estos países han sido, no ha mucho tiempo, un bosque continuo que las quemazones [incendios] han destruido y en breve acabarán con lo que queda. Lo mismo se puede inferir desde mi salida de Buenos Aires. La calidad y disposición de los terrenos es la misma, y algunos indicios se manifiestan que todo arguye la existencia del continuo bosque”.
Su conclusión fue premonitoria: “Donde vive el hombre -nos advierte Azara-, ni árboles, ni plantas, ni animales quedan”.

