La hispanofobia: su origen español
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
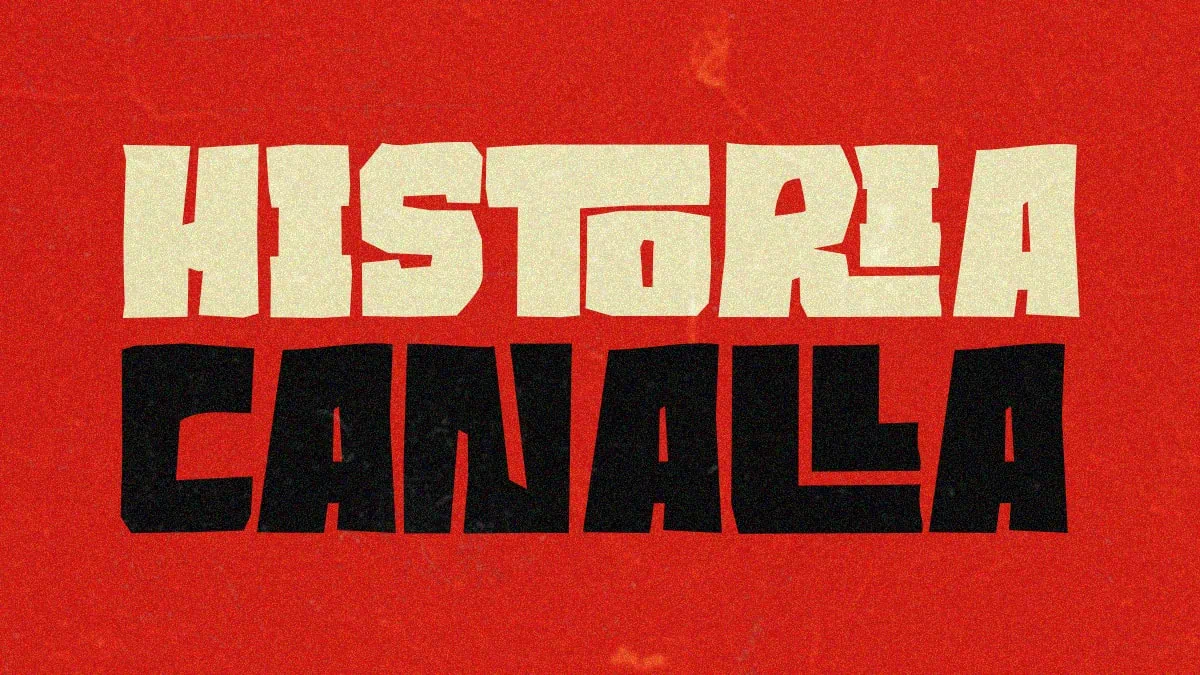
Ilustración de Alejandra Svriz.
La hispanofobia ha existido desde que España se convirtió en una potencia mundial en el siglo XVI. Desde hace más de una década ese movimiento ha aprovechado el wokismo y han pasado de inventar una leyenda negra a derribar estatuas, quitar cuadros, cambiar nombres y negar la historia. En América, se han llegado a derribar estatuas de Colón y Fray Junípero Serra –que entregó su vida al cuidado de los indígenas–, o de Isabel la Católica en California. Al mismo tiempo, algunos gobiernos americanos, como los de México, Colombia y Venezuela, basan su populismo en ataques al legado español.
La hispanofobia en España la abandera la extrema izquierda. Es cierto que los nacionalismos vasco y catalán desarrollaron un desprecio a lo español, especialmente desde 1898: recordemos la famosa carta de felicitación de Sabino Arana al presidente McKinley por la victoria sobre España en Ultramar. No obstante, la definición de la historia de España como algo negativo y vergonzoso está anclada al siglo XIX, ligada a escritores y políticos del universo izquierdista. En esa degradación del pasado español había una necesidad de anclar en la historia un discurso político revolucionario, de dar la vuelta al país, en buena medida basada en la superioridad moral y en el utopismo.
En la entrega anterior hablamos de la generación de 1848, y de cómo se superó el síndrome de Ayacucho, de aquella batalla de 1824 que puso punto y final a la presencia española en América. No obstante, quedó pendiente la otra parte, la de aquellos de esa misma generación que miraron el pasado americano de España de forma negativa para argumentar un discurso revolucionario de su presente. Esta iniciativa partió de los republicanos, porque en España, recordémoslo, la República siempre se ha visto como otra forma de hacer la revolución.
En la interpretación republicana de la historia española recaía en la monarquía y la Iglesia la responsabilidad de los grandes males del país, de la imposibilidad de progreso y libertad que hubiera puesto a España a nivel de los países europeos. Esos republicanos hicieron una buena campaña de propaganda para instalar esa visión negativa del pasado, y que acabó siendo la predominante desde 1898.
Francisco Pi y Margall fue el historiador republicano del siglo XIX que más se dedicó a la América anterior a 1492, y Rafael María de Labra a la época colonial.
Pi y Margall dio a la luz en 1879 dos volúmenes con el título Historia general de América desde sus tiempos más remotos. La obra se publicó en España, Argentina y Uruguay. Los volúmenes dedicados a describir minuciosamente las «tribus» y «naciones» precolombinas. La conclusión era la más común entonces de que allí «estaban solo a medio civilizar hasta los pueblos más cultos», y que el pueblo español llevó allí la civilización. Pi y Margall usó el concepto de civilización de Eugenio Tapia, consistente en llevar al otro lado del Atlántico, decían, «nuestra religión, nuestras ciencias, nuestra cultura, nuestra vida». Eso era civilizar, y en su opinión lo hizo el pueblo.
Si América se perdió, afirmaban los republicanos, fue por culpa de los malos reyes, que no supieron ni quisieron modernizar la relación con buenas leyes administrativas y políticas. De aquí el empeño de Rafael María de Labra, por ejemplo, en hablar de la necesidad de reformas en Ultramar como si fueran provincias españolas. El pueblo español y americano eran iguales, hermanos, hasta el punto de amar por igual la libertad y la independencia. Fue ese amor, escribió Labra, lo que empujó a las guerras independentistas, cuando la monarquía no supo ajustarse a las demandas americanas de libertad. Para los republicanos, las guerras de independencia demostraban que la colonización de América fue una gesta del pueblo, no de la monarquía, por la que los americanos habían asumido los valores y creencias propias de la raza española: el cristianismo, el patriotismo ligado a la libertad, y el deseo de igualdad y de justicia. La construcción del Imperio era vista como una gesta popular, no de los reyes, que fueron, a su entender, quienes perdieron América. En resumen: el pueblo la ganó, la monarquía la perdió.
Si América se perdió por los malos reyes y la falta de libertad, España se perdió por no aprovechar América. La riqueza que vino de América, decían estos republicanos, fue despilfarrada por los reyes en guerras dinásticas y ostentación en lugar de incentivar la construcción de un sector productivo. Moreno Espinosa, republicano, escribió en un manual de historia de bachillerato de 1871 que el oro que llegaba del Nuevo Mundo, «bien empleado, hubiera sido la palanca de nuestra grandeza, y que Carlos V derritió para fundir el cetro de su soñada monarquía universal». En suma, el imperio americano había sido el motivo de la decadencia, porque las riquezas que venían a la Península distrajeron a los gobernantes de fomentar la producción, y extendió entre el pueblo la indolencia y el deseo de no trabajar.
Los republicanos se limitaron a recoger las conclusiones de Adolfo de Castro en su obra Examen filosófico de las principales causas de la decadencia de España, de 1852, que añadía la crítica a la esclavitud, una cuestión en la que fueron muy activos los republicanos españoles con la Sociedad Abolicionista.
Fernando Garrido añadía que traer a España las riquezas americanas, además, hundió moralmente el país porque se acumuló a la paralela expulsión de los judíos, que «privó a España de hábiles comerciantes e industriales, precisamente cuando por el descubrimiento del Nuevo Mundo tenía más necesidad de ellos». El descubrimiento de América, decía Garrido:
«En lugar de contribuir al bienestar de España y al desarrollo de su prosperidad, fue una de las causas de su decadencia, siendo las otras naciones de Europa que dieron asilo a los judíos, fueron las que sacaron el fruto, absorbiendo los tesoros que los españoles traían de América; porque estando arruinada nuestra industria, teníamos que mandar a Ultramar los productos de los extranjeros. De esta manera, se veía con dolor que cuanto más oro venía de América, más pobre estaba España»
La falta de reformas acabó perdiendo el Imperio. Moreno Espinosa sostenía en su manual de Historia que el error estuvo en la resistencia de la Monarquía a las reformas y en el papel de la Iglesia católica. Y añadía:
«Es cierto que más tarde el Emperador (Carlos V) creó un Consejo de Indias, y tanto él como los reyes siguientes regularizaron la administración y dieron sabias leyes a los países recién conquistados; pero estas disposiciones rara vez se cumplían y, por otra parte, ya no era posible llenar el abismo de odio que separaba a la raza americana de la española»
Resumamos: el mal gobierno de los reyes, incapaces de imponer una administración recta, rompió la relación entre españoles e indígenas.
El comportamiento de España con América era una demostración, a su entender, de las dificultades para la modernización. Si la primera América se perdió por no hacer reformas, otro tanto iba a pasar con Cuba y Puerto Rico. Labra fue quien más defendió la autonomía de las Antillas españolas desde 1879. Era preciso, decía, reformar la administración antillana para llevar allí la libertad, los derechos de ciudadanía, la igualdad civil y política entre peninsulares e insulares, la abolición de la esclavitud en Cuba (que no fue hasta 1886) y de esta manera evitar una ruptura traumática con la madre patria. Labra tuvo desde 1872 un escaño en las Cortes por Puerto Rico y Cuba en todas las legislaturas hasta 1898. Labra vinculaba la autonomía colonial a un sistema republicano porque entendía que no sería posible si no había una reforma administrativa profunda, y a una política ibérica porque el acercamiento a Portugal era la base de lo que él llamaba «Intimidad Iberoamericana».
La autonomía llegó en 1897. Muy tarde. La derrota de 1898 fue, a su entender, una demostración de la decadencia por incomprensión española de lo que era América. Ultramar no quería formar parte de un país sin futuro que no había sabido dar solución. De ahí el regeneracionismo. No había sido la libertad la que nos «hizo perder América», escribió, sino su falta. Perder Ultramar mostraba los defectos de España, como enumeró en 1900:
«El centralismo, la dictadura más o menos intermitente, la mistificación sistemática de las libertades públicas, el clericalismo, el proteccionismo mercantil y la supeditación de las atenciones de la enseñanza pública y del presupuesto de paz a las exigencias de la burocracia y el militarismo».
América servía así para una definición negativa de España. Nuestro país debía acomplejarse de su pasado, pedir perdón y rectificar, echando abajo la monarquía, expulsando a la Iglesia de la vida pública, y haciendo una revolución desde arriba en nombre del pueblo. Sin ese relato histórico que generaba emociones negativas, como la ira y el rencor, y que movilizaba con mucha facilidad dando lugar a episodios anticlericales, el discurso político perdía fuerza como elemento revolucionario. Sin ajuste de cuentas no hay transformación posible, dicen. Esto explica que sea ahora la extrema izquierda la que abandere la hispanofobia histórica.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

