La verdad sobre la censura en la TVE franquista
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
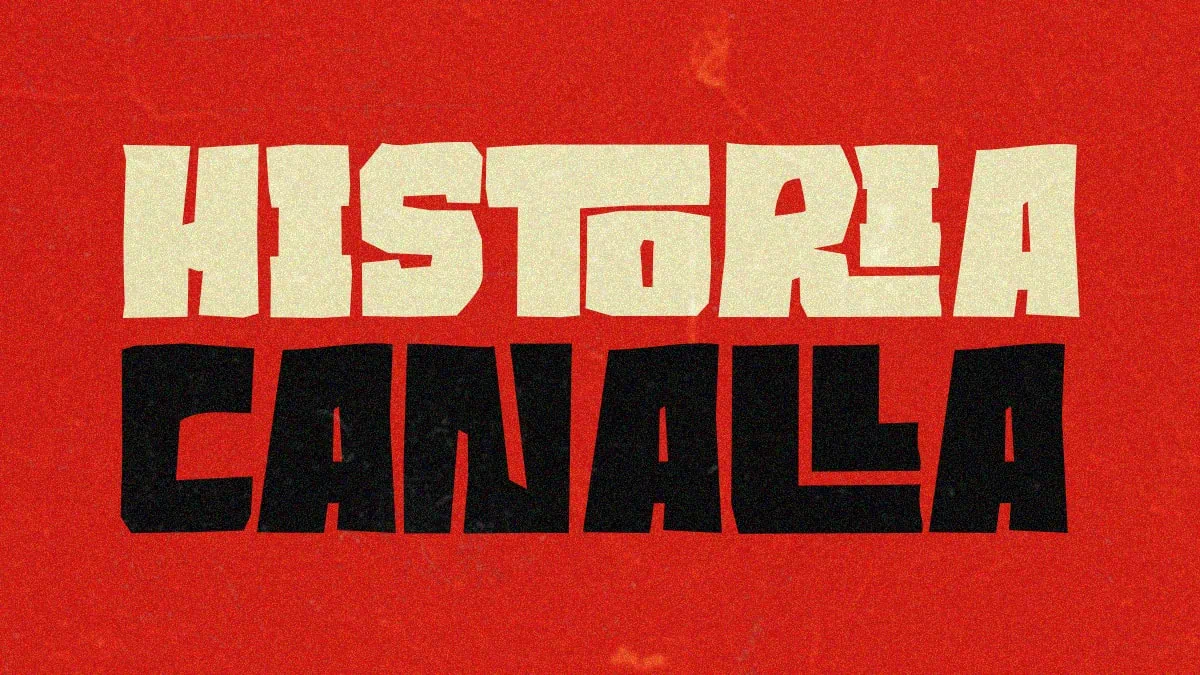
Ilustración de Alejandra Svriz.
La censura en la televisión pública ha existido siempre. Cuanto más autoritario es un gobierno, más ansia tiene por controlar los medios de comunicación. Es un fenómeno típico de las dictaduras que también ocurre en democracia. Hoy, RTVE se ha convertido en un campo de batalla política, con la programación y presentadores más inclinados al gobierno que se recuerda. De hecho, hay quien compara a la tele pública actual con la que hubo durante los últimos años del franquismo.
TVE era la única cadena disponible para el 79% de los hogares españoles. Esto le otorgaba una influencia social inmensa, ya que lo que se emitía se convertía en el tema de conversación en el trabajo, la calle o el colegio al día siguiente. Por lo tanto, TVE no solo entretenía, sino que también marcaba comportamientos, valores y hasta la moral de la época, formando parte indispensable de la historia social y la memoria generacional de los españoles.
A pesar de la dictadura, la idea de que TVE era una mera maquinaria de exaltación constante de Franco se deshace al estudiar la programación de la época. Su función no era tanto adoctrinar o moralizar como ocultar. Ciertas ideas, valores y costumbres se mantenían en la sombra, como si fueran anormales o inexistentes.
El intento de modernización de la televisión pública, impulsado por Adolfo Suárez como director general entre 1969 y 1973, se intensificó con la llamada «Primavera de Aperturismo» en RTVE en 1974. Esta apertura fue parte del plan de Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno, y su conocido «espíritu del 12 de febrero». Arias Navarro puso al frente del Ministerio de Información y Turismo a Pío Cabanillas, un reformista del régimen. Cabanillas, a su vez, recuperó a Juan José Rosón para dirigir RTVE desde el 1 de enero de 1974.
El equipo de Rosón incluía a figuras clave como Narciso Ibáñez Serrador como jefe de Programas y a un joven Juan Luis Cebrián en Informativos. El objetivo de Cabanillas era liberalizar la programación de entretenimiento y los informativos. Sin embargo, esta relajación de la moral estricta, vista por el búnker, los inmovilistas del régimen, como el sustento fundamental del sistema, generó una intensa presión política.
La lucha por el contenido moral y político
El choque cultural y político se hizo evidente con incidentes específicos de censura que desafiaron la moral oficial. Por ejemplo, la aparición de la cantante Rocío Jurado en TVE en abril de 1974 con un escote pronunciado y sugerentes transparencias causó un escándalo. El diario El Alcázar llegó a calificarlo como una «exhibición de taberna portuaria».
Otro caso que enfureció al búnker fue la actuación de la también cantante Rosa Morena en un cuartel de paracaidistas, donde su actitud de provocación sexual, con pezones marcados en la camiseta, indignó a los inmovilistas. De igual modo, la serie Otoño romántico (1973-1974) provocó protestas del Ejército por haber asignado a Vicente Parra, que era un actor con «fama de homosexual», para interpretar el papel de un militar.
La censura no era solo moral. Rosón, director del Ente, reincorporó a TVE a artistas de izquierda como Joan Manuel Serrat y Adolfo Marsillach. El punto de inflexión política llegó con la Revolución de los Claveles en Portugal en abril de 1974. Cebrián envió un equipo de reporteros a Lisboa que regresó con un reportaje de dos horas, el cual fue visto en un pase privado por el presidente Arias Navarro y seis ministros. El reportaje, que mostraba manifestaciones callejeras con banderas rojas, civiles abrazando a soldados y la liberación de presos políticos en Portugal, fue prohibido por no beneficiar al régimen.
Entre el destape y el movimiento político, el búnker se puso nervioso. La prensa del Movimiento acusó a Cabanillas de promover la «divulgación de pornografía». El dictador recibió un dosier con recortes de prensa que mostraban el «libertinaje», lo que convenció a Franco del fracaso de Cabanillas. Con el cese de Cabanillas en octubre de 1974, se fueron también Ricardo de la Cierva (director general de Cultura Popular, que había permitido la venta de obras marxistas), y Juan José Rosón e Ibáñez Serrador, alegando que no querían obstáculos para su trabajo. Arias Navarro, mostrando una enorme cobardía, sustituyó a Cabanillas por León Herrera, un hombre más dispuesto a censurar, para lo que nombró a Jesús Sancho Rof como director de RTVE. El nuevo director intentó mantener una «equidistancia formal» que resultó imposible, especialmente ante sucesos como el Proceso 1001, el estado de excepción en el País Vasco, las ejecuciones de terroristas de ETA y FRAP, y la subsiguiente protesta internacional. La posición se volvió muy ridícula.
Mecanismos y ejemplos de censura
La censura en TVE era estricta y estaba organizada a través de Comisiones Asesoras, que solo era una reunión de censores. Durante la dirección de Adolfo Suárez, existió una segunda estructura de censura controlada por Francisco Ansón Oliart, José Francisco Matéu, Antonio Sánchez Vázquez (dominico) y Mariano del Pozo (crítico de cine). Estos censores revisaban las películas y elaboraban fichas detallando los contenidos censurables, como besos o palabras con connotación sexual.
La técnica de censura en películas adquiría tintes absurdos y contraproducentes. Por ejemplo, en Mogambo (John Ford, 1953), se cambiaron los diálogos las escenas para convertir a los amantes en hermanos, con lo que el amor acababa siendo incesto. En Mogambo, la frase original de Ava Gardner, «¡Te estás convirtiendo en el típico africano caliente!», se tradujo como: «El clima de África te hace ir muy deprisa».
Pasó con otras películas. La condesa descalza (Joseph L. Mankiewicz, 1954) fue prohibida en 1971 porque la consideraron inconveniente para ver en familia. El halcón del mar (Michael Curtiz, 1940) fue prohibida en 1972 por «patriotismo», ya que los ingleses vencían siempre a los españoles. La tentación vive arriba (Billy Wilder, 1955) con Marilyn Monroe, fue considerada «poco adecuada para su inclusión en la primera cadena». Hasta Moana, un documental rodado en la Polinesia, fue prohibido en 1970 porque las mujeres aparecían con los pechos al aire. Esta intervención en el contenido generaba desconcierto, siendo a menudo peor que una prohibición directa.
Censores y autocensura
El sistema de censura posterior a la Ley de Prensa de 1966, aunque eliminó la censura previa, promovió intensamente la autocensura. Los directores y empresas editoras sabían que una sanción económica o el secuestro de una publicación o programa podía llevar al descalabro financiero.
Entre los censores, Francisco Ortiz Muñoz se convirtió en una figura notoria en TVE. Se decía que miraba por encima y debajo del televisor para asegurarse de que no se viera nada inapropiado por el escote o la minifalda. Las anécdotas de Ortiz Muñoz eran numerosas. Una vez le puso un sombrero al cantante Demis Roussos para salir en el programa Musical Express, en 1974, porque parecía «marica» con su ropa y pelo largo. En otra ocasión intentó poner una flor en el escote a la actriz Nati Mistral para ocultar sus pechos. Mistral, que era una mujer de derechas, respondió airadamente que si no la dejaba tranquila llamaría para dar cuenta a Carmen Polo, la mujer de Franco y su protectora. Claro, Francisco Ortiz reculó.
Para evitar «sustos», TVE implementó medidas técnicas, como el uso del bucle desde 1970, que consistía en retrasar la emisión 20 segundos. Este retraso permitía reaccionar y censurar cualquier contenido indeseado antes de que llegara al público.
Los informativos y la crítica social en TVE
Los informativos evitaban la crítica al régimen y su sesgo era conocido. A pesar de esto, se dio paso a programas críticos en el contexto del aperturismo.
Informe semanal resultó un programa revolucionario. Fue creado por Pedro Erquicia, quien al comienzo de su carrera vio frustrada su aspiración de salir en pantalla por su larga melena. Este programa trataba temas que no aparecían en los telediarios, como Cuba, 15 años después, de abril de 1975, Machado, 100 años o Hitler, 30 años después. También emitió reportajes muy controvertidos para el mundo católico, como El aborto en el mundo, en 1973, y El divorcio de Italia, en 1974, ambos de Carmen Sarmiento.
Para evadir la censura, se usaban trucos, como anotar en las notas de encargo «reportaje panadería» cuando se iba a entrevistar a una señora sobre el aborto. Erquicia y su equipo negociaban la censura, tachando palabras con el objetivo de «meter un gol al franquismo». Sin embargo, no pudieron emitir un reportaje que hablaba con normalidad de la homosexualidad, centrado en el asesinato de Pier Paolo Pasolini.
Otro espacio clave fue 35 millones de españoles, dirigido por Alfredo Amestoy y presentado por José Antonio Plaza, quien había sido corresponsal en Londres. Emitido desde finales de 1974 hasta julio de 1975, canalizó la crítica social, presentando quejas de consumidores sobre precios y economía. El programa daba voz a una España que protestaba, generando la idea de que el silencio ya no era válido. El tono de José Antonio Plaza disgustó al búnker, que lo veía como un agitador y decidió actuar. Plaza fue atropellado por un Seat 600, lo que se consideró un atentado. Aunque no se dejó callar y apareció escayolado y en silla de ruedas, el programa fue cancelado por la dirección de RTVE en julio de 1975.
El destape y la protección de la infancia
La censura en TVE se fue complicando porque se hizo ridícula ante una sociedad que demandaba otros productos culturales. Existía una incoherencia flagrante: al tiempo que se relajaba la censura en publicaciones impresas y cine con el «destape», se mantenían restricciones severas en televisión.
La justificación para esta disparidad se basaba en que la televisión era vista como un aparato que reunía a la familia y que era, por tanto, transmisora de valores y comportamientos. La censura en la televisión y en los quioscos (donde los niños podían hojear revistas) se justificaba como una medida para «proteger a la infancia». Así, mientras que en la gran pantalla se permitían desnudos y tramas sexuales, la televisión debía seguir promoviendo la moral tradicional. La programación infantil también fue clave y estaba estrictamente vigilada por los «rombos» que indicaban la edad mínima permitida. El programa infantil Un globo, dos globos, tres globos, que incluía series y secciones educativas (como Ábrete Sésamo, con Epi y Blas), o la serie de dibujos Heidi, triunfó de tal manera que, cuando Franco murió y TVE decidió no emitir el episodio correspondiente, se colapsó la centralita de la cadena por las quejas de los espectadores.
En suma, la censura en TVE durante los años finales del franquismo, manejada por el Ministerio de Información, fue un campo de batalla constante donde los reformistas intentaban reflejar los cambios sociales y morales, mientras que el búnker luchaba desesperadamente por preservar la moralidad estricta, utilizando todos los medios, desde la censura hasta la purga de directivos y programas, para evitar que la televisión se convirtiera en un motor de cambio. Esta tensión, exacerbada por la agonía del dictador, hizo que los mecanismos de control parecieran cada vez más ridículos e ineficaces ante la imparable ola de modernización y cambio que ya había penetrado la sociedad española. Los españoles estaban cada vez más incómodos con ser tratados como menores de edad, incapacitados no solo para la democracia, sino para decidir su información y cultura.
NOTA: Si tienes algún tema histórico que proponer a Historia Canalla puedes escribir un comentario a este artículo.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

