Operación Lucero: el plan secreto para un Franco muerto
En ‘Historia Canalla’, Jorge Vilches repasa la trayectoria de personajes polémicos y desmonta mitos con ironía y datos
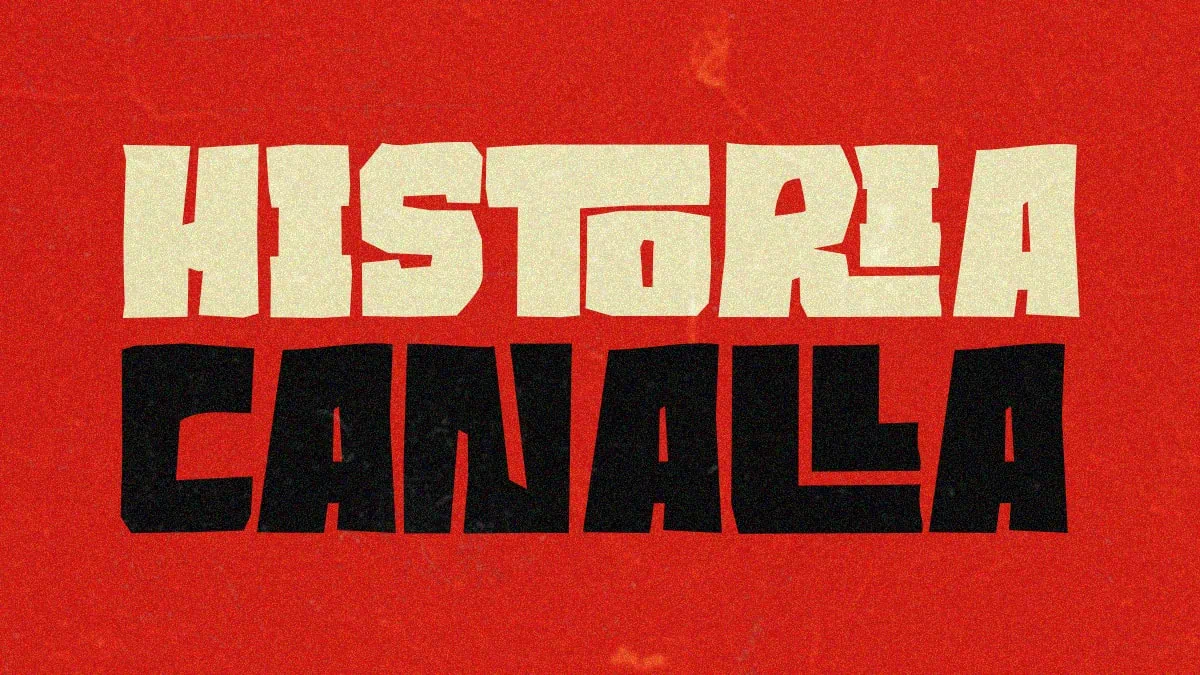
Ilustración de Alejandra Svriz.
Nadie lo dudaba en 1975. Franco iba a morir pronto. Estaba muy enfermo y envejecido. A pesar de ser una larga dictadura, no había nada preparado para el día de su fallecimiento y las jornadas posteriores. El dictador no se decidía por el lugar de su enterramiento y tampoco el protocolo a seguir como jefe del Estado. La clase política del franquismo estaba muy inquieta, especialmente desde el asesinato de Carrero Blanco en 1973. La improvisación no podía repetirse, teniendo en cuenta, además, que en este caso la muerte de Franco suponía la coronación de Juan Carlos. Esto sí debía estar atado y bien atado, evitar alteraciones y que el traspaso del poder fuera lo más controlado posible. Fue así que Arias Navarro ordenó al Servicio de Inteligencia, el Seced, un plan protocolario que asegurase el enterramiento en orden. Se llamó «Operación Lucero».
La necesidad de un plan se hizo evidente tras el asesinato del presigente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973 a manos de ETA. La falta de protocolos claros provocó escenas de caos en el seno del Gobierno: gritos, insultos, tensiones entre los sectores inmovilistas —el llamado «búnker»— y el temor a una revuelta.
El general Alfonso Armada, uno de los arquitectos de la Operación Lucero, describió aquella situación como «circunstancia propicia para alteraciones del orden público y pérdida de control de las instituciones». El régimen comprendió entonces que no podía permitirse otro episodio de descontrol ante la inminente muerte del Caudillo.
Carlos Arias Navarro, ministro de la Gobernación en el momento del magnicidio, asumió la presidencia del Gobierno el 31 de diciembre de 1973. Desde ese momento, comenzó a trabajar en un plan que permitiera gestionar la muerte de Franco con orden, solemnidad y eficacia. El objetivo era doble: evitar cualquier alteración del orden público y asegurar que el príncipe Juan Carlos pudiera jurar como rey sin obstáculos.
El organismo encargado de elaborar la Operación Lucero fue el Servicio Central de Documentación (Seced), el servicio de inteligencia del régimen, que más tarde se convertiría en el Cesid y posteriormente en el CNI. Este organismo dependía directamente de la Presidencia del Gobierno, lo que permitía una coordinación directa con Arias Navarro.
Los documentos que componían el plan solo fueron conocidos por un grupo muy reducido: el príncipe Juan Carlos, Arias Navarro y el jefe del Alto Estado Mayor. Posteriormente, se remitieron a los tres ministros militares, al presidente de las Cortes, al ministro de la Gobernación y a otros pocos miembros del Gobierno. El plan buscaba evitar cualquier improvisación y garantizar una imagen de solemnidad. Se aprendió de los errores cometidos durante el sepelio de Carrero Blanco, donde se produjeron forcejeos, insultos al cardenal Tarancón y escenas poco dignas. La Operación Lucero debía evitar el ridículo y proyectar una imagen de control absoluto.
Uno de los aspectos más sensibles del plan fue decidir dónde sería enterrado Franco. El dictador no dejó instrucciones escritas sobre su lugar de descanso final, lo que obligó al equipo del Seced a tomar una decisión en secreto. Se barajaron varias opciones: El Pardo, el Pazo de Meirás, el Tercio de la Legión o el Valle de los Caídos.
Finalmente, se optó por el Valle de los Caídos, por su aislamiento y capacidad para evitar manifestaciones descontroladas o actos vandálicos. Es importante destacar que Franco no construyó el complejo de Cuelgamuros como su mausoleo personal; la decisión fue tomada por el Gobierno de Arias Navarro sin conocimiento del dictador ni de su familia.
Para albergar el cadáver, se realizaron obras urgentes en tan solo tres días tras el altar mayor del recinto. La rapidez y discreción con la que se ejecutó esta parte del plan demuestra el nivel de control y previsión que caracterizó a la Operación Lucero.
Otro detalle crucial fue el transporte del féretro. Se decidió que el Palacio de Oriente sería el lugar donde el público podría despedirse del dictador, por su vistosidad y facilidad de control policial. Sin embargo, el recorrido hacia la carretera de La Coruña presentaba cuestas resbaladizas, lo que hacía peligroso el uso de un coche de caballos. El temor a que el ataúd se moviera o cayera, provocando una imagen televisiva desastrosa, llevó a optar por un vehículo militar Pegaso 3050, al que se acopló el féretro para asegurar su inmovilidad. La imagen de solemnidad debía mantenerse en todo momento, y cualquier error simbólico podía poner en riesgo la percepción de control y continuidad.
El Seced diseñó una cronología precisa que se activaría en el momento del fallecimiento de Franco, conocido como el Día D. A partir de ese momento, se establecieron una serie de eventos cuidadosamente planificados.
El Día D fue el 20 de noviembre, cuando murió. Esto activó el protocolo previsto por el Seced. En primer lugar, el notario mayor del Reino redactó el acta oficial del óbito, documento imprescindible para formalizar el fin del mandato del dictador. Inmediatamente, el Consejo de Regencia asumió la Jefatura del Estado de forma interina, tal como establecía la Ley Orgánica del Estado. Ese mismo día, Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno, apareció en Televisión Española para emitir un comunicado solemne y emotivo. Se quiso que el tono del mensaje transmitiera serenidad, respeto y continuidad institucional.
El 21 de noviembre fue el día D+1. La jornada estuvo marcada por la intimidad y la preparación. Se celebró una misa privada en honor al dictador, reservada a los círculos más cercanos del régimen. Paralelamente, se acondicionó el Palacio de Oriente para recibir a los españoles que quisieran despedirse del cuerpo de Franco. Este lugar fue elegido por su simbolismo, su capacidad de control y su visibilidad mediática. Ese día también se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto que establecía treinta días de luto nacional. La medida buscaba reforzar la imagen de respeto institucional y evitar manifestaciones públicas que pudieran alterar el orden o mostrar divisiones internas.
Los días 21 y 22 de noviembre fueron D+1 y D+2 según la Operación Lucero. Durante estas dos jornadas, miles de ciudadanos acudieron al Palacio de Oriente para rendir homenaje al dictador. El paso del público ante el féretro, sin poder detenerse, fue cuidadosamente organizado para evitar incidentes, y se reforzó la presencia policial en los alrededores. De hecho se acercó un grupo de Fuerza Nueva y los agentes del orden los desviaron a otro sitio. TVE retransmitió el paso de la gente delante de Franco, y, dato curioso, los focos derritieron el maquillaje que habían puesto al cadáver.
El día D+2, que fue 22 de noviembre, se celebró el acto más trascendental de la Operación Lucero: la proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey de España ante las Cortes. El momento fue cuidadosamente elegido para que transcurriera en un clima de recogimiento, pero también de transición, alegría y esperanza. Desde el punto de vista legal, táctico y emocional, se consideraba el momento idóneo para oficializar el cambio de régimen.
La última jornada del cronograma, el 23 de noviembre, día D+3, estuvo dedicada al entierro de Franco en el Valle de los Caídos. El traslado del féretro se realizó con máxima discreción y solemnidad, utilizando un vehículo militar adaptado para evitar cualquier incidente que pudiera empañar la imagen del acto.
Ese mismo día, el Gobierno publicó un decreto de amnistía con motivo de la proclamación del nuevo monarca. La medida tenía un doble propósito: simbolizar el inicio de una nueva etapa política y desactivar posibles focos de tensión social. Aunque limitada, la amnistía fue interpretada como un gesto de apertura en un contexto aún dominado por las estructuras del franquismo.
Uno de los motores de la Operación Lucero fue el miedo al descontrol. El plan contemplaba la posibilidad de desórdenes, rebeliones o atentados terroristas. Las preocupaciones eran múltiples. Una de los principales fue la creciente violencia del terrorismo. ETA había demostrado su capacidad de golpear el corazón del régimen con el asesinato de Carrero Blanco, la masacre en la cafetería Rolando y numerosos atentados mortales. También estaban el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). La posibilidad de que estos grupos aprovecharan el vacío de poder tras la muerte de Franco para desestabilizar el país era una preocupación constante en los informes del Seced.
El contexto internacional tampoco ofrecía tranquilidad. Esto no se debía solo a la cuestión del Sahara y la Guerra Fría, sino sobre todo a que la Revolución de los Claveles en Portugal, ocurrida en abril de 1974, era sinónimo de caos, violencia y pérdida de control para la clase dirigente franquista. La Operación Lucero se diseñó precisamente para evitar que España siguiera ese camino.
Otro elemento que inquietaba al régimen era la creciente división dentro de las Fuerzas Armadas. La creación de la Unión Militar Democrática (UMD) siguiendo el ejemplo portugués fue vista como una amenaza directa al orden establecido. Aunque sus miembros eran minoría, su existencia demostraba que el consenso dentro del Ejército podía resquebrajarse. Además, la separación de figuras como el teniente general Manuel Díez-Alegría, considerado «demasiado aperturista» por los sectores inmovilistas, evidenciaba una cierta discrepancia. Esta fractura interna podía convertirse en un factor de desestabilización si no se gestionaba con firmeza.
En el plano social, la conflictividad laboral iba en aumento. Comisiones Obreras (CCOO), el sindicato más organizado, lideraba huelgas y movilizaciones. Las protestas estudiantiles también se intensificaron con enfrentamientos con las fuerzas del orden. La muerte de Franco podía ser el catalizador de una oleada de protestas si no se establecía un marco de transición controlado. La Operación Lucero contemplaba este riesgo y preveía medidas para contener cualquier estallido.
Finalmente, la oposición política, hasta entonces fragmentada, comenzaba a unificarse. La Junta Democrática, liderada por el PCE, y la Plataforma de Convergencia Democrática, por el PSOE, habían llegado a un acuerdo en septiembre de 1975. El plan policial contempló la posibilidad de detener a los líderes que, por otro lado, estaban perfectamente controlados.
Para contrarrestar estas amenazas, el Seced reforzó la Organización Contrasubversiva Nacional. Se elaboró un Plan de Urgencia con cinco grados posibles de desorden, desde disturbios callejeros hasta el estado de guerra. El plan incluía la actuación del Ejército y las Fuerzas de Orden Público, y en su Grado 3 contemplaba la localización y detención de los principales elementos opositores, así como el control de los medios de comunicación.
A pesar de los temores, los análisis del servicio de inteligencia concluían que la mayoría de la población deseaba paz y consideraba natural la sucesión. El riesgo de movimientos por parte del búnker o de los grupos de extrema izquierda se consideraba «muy menor». La clave estaba en que la mayoría de los españoles no quería ver alterada su vida con revoluciones o golpes.
La Operación Lucero fue un éxito. Se logró dar una imagen de solemnidad y control institucional, a pesar de las incertidumbres y la desconfianza general. El proceso aseguró que Juan Carlos de Borbón pudiera ser proclamado Rey sin incidentes graves.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]

