La oreja rota
«¿Participan nuestros museos de una eliminación del Otro al incorporar piezas artísticas de su cultura o más bien de una valoración del Otro?»
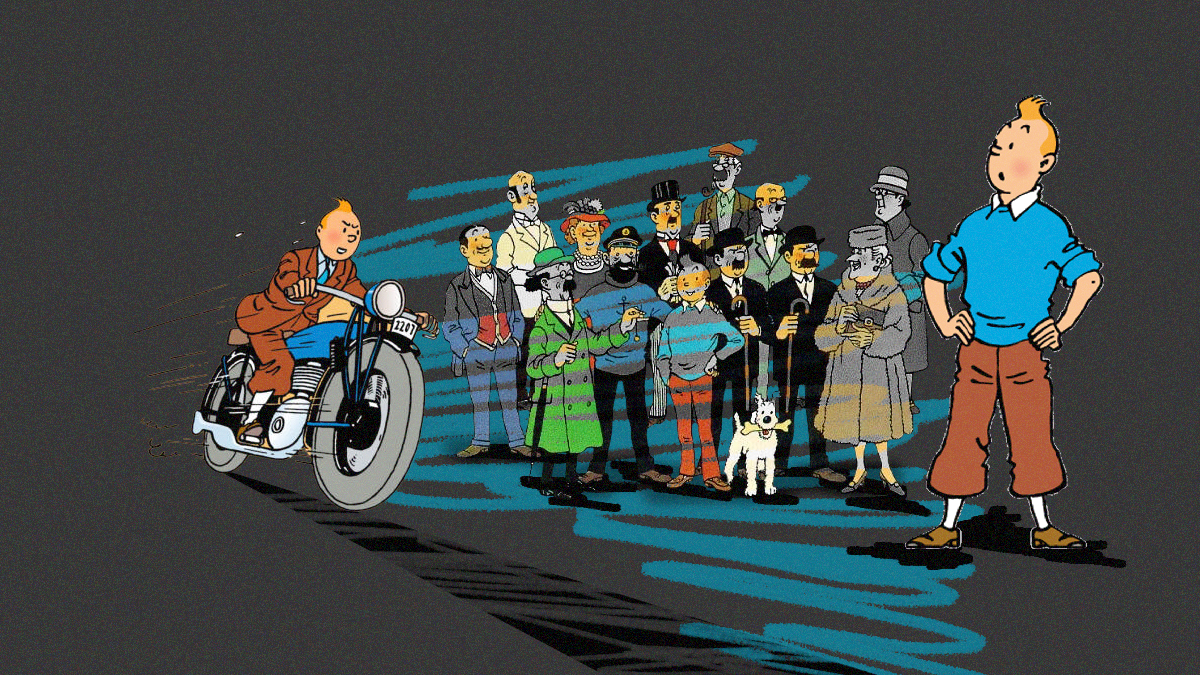
Tintín y otros personajes del comic. | Erich Gordon
Pese a que todos sus hijos estudiamos en los jesuitas, mi padre tenía un amigo franciscano. A veces lo acompañaba en sus visitas al convento, que estaba junto al mar, muy cercano a las imponentes dunas –hoy desaparecidas– de El Arenal. En esas visitas al amigo de mi padre, yo era feliz. Mientras ellos charlaban de cuestiones teológicas o de historia de la Iglesia, me iba al museo, hecho con piezas traídas por los misioneros de la orden. Allí se podían ver hormigas desmesuradas que remitían a la marabunta, un cocodrilo disecado colgado del techo o dos cabezas reducidas por los jíbaros. Había algunas piezas de arte tribal, armas primitivas y vistosos penachos, pero en esencia era un magnífico –por exótico– museo de Ciencias Naturales.
El tipo de felicidad que me producía estar allí sólo lo he encontrado en Deyrolle. Desde el día en que una amiga parisina me descubrió la tienda de taxidermia –un fastuoso gabinete de Ciencias Naturales– en la rue du Bac, sé que no todo se pierde para siempre. Porque entre aquellas vitrinas del museo conventual y las grandes dunas, donde jugaba con mi hermano pequeño a los spahis y a Beau Geste, me lo pasé bomba. No sólo eso: muy poco tiempo después, aquel escenario sería la puerta secreta al mundo de Tintín y Hergé.
En los álbumes de Tintín se aprende todo –menos el amor, pero esta es otra– y ahí también aprendimos lo que era el colonialismo, aunque no ese palabro que ahora emplean algunos y que ya averiguaremos algún día lo que significa: colonialidad. Mientras tanto la fiebre de la descolonización de los museos también ha llegado a España, como otro de los tics de la época que estamos viviendo. Se plantea aquí el eurocentrismo al revés, que no es más que otra forma de narcisismo. Si el eurocentrismo en sí lo era, su reverso es una manera de no perder protagonismo y de convertirse en el centro del debate a través del arrepentimiento y un acto de contricción que implica restituir lo que tal vez se hubiera perdido de no estar protegido aquí durante cinco siglos o más. Un arrepentimiento más farisaico que real: ¿de qué podemos arrepentirnos los vivos a estas alturas de la Historia? ¿Son lo mismo los caballos del Partenón, un tocado maya o el busto de Nefertiti? ¿Hay categorías en la descolonización o se devuelve todo lo que no es propio, acabando de una vez por todas con la universalidad del arte en los museos locales?
«¿No es posible que el arte traído de más allá del mar, dado su carácter mágico en algunos casos, haya colonizado nuestro inconsciente?»
Porque si lo planteamos al revés, la cosa cambia: preguntarnos, por ejemplo, si todo el arte –y la artesanía, que también hay– traído de otros continentes y otras culturas, no habrá colonizado nuestro pensamiento, estableciendo además un diálogo entre culturas que a veces nos ha explicado aspectos de nuestro origen en la tierra. ¿Qué tal si a André Breton, el Papa surrealista tan aficionado a los anatemas, le hubieran quitado su colección de máscaras y fetiches africanos? ¿O a Sigmund Freud sus tanagras e idolillos? ¿No es posible que el arte traído de más allá del mar, dado su carácter mágico en algunos casos, haya colonizado nuestro inconsciente? He citado La oreja rota, pero tal vez deberíamos referirnos a Las 7 bolas de cristal y pensar en aquellos que proponen la descolonización de nuestros museos como unas víctimas de esa colonización inversa, retorciéndose en la cama como los arqueólogos del álbum de Tintín.
¿Participan nuestros museos de una eliminación del Otro al incorporar piezas artísticas de su cultura o más bien de una valoración del Otro? Si el origen de esas piezas en Europa fue político, también es verdad que lo fue científico y lo fue artístico. Con la jerga de la colonialidad, ¿no estaremos devolviendo al terreno de lo político lo que ya no lo era en absoluto? ¿Volvemos a convertir el arte en panfleto?
Regreso a lo anterior: tal vez le convendría al ministro de Cultura, antes de que el error sea irreversible, mirar a los pies de la cama por si quedan fragmentos de vidrio o los restos de la maldición de Rascar Capac. Otros que no lo han hecho ya son irrecuperables: perdidos están y no lo saben, tras tanta palabrería.
