Lo bueno que me ha dejado el 2022
«Es importante ver buenos atardeceres y amaneceres, hay pocos espectáculos gratuitos mejores en esta vida, y verdaderamente ninguno se repite jamás»

Excursión en Orio.
The days are long, but the years are short (los días son largos, pero los años son cortos). No sé dónde ni cuándo escuché este aforismo por primera vez, pero con el tiempo ha acabado adquiriendo un peso aplastante hasta convertirse en el adagio más certero y deprimente con el que me he encontrado.
Apenas me he acostumbrado a encabezar cualquier documento con la fecha acabada en 22 y ya pasamos al 23. Y sin embargo, muchos días son efectivamente interminables, ¿cómo es posible que hayamos llegado al 23? Año tras año se produce ese mismo milagro merced al cual la sucesión de días interminables termina por completar un año que sin embargo me resulta fugaz. Trato de rebelarme a la visión amarga del paso del tiempo que expone la sentencia con la que abro el artículo, y para ello, al final de cada año, hago el ejercicio de anclar aquello que tras una nueva vuelta al sol merece ser cincelado en la memoria, con la esperanza de que lo vivido no se me disuelva en esa bruma con la que el olvido difumina todo lo que hemos sido, lo engulle y lo transforma en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
En Retorno a Tipasa, un breve ensayo autobiográfico de Albert Camus que forma parte de su libro Verano, el autor hablar de aquellos lugares donde uno se ha asomado de manera insospechada a la plenitud de la existencia, y que constituyen el contenido del depósito de luz que nos ilumina en los días de oscuridad. De ese texto viene su famosa cita: en mitad del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible (muchísimo cuidado con buscar la cita en internet, pues ha sido incrustada en un apócrifo de cursilería abominable).
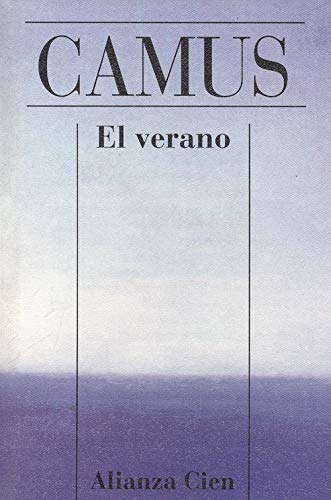
Mi ejercicio consiste en buscar el combustible que el año que se va nos ha dejado para alumbrar en nosotros ese verano invencible al que acudiremos más de un domingo por la tarde, cuando veamos venir desde el desencanto y la fatiga la siguiente semana, y detrás de ella, toda la vida que nos queda. Para ello propongo al lector que haga este mismo ejercicio que hago yo a final de año, y que consiste en hacerse una entrevista a sí mismo para esclarecer qué fue lo mejor del 2022, en la prensa estos días verán miles de artículos tipo lista (los insoportables listicles) que les dirán qué fue lo mejor del 2022, pero lo cierto es que solo cada uno de nosotros puede resolver esa cuestión. De modo que lo que yo conteste es de poco valor para el lector, mejor será que se quede con las preguntas que me hago, y que añada las que eche de menos. Allá voy pues con mis respuestas, lo importante son siempre las preguntas, y muchas de ellas son absolutamente obvias y evidentes, no se esperen ninguna particularmente original. El artículo será largo, dejo en negrita las preguntas para facilitar una lectura selectiva y saltarse a quien lo desee mis peroratas.
¿Qué nuevo paisaje te vas a llevar a la memoria como una postal?
Este recodo salvaje del río Dordogne, en el Périgord Noir, que encontramos de casualidad en julio, después de examinar con mis hijas y mi mujer el terreno en Google Maps para escapar de los domingueros fluviales que infestan los lugares más accesibles de este río de aguas limpias. Un río ancho, con bastante corriente en este punto, pero no la suficiente como para hacer imposible el baño. En las orillas a la sombra de unos árboles de ribera altos e imponentes, cualquiera podría pensar que estaba en un paisaje amazónico por un momento, pero aquí la naturaleza es amable y tiene la docilidad de un jardín, no hay pirañas, ni cocodrilos, ni insectos que te devoren. No nos encontramos con nadie, no vimos ningún objeto humano que nos recordara en qué época estábamos o a qué lugar del mundo pertenecía esa escena estival, lo cual es el verdadero lujo, e hicimos nuestro picnic como si perteneciéramos a un cuadro impresionista.
¿Qué amanecer y que atardecer recuerdas?
Decía Baudelaire en su poema El viaje, que no hay paisaje más bello que aquel que el azar hace en el cielo con las nubes. Es importante ver buenos atardeceres y amaneceres, hay pocos espectáculos gratuitos mejores en esta vida, y verdaderamente ninguno se repite jamás.
El mejor amanecer fue en Benidorm, en el piso 36 del Gran Hotel Bali. Lo fue sin ningún color especial en el cielo ni nada en el paisaje que amenazara con provocar el síndrome de Stendhal. Fue el mejor simplemente por la alegría de ver el sol salir sin habernos acostado, desde una atalaya tan ridícula y tan alta, tras una noche donde mi mujer y yo nos entregamos a los shows más bizarros que esta ciudad ofrece a los valientes: un número de acrobacias vaginales que debiera estudiarse en la facultad de Medicina, unos bailecitos con jubiladas de Birmingham al son de unos imitadores de los Beatles, un concierto de un tipo que cantaba baladas de Mecano en versión Death Metal gutural y todo ello siempre con la ilusión de una víspera cargada de expectación: al día siguiente iríamos a ver a José Tomás torear en Alicante.
Recuerdo bien un atardecer el Domingo de Resurrección en Posadas, Córdoba, en plena sierra de Hornachuelos. El cielo allí está limpio de toda contaminación lumínica y exhibe sus colores inalterados. Por un lado ascendía la luna inmensa y anaranjada como un globo aerostático, y por el oeste estaban quietas en el cielo unas nubes finas, que parecían consumirse como brasas, reflejando la luz de un sol que se hundía entre colinas de acebuches y encinas.
¿Cuál fue la mejor comida del año?
Esta es difícil de contestar, porque a juzgar por lo que me advierte la báscula, este año me he empleado a conciencia en que fueran muchas las comidas memorables. Habría que distinguir entre aquellas que he cocinado yo y aquellas en restaurantes.
De restaurantes destaco la cena con la que nos despedimos del Zuberoa, que cierra definitivamente al final de este año. Fuimos a esta despedida mi padre, mi hermano, dos amigos vascos y un servidor, con el ánimo espiritual de los peregrinos. Sostiene mi padre, que lleva décadas yendo un par de veces al año a la casa de los Arbelaitz, que este es el gran templo de la restauración de su tierra. Aquí se custodian las esencias de la alta cocina vasca, tanto de lo sencillo como de lo elaborado, y también se practica el arte de la hostelería, concebido como una manera de ser un discreto anfitrión que está para servir y hacer sentir al comensal en la gloria, y jamás dar la lata a mayor gloria del narcisismo de un chef, ni cortar la conversación explicando platos que no necesitan explicación alguna. Ahí estaban el caldo de garbanzos con foie, el cochinillo, la merluza al pil pil y esa tarta de queso que vive ya en el Olimpo junto a otros dioses. Fuimos conscientes en esa cena que con el cierre de Zuberoa nos morimos todos un poco, pues en esas mesas hay tantas sobremesas felices a largo de los años, que ya será difícil que encontremos otros restaurantes que acumulen tanto recuerdo bueno, y la comida al final, cuando mejor sabe es cuando nos hace viajar en la memoria a otro tiempo donde nos hemos convencido de que fuimos felices.

Decía Lemmy Kilmister, el líder de Mötorhead, sobre el verano del 71: fue un gran momento, no puedo acordarme de nada, pero jamás lo olvidaré (‘That was a great time, the summer of ’71 – I can’t remember it, but I’ll never forget it!’). Yo podría decir lo mismo de muchas de las comidas en casas de otros o en la mía. El peligro de estas comidas es que no hay horario de cierre y tienden a prolongarse. Hay muchas que son memorables, al menos en el tramo de lucidez que va desde el aperitivo y hasta el segundo plato, luego ya la cosa se vuelve borrosa. Si me tengo que quedar con la memoria de una sola, sería el arroz que hicimos para celebrar el cumpleaños del poeta Alejandro Simón Partal en una casa que tiene su familia a las afueras de Estepona, y que sirve de modelo para la casa que aparece en su maravillosa novela La parcela.
Para mí una buena comida empieza a disfrutarse con una expedición temprana para seleccionar el género, algo que permite anticipar ya el placer de la mesa desde las ocho o las nueve de la mañana en un mercado de abastos, pedirle al pescadero que nos cante todas las bondades sobre los pescados que le han llegado, buscar el mejor tomate con el mismo afán que un caballero arturico busca el santo grial, dejarle al carnicero evocar los prados donde pastaba la vaca vieja que trata de colarnos. En esta expedición está permitido ya empezar a tomar cañas antes de las doce, el día ha quedado consagrado al disfrute y uno pasea entre puestos de comida imaginando cómo combinará los ingredientes en la cocina. La comida de Partal fue un arroz que llevo ya un tiempo perfeccionando: lo hago con lomos de salmonete, gamba blanca de Huelva y chipirones. Dedico un tiempo largo a sacarle los lomos a los salmonetes, quitarle todas las escamas y las espinas casi quirúrgicamente, para hacer con cabezas y raspas un fumet, al que le añado las cabezas y los cáscaras de las gambas que han pelado aquellos invitados que han de ser pinches antes que comensales, y en ese proceso que procuré que se alargara todo lo posible, se van haciendo aperitivos de embutidos, de queso y se beben cervezas como si fuera agua. Para esta ocasión Juan Tallón nos había regalado un tarro de foie que hace su tío en Vilardevós, Ourense. Cocinamos entre unos cuantos, en traje de baño mojado y chanclas, en una antigua cocinilla de gas que había dentro de un garaje lleno de trastos, viendo pasar los helicópteros antiincendios por encima de nosotros, un par de montes estaban envueltos en llamas y España parecía una gran hoguera. Había una cierta sensación de inminencia apocalíptica ante la cual los comensales nos veíamos obligados a decidir si pasarlo bien mientras aún estuviéramos vivos, o entregarnos a la desesperación. Optamos por lo primero.
¿Cuál fue el mejor momento musical del año?
Cabe preguntarse si el mejor momento musical fue una canción que sirvió para enmarcar un momento feliz o para contagiarnos alegría por las mañanas yendo al trabajo, si fue un concierto donde por fin presenciamos cómo una canción que nos entusiasma cobra vida ante nosotros, o si fue un momento en que uno cantó en una sobremesa. Hay que pasear por toda la casuística de la experiencia musical.
Las canciones que escuché compulsivamente fueron muchas, Spotify me entregó un desglose de mi actividad musical en su plataforma recientemente. La canción que más veces he escuchado es ‘I’ll be here in the morning’, de Townes Van Zandt. Viví unos años muy felices en Texas, y Van Zandt me devuelve siempre allí. Hay una tristeza serena y contenida en la voz de Van Zandt, una tristeza que no se da importancia a sí misma ni se exagera, que me resulta irresistible. Me pasa lo mismo con sus letras y con su imaginario, en esta canción Townes cuenta que para él no hay paisaje más bello que ver de lejos la ciudad que uno deja, pero aun así le promete a la mujer que ama y a la que le canta que cierre los ojos, puede dormir tranquila, seguirá allí cuando ella despierte. Aunque le llama la carretera y tiene hambre de horizontes, el amor aún es capaz de retenerle «for a while». No es muy tranquilizador, pero es honesto. La canción captura perfectamente el conflicto entre la pulsión de explorar el mundo y la de construir un hogar, no la resuelve, no asegura más que lo que pasará mañana.
El mejor momento de música en vivo fue inesperado. Mis padres me cedieron un par de entradas para un concierto al que no podían asistir por un compromiso. La Misa en si menor de Bach, interpretada por el Bach Collegium de Japón y dirigida por Masaaki Suzuki. Confieso que no había escuchado esta obra hasta la mañana antes del concierto y que Bach, en general, me aburre y se me hace repetitivo. Yo necesito quejío, duende y pellizquito en el corazón, y eso lo encuentro antes en Camarón, Coltrane o Beethoven que en Bach. Además hay cierto tipo de fan de Bach que proclama a la primera que todo es inferior a Bach y como se le contradiga, te cuenta que en realidad no entiendes a Bach y no sabes nada de música, y esta legión de melómanos snobs solo acrecientan mi desinterés por él. A veces es importante cultivar una resistencia prejuiciosa hacia un músico, pues eso solo acrecienta el enorme disfrute de dejarse seducir en un auditorio, que es donde hay que encontrarse con la música clásica en toda su potencia sonora y con todas sus liturgias y etiquetas. Destaco un momento de enorme belleza, tanto en lo musical como en lo escénico: el duetto Domine Deus para tenor y soprano, en que dos jóvenes flautistas japonesas son llamadas por el director para que toquen de pie, al borde del escenario, cada una a un lado suyo, las dos con el mismo vestido negro y la misma flauta de madera que tocan al unísono como si ambas estuvieran poseídas por un mismo genio. Si una de las flautistas hubiera sido zurda la simetría de la puesta en escena hubiera sido ya perfecta.
Queda la parte de arrancarse uno a cantar, es decir, no de escuchar música sino de ser parte de ella, y de estar unidos a otros por ella. A pesar de que canto muy mal, creo que es una parte fundamental de la experiencia musical de cualquier persona, incluso de los que no somos músicos, por eso la propicio como sea y entiendo que generalmente el espacio para ello es la sobremesa. De todo lo que he cantado, recuerdo una versión del Cigala de ‘Lágrimas negras’, que progresa desde un triste bolero a una alegre rumba flamenca, y allí estaba con mi hermano Nico, mi amiga Bea Moreno a la que se le escapa el cuerpo en cuanto la cosa se pone flamenca, y mi amigo Lisandro Silva, que es guitarrista, canta bonito y se sabe todas las canciones del mundo –por eso siempre le invito a todas las cenas y le acoso inmisericordemente para que toque, para que se acabe por fin la fase verbal de la sobremesa donde la gente ya no dice más que tonterías y todo se vuelva ya una comunión a través de las canciones de siempre.
¿Has aprendido a hacer algo nuevo que te guste?
José María Amusátegui me dijo hace un par de años en una entrevista que cuando se jubiló con setenta años como copresidente del Banco de Santander (todavía Santander Central Hispano mientras estuvo él) se propuso aprender tres cosas en un plan quinquenal: a tocar un instrumento, un idioma nuevo y un deporte. A los cinco años sabía tocar el violín, hablaba alemán y montaba en bicicleta. Ese año inició un nuevo plan de aprendizaje, convalidó sus estudios de Derecho con el plan vigente, estudió Matemáticas, Arte y en estos años no ha dejado de aprender nuevas cosas. Sobrevivió a Botín, que no supo jubilarse, mantiene una envidiable lucidez y una agilidad mental que mucha gente de mi edad envidiaría y afronta cada año que le acerca a la centuria con avidez por lo nuevo. Es la viva demostración que la sed de aprendizaje prolonga ya no la vida, sino la vida buena, la que merece la pena ser prolongada.
Aunque me queda mucho, algo he aprendido de cómo hacer una narración documental, cómo contar una historia a través de testimonios de otros y documentos históricos. Ha sido gracias a la gente de Sonora, principalmente Jerónimo Andreu y Toni Garrido. Entrevistamos a políticos, hice un esfuerzo por sonar como un locutor bajo la batuta de Jerónimo y terminamos por contar esta historia sobre los primeros debates televisivos entre González y Aznar que siempre me ha fascinado.
¿Cuál ha sido tu momento de plenitud física?
Una marcha en el último día de septiembre, desde el monte Igueldo hasta Zarauz, a lo largo de la costa vasca, con mi padre, mi hermano y otros dos amigos. Empezó a llover al poco de salir, y cuando ya nos habíamos adentrado en un frondoso bosque de castaños, por un camino de tierra, la lluvia se hizo torrencial, no hubo tela goretex ni chubasquero que se le resistiera, el camino se hizo un barrizal donde se hundían nuestros bastones, el barrizal se convirtió en arroyo vivo que arrastraba entre nuestros pies montones de erizos de castañas. Mi padre, a sus setenta y siete años no cejó en su determinación por patearse los dieciséis kilómetros que nos separaban de Orio a pesar de la tormenta, y se mantuvo en pie mientras que varios de nosotros resbalamos en la bajada hacia Orio y caímos de culo en el barro. Hubo un momento de épica en aquella marcha, al ver que el septuagenario apretaba los puños y no cedía al temporal, y al verle todos los demás apretamos dispuestos a llegar a donde hiciera falta. Hubiéramos llegado hasta el final si no fuera porque aquel camino pasaba para nuestras sorpresa por el asador Xixario de Orio, donde ya nos conocían de la noche pasada y debimos de infundirles tanta pena al vernos empapados, cubiertos de barro y con indignas prendas de lycra y goretex, que nos regalaron dos enormes bandejas de gambas a la brasa y varias botellas de vino. No llegamos a Zarauz, hay que decirlo, pero nos sentimos herederos de los exploradores vascos que dieron la vuelta al mundo en peores condiciones.

¿Quién ha sido tu persona del año?
Como en la revista Time, que siempre escoge la person of the year, yo suelo hacer lo mismo. No es el resultado de un complejo sistema de puntuaciones, sino más bien de un enamoramiento repentino hacia un amigo nuevo, que generalmente deviene en intenso romance que dura alrededor de un año, hasta que se acaba la novedad y el neoamigo queda integrado de alguna manera en algún grupo más amplio (los amigos del mus, los de la bici, los de cocinar, los que escriben, los de desvariar). Mi prima Inés, que además de ser psicóloga es muy perra, dice que colecciono gente exótica para mi álbum de cromos. También ocurre algunos años que uno rescata a amistades que estaban en la periferia de nuestras vidas, y las reintegra con renovado entusiasmo, no todo son novedades afectivas. En todo caso, este ha sido un año fecundo y casi promiscuo en neoamistades, así que no diré quién es mi person of the year, y probablemente engañaré a unos cuantos diciéndoles que lo son. En todo caso, esta es una pregunta que me hago año tras año y que no está mal hacérsela.
¿Qué texto te ha sacudido más?
Volví de la Feria de Frankfurt sentado en el avión con la escritora Elizabeth Duval, a la que no conocía más que de verla en vídeos de internet con cierto asombro hacia su precocidad, y le conté que me había dejado mi libro en la maleta que había facturado. Creo que ante la amenaza de que un pureta le diera la chapa todo el viaje de vuelta a Madrid, Elizabeth me prestó un libro: El viaje inútil, ensayo autobiográfico de la escritora trans Camila Sosa. Me leí la mitad del libro en una hora (es breve), quedé verdaderamente fascinado y durante el tiempo restante de vuelo le di la chapa a Elizabeth. No sé nada del tema trans. No he pensado mucho sobre ello porque aunque tengo un caso cercano de un amigo de la infancia, es una realidad que me resulta tan ajena que por respeto no me atrevo a opinar sobre ella sin información, por mucho que «la conversación pública» nos fuerce a pronunciarnos al respecto y a reaccionar ante la realidad de lo trans y el marco legal que queremos darle. Sencillamente es algo de lo que me declaro totalmente ignorante y de momento prefiero quedarme callado y escuchar, porque, sobre todo, entiendo que es algo que afecta profundamente a la vida de algunos y que para mí no es más que una abstracción.
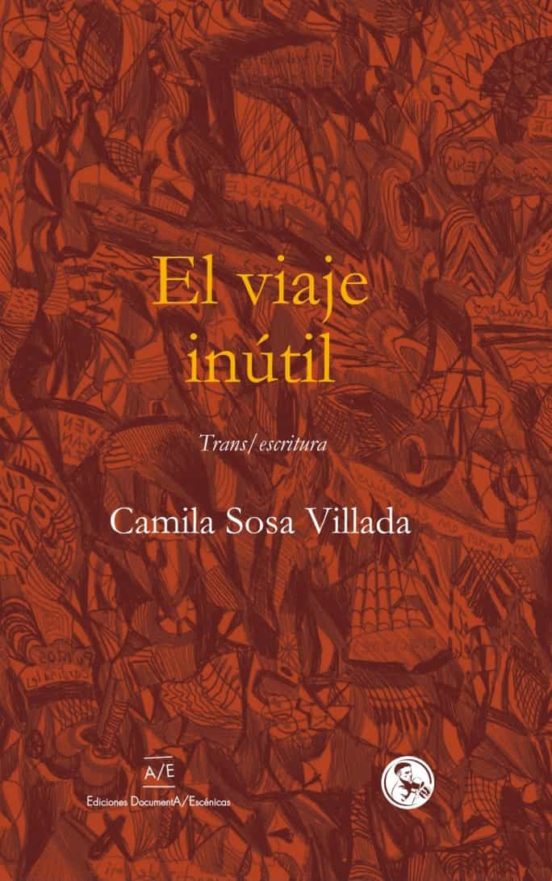
Este ensayo no va sobre ser trans, sino sobre para qué sirve escribir, y es de lo mejor que he leído al respecto. Ha tenido un profundo impacto en mí, entre otras cosas porque a pesar de todo lo mucho que me separa de Camila Sosa, siento que entiendo muy bien lo que cuenta, y a menudo me identifico. De repente me hace ver que en muchas cuestiones no estoy ante una persona fundamentalmente diferente a mí, lo que podría haber pensado que me separa de una mujer trans (todo lo tocante a la identidad sexual y a su relación con su cuerpo), no es tanto como lo que quizás me una a ella (la necesidad de escribir y de leer).
¿Cuál ha sido tu mayor carcajada?
Hace una semana. Estaba en la barra del 33 un lunes a las siete tomando una cerveza con un amigo. El editor Miguel Aguilar pasaba por la calle, me vio por la ventana y entró riendo a carcajadas. Me abrazó sin poder parar de reír, no dijo palabra alguna, no podía hablar de la risa que le dio verme. Yo reí con él, creyendo saber por qué reía: estos días le he acosado sin piedad para liarle en todo tipo de excesos y calaveradas con la coartada de la Navidad, y él ha declinado con elegancia y firmeza todos mis planes con el pretexto de que vive en Barcelona y no pasaría por Madrid. Y de repente está de camino a la estación de Atocha, feliz de salir incólume de su paso por un Madrid peligrosísimo ante la llegada de las fiestas de fin de año, y justo antes de coger el taxi que le saque definitivamente de la ciudad descubro ya demasiado tarde para liarle que había estado agazapado tan cerca de mí. De eso creo que se reía él, porque se fue sin dar más explicaciones que su tren se iba. Yo que no entendía nada me reía de su risa, y según Beckett, que nunca se equivoca, no hay risa más sincera que la que se ríe de la propia risa.
Y todo esto ha sido lo mejor de 2022 para mí. ¿Ustedes qué tal?
