Literatura anestesiada
«A los niños y adolescentes se les educa de veras enseñándoles a sentir, a gozar y padecer, a burlarse y a admirar, no anestesiándolos para que no levanten la voz»
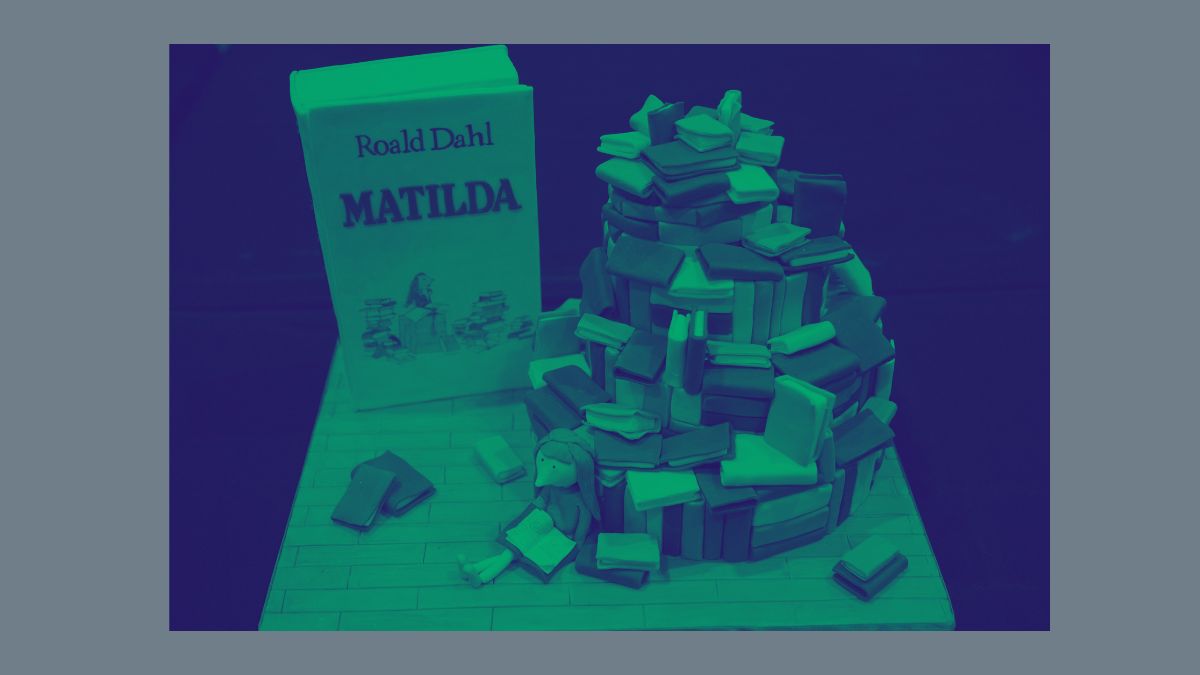
El libro 'Matilda' de Roald Dahl. | Reuters
Cuando estaba en mi último curso colegial, nos tocó representar el Auto de Pasión de Lucas Fernández, s.XV. ¡Casi nada! No les pido que traten de imaginar hoy en día una situación semejante porque sé que serán incapaces (a mí mismo me parece imposible, lo recuerdo casi como un sueño especialmente raro). Como no teníamos telón los cambios de escena se marcaban apagando y encendiendo los focos que iluminaban el escenario. Esto dio lugar al momento mas celebrado de la función: una luz se encendió a destiempo y reveló a Jesucristo, un chico de mi clase de cuerpazo admirable, tapado sólo con un Meyba y coronado de espinas teñidas, cruzando serenamente el proscenio y encaramándose a la cruz en la postura que Dios, en efecto, manda. Yo tenía una escena con otro compañero, ambos apóstoles (Pedro y Pablo o pareja semejante), que deplorábamos en tetrástofos monorrimos (¡no se rían, coño!) los padecimientos de nuestro Salvador, y total para qué. Nuestros “parlamentos” (así los llamaba el improvisado director de escena, tan sufrido) eran pomposos y exorbitados, por lo que no los tomábamos tan en serio como hubiéramos debido. Mi colega de apostolado debía empezar su imprecación así: “¡Judíos, sucios, malditos, que a Cristo sacrificasteis, etc.”. Vamos, una tirada que hoy no se permitiría ni Ada Colau. Como me gusta enredar y le sabía sugestionable, le soplé: “Oye, no te equivoques y vayas a decir ‘judíos, suizos, malditos…'”. Ya no logró librarse de los helvéticos en ningún ensayo. Al Judío Errante le unimos el Suizo Errado. Pero mi santo compañero hacía esfuerzos inauditos retorciendo las palabras para evitar el trabalenguas ya inevitable. En el estreno (y afortunadamente única función del Auto) los asistentes juran que dijo “¡jodíos suizos, malditos seais!”. No puedo atestiguarlo, en ese momento padecía convulsiones de risa ahogada.
He recordado esta peripecia teatral tan remota al enterarme de la censura póstuma ejercida sobre los cuentos de Roald Dahl. No me extraña, los que editan para un público infantil suelen creer que los niños y adolescentes no son cortos de edad sino de entendederas. Cuando hace casi veinte años se tradujo Ética para Amador en USA, la editorial -que tituló el libro solamente Amador– me pidió que añadiese un párrafo explicando que todo lo que allí decía dirigido a un joven de unos quince años también era válido para una chica de esa misma edad. Me quedé asombrado, nunca se me hubiera ocurrido semejante prevención. Les contesté que no escribía para varones sino para personas y que suponía que mis eventuales lectoras norteamericanas lo asumirían sin necesidad de decírselo explícitamente. Creo que no les convencí. La doctrina de esos adoctrinadores es que a los menores hay que dárselo todo masticado y ahorrarles sobresaltos.
En su día, el éxito de Walt Disney fue precisamente incluir en sus películas de animación escenas levemente terroríficas con brujas, ogros y lobos feroces, lo que entusiasmaba a los pequeños espectadores: a ver, ¿que niño, niña o niñe no prefiere la bruja a Blancanieves? Hoy eso mismo exige que los censores corrijan sus mejores películas. Y del mismo modo los pequeños agradecen un lenguaje coloreado, que no evite neuróticamente cualquier palabra levemente malsonante u ofensiva. Pero los «educadores» ortodoxos de hoy, esa plaga, previeren evitar cualquier expresión que a ellos les parezca conflictiva (aunque a ningún niño sano le produzca el menor conflicto). No quiero imaginar lo que esa pandilla de mojigatos hará con las divertidas y extravagantes interjecciones injuriosas que profiere a cada paso el capitán Haddock…
Pero no nos engañemos, la pasión woke (que es mucho mas antigua que este término, recordemos como Pío IV ordenó “adecentar” los frescos de Miguel Angel en la Capilla Sixtina) no sólo se ceba en los mas pequeños, cambiando palabras en obras consagradas y suavizando los finales atroces de muchos cuentos clásicos. Tampoco los adultos estamos a salvo, no hay más que darse una vuelta por la Universidad de Stanford y ver el vocabulario política y socialmente correcto que ha perpetrado. En varias universidades americanas, los profesores que van a suscitar en clase algún tema que puede provocar cierto debate identitario deben avisarlo con tiempo, para que puedan salir del aula los alumnos que no se consideran capaces de sufrir tanto estrés. También se han dispuesto salas de reposo, con pantallas que presenten vídeos de gatitos juguetones y suave música ambiental, para que los estudiantes desequilibrados por alguna cuestión demasiado viva puedan recobrar su letargo anímico habitual. Si hay que tomar estas precauciones para prevenir las polémicas o recuperarse de ellas, que habrá que hacer para resistir el impacto de leer a Nietzsche o a Céline…
Dijo Franz Kafka, con prosa aparentemente plácida pero en realidad febril, que toda obra literaria debe ser como un hacha que rompe el hielo que cubre nuestro mar interior. Lo propio del arte literario -de todo arte, en realidad- es sacudir nuestro espíritu, despertar nuestras emociones, rebelar lo inmortal que hay en nosotros contra la muerte necesaria. La serenidad sólo tiene mérito en quien se inclina sobre el vértigo del abismo, no en quién lo ignora. A los niños y adolescentes se les educa de veras enseñándoles a sentir, a gozar y padecer, a burlarse y a admirar, no anestesiándolos para que no levanten la voz y parezcan bien domesticados. El desafío de educar no consiste en volver vegetarianos a quienes tienen destino de carnívoros, sino en rescatar la fraternidad humana de la hipocresía biempensante y la brutalidad.
