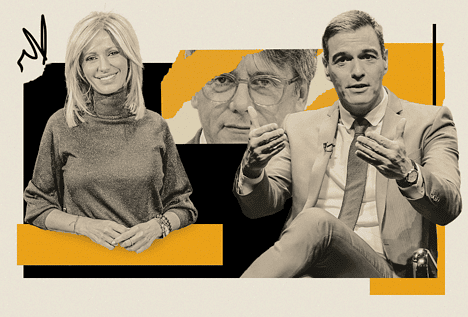Carrero Blanco, el sucesor
«El almirante de 1973 no compartía ya la vehemencia del alférez provisional de 1937 y 1946, pero mantenía invariable su oposición a toda transición democrática»

Franco y Carrero Blanco.
El abogado Jaime Sartorius, recientemente fallecido, compañero universitario en su día del futuro monarca, tuvo la ocurrencia de invitar a cenar en su casa a los Reyes y a un grupo de intelectuales y políticos de izquierda. Era una noche de julio de 1988 y al día siguiente iba a tomar posesión el renovado Gobierno de Felipe González. Allí estuvieron, entre otros, Antonio Gutiérrez, Emilio Lledó, Nicolás Sartorius, Cristina Almeida, Diego López Garrido. Para algunos, hubo el problema de soportar el tuteo borbónico, compensado por un también incorrecto «usted». Todo salió luego bien, aunque el epílogo fue menos agradable, ya que al filtrarse la cena en el semanario Tiempo, alguien aprovechó para acusar a un comensal de ser nada menos que portavoz de ETA en Madrid. Las serpientes anidan cerca del Trono.
Al correr de las horas, la discusión sobre temas del último franquismo y de la transición resultó muy animada. El Rey incluso contó su versión del 23-F, con la estupenda respuesta dada al príncipe Felipe sobre qué estaba pasando: «¡Nada, hijo, que le he dado una patada a la Corona, está en el aire, y ya veremos donde cae!». Casi al final de la velada, el diálogo se estableció en torno a los efectos que pudo tener la muerte de Carrero Blanco sobre el tránsito a la democracia. El político Nicolás Sartorius, verosímilmente defendió la idea de que con o sin Carrero, las cosas hubieran acabado del mismo modo. Escuché solo la respuesta del Rey. Juan Carlos sonríe y corrige cualquier optimismo histórico: «¡Hombre! Yo soy absolutamente contrario a todo atentado. ¡Pero sin ése, hoy no estaríamos aquí!».
El episodio recoge las dos posiciones enfrentadas en torno a la significación histórica del almirante asesinado por ETA ahora hace medio siglo, el 20 de diciembre de 1973. La opinión más difundida es que la muerte de Carrero trajo consigo la muerte del franquismo. Pero no faltan quienes subrayan el papel desempeñado por Carrero en convencer a Franco de una institucionalización de la monarquía y de la necesidad de lograr que esa sucesión tuviese como titular al príncipe don Juan Carlos. Al final de ese recorrido, cuando la voladura del automóvil presidencial está a punto de producirse, estaríamos ante un Carrero cansado, dispuesto a pasar el testigo lealmente al joven monarca tras la muerte de Franco. En palabras de su principal colaborador, Laureano López Rodó, Carrero había sido un promotor decidido de «la larga marcha hacia la Monarquía», desde su abnegada actitud de servidor del régimen y de Franco. Carecía de toda ambición. «¿Creen ustedes que esto es motivo de felicitación? ¡Recen por mí!», respondió al parecer a quienes saludaban su nombramiento de presidente.
Lo cierto es que en sus tres decenios largos de vida junto a Franco, desde la exclusión de Serrano Súñer, conseguida a pulso en 1942, Carrero nunca se postuló a sí mismo para un cargo, pero se las arregló para obtener de su jefe la marginación uno a uno de sus competidores. Un mínimo conocimiento de la psicología de Franco nos informa de que ésa era la justa vía para el ascenso: evitar toda sospecha de ser un ambicioso y subrayar en todo momento su entrega al mantra que para nuestro dictador era el servicio. Peldaño a peldaño, Carrero pasó de subsecretario de Presidencia en 1942 a ministro en 1951, a vicepresidente en 1967 y a presidente del Gobierno en 1973. Pudo haberlo sido antes, sin duda, pero es significativo que sólo aceptara el puesto cuando la decrepitud de Franco anunciaba el fin de su vida, y a favor de una normativa que daba cinco años de duración al cargo, resultaba asegurada su presidencia efectiva más allá de la muerte del dictador. Con ella garantizaba la continuidad del régimen franquista, su gran objetivo (lo cual no excluía, como veremos, una exigencia de actualización).
«Todo indica que durante su presidencia cualquier tránsito hacia la democracia iba a resultar bloqueado»
No existe prueba alguna de que a la muerte de Franco, quien fuera su mano derecha tuviese pensado apartarse ante don Juan Carlos, dejándole las manos libres para un cambio político. Todo indica que durante su quinquenio de presidencia legal cualquier tránsito hacia la democracia iba a resultar bloqueado. La muerte del jefe del Estado no determinaba la dimisión del presidente del Gobierno. Cuando Franco fallece, Arias Navarro sigue en el cargo hasta que acaba dimitiendo, pero forzado por Juan Carlos. Sin lugar a dudas, Carrero hubiese aceptado la sugerencia en tal sentido del Rey, carente de riesgo, porque en ese momento entraba en juego el Consejo del Reino, el cual, por su composición, habría estado dispuesto ante una dimisión de Carrero a devolver la terna para presidente a don Juan Carlos con tres franquistas en lugar de uno.
Si esta circunstancia estuvo a punto de darse tras forzar el Rey la dimisión de Arias Navarro, según relata el libro de los Fernández-Miranda, resulta fácil prever el callejón sin salida con Carrero en el timón. No en vano, Franco confiaba en el Consejo del Reino para bloquear cualquier veleidad de liberalismo en su sucesor. Y en el marco inevitable de una represión creciente, pues la oposición no estaría dispuesta a tolerar un franquismo sin Franco, el Rey hubiera tenido que quemarse políticamente como mascarón de proa de una política neofranquista, intentar un imposible golpe o abdicar. La democracia tal vez resultaba a la larga inevitable, pero… «no estaríamos aquí».
Desde muy pronto, la perennidad del régimen constituye uno de los objetivos principales del marino convertido en consejero. En septiembre de 1945, conforme reseña J. Tusell, en su excelente biografía, destaca ya como única preocupación «que éste [Franco] no es eterno y que Dios puede disponer un día de su vida, y esto aconseja el pensar y marchar hacia la instauración de la Monarquía tradicional». Franco era mortal, pero el franquismo debía superar ese obstáculo inevitable. Un régimen monárquico en que no cupieran la masonería ni la democracia sería el medio más seguro para garantizar tal supervivencia. Don Juan había servido inicialmente de baza a jugar, si aceptaba el régimen y contribuía a su estabilidad, como luego don Juan Carlos. La monarquía era el medio y no el fin, y otro tanto ocurre con el respeto a la línea de sucesión dinástica. Cualquier otra opción sucesoria traía consigo una mayor carga de inseguridad.
La obra de Carrero suma buen número de páginas, entre artículos, informes y el frondoso libro Las modernas torres de Babel, de 1956. Sus ideas, muy sumarias, proporcionan una guía muy clara de su acción política. Es un reaccionario del siglo XIX, seguidor de un maniqueísmo lejanamente inspirado en Donoso Cortés, por lo cual se siente próximo a los fascismos. No comparte, sin embargo, su vertiente de movilización y de futurismo. La modernidad se limita a proporcionar los recursos técnicos para la gestión, lo cual explica el enlace con el Opus Dei, y para una eficaz represión permanente. Lo propio de Carrero es la contrarrevolución, el anticomunismo a ultranza, la satanización de la masonería, de acuerdo con una visión conspirativa de la historia en que las fuerzas infernales tratan de imponerse hasta la aparición de una cruzada salvadora como la encabezada por Franco: «El diablo inspiró al hombre las torres de Babel del liberalismo y del socialismo, con sus secuelas marxismo y comunismo», y la masonería a modo de instrumento para su penetración. «Éste es precisamente el problema español», advierte. «España quiere implantar el bien, y las fuerzas del mal, desatadas por el mundo, tratan de impedírselo».
Como en otros políticos de raigambre integrista, la consistencia pétrea de las doctrinas profesadas abre espacio para el pragmatismo, en la medida que la finalidad esencial de toda decisión consiste en la pervivencia del régimen. En su libro En las garras del águila, Ángel Viñas nos proporciona una buena muestra al citar un escrito de 1961, dirigido al ministro Castiella. Hay a juicio de Carrero tres internacionales «que cada una por su cuenta y con sus fines propios, pretenden dominar al mundo y ejercer un totalitarismo universal»: la comunista, la socialista y la masónica, entre cuyos posibles fundadores incluye a los judíos. En su origen, la acción del diablo, siempre señor de la historia desde que los «filósofos racionalistas» reprodujeron en el siglo XVIII «el propio pecado de Luzbel». No se siente obligado de exhibir un conocimiento preciso, a la hora de condenar a Marx, «ateo y rencoroso», con su «voluminoso galimatías» del Capital, a Proudhom (sic), «blasfemo» y «filósofo de vía estrecha», al anarquista Bakuvin (sic), etcétera.
El franquismo, expresión de la verdad eterna, del cristianismo, es el enemigo designado de la hidra de tres cabezas, y hay que proporcionarle todo medio posible de defensa. El dogma por un momento se olvida. Así que vamos sin pensarlo más a fortalecer la alianza con los EE UU. Del apocalipsis a la subordinación.
«Orden interior y anticomunismo son las claves de la fórmula de salvación»
Pero siempre dispuesto a actuar con la máxima violencia en el caso de que el régimen se viera amenazado. Frente a la difusión de las ideas diabólicas, solo cabe exhibir una total intransigencia, igual que en los años 40 cuando hablaba como portavoz de «los que os vencimos, los que tenemos el mandato de nuestras víctimas». Treinta años después, los medios de comunicación y la democracia son la gran amenaza, puesto que aun cuando Occidente se enfrenta al comunismo, no dejan de ser ambos «equivocaciones monstruosas», con la única verdad, el Cristianismo, atesorada por España. Es esta el último reducto de las fuerzas del Bien contra el Mal, encarnado por «la invasión comunista». Orden interior y anticomunismo son, pues, las claves de la fórmula de salvación.
Orden interior, imprescindible. En la gestión interna y en la elaboración de leyes y medidas políticas, responde a ese mismo propósito la colaboración del Opus Dei, personificada en Laureano López Rodó. La tarea preferida de Carrero consistía en influir sobre las decisiones de Franco mediante informes cuya concisión y rigor formal compensaban la indolencia de un dictador cuya parsimonia era proverbial. «¡Qué lento es en parir!», comentaba una y otra vez Carrero a ese colaborador indispensable que fue López Rodó. Lento, pero seguro. Con el paso de los años, la influencia de Carrero fue decisiva en momentos cruciales. El más relevante, la crisis ministerial de 1969, donde la mancha que sobre el Opus Dei supuso el caso Matesa se saldó con la salida del Gobierno de sus adversarios y con el fin de toda expectativa de reforma.
Por otra parte, a diferencia de Franco, Carrero no desdeñaba ejercer actos de represión puntuales. Las conversaciones con su primo y secretario Pacón Franco-Salgado permiten apreciar que en modo alguno vaciló el jefe del Estado ante el ejercicio de la represión. Ahora bien, su perspectiva era la de un jefe militar preocupado ante todo por el orden general en el cuartel, no por las infracciones aisladas (que sin embargo castiga con máxima dureza en caso de apreciarlas). En cambio, Carrero sigue de cerca, por sus informadores y por la lectura de la prensa, las noticias y las menores acciones que encerrasen brotes de subversión, desde la programación en un teatro nacional de una obra de Bertolt Brecht, El círculo de tiza caucasiano, a la celebración de una asamblea en una clase universitaria, tolerada por el profesor (Carlos Moya).
«La purga emprendida en la Universidad por su Gobierno en 1973 fue el signo más evidente de ese enroque final»
Llegaba al extremo de ver en un artículo del semanario Triunfo sobre un ultraconservador decimonónico, Bravo Murillo, impulsor de obras públicas, una crítica a su política. Como el inocente culpable había firmado una oposición a técnico de Administración Civil, debía ser suspendido, y no paró hasta encontrar un presidente de tribunal dispuesto a hacerlo, tras un par de insólitos aplazamientos. Doy fe. Fruto de semejante vocación punitiva, fue designar al frente de Educación en su Gobierno a Julio Rodríguez, un oscuro catedrático dispuesto desde un primer momento a depurar a todo profesor universitario sospechoso de disidencia.
A partir de 1969, a la espera de subir al último escalón del poder, Carrero Blanco había manifestado su intención de regresar a sus orígenes de la posguerra, poniendo en primer plano la lucha contra la subversión, esto es, contra toda movilización democrática, obrera o nacionalista, con especial dedicación a la Universidad. El blanco era una juventud «cada vez más perdida para el régimen y más perdida para España, que es todavía peor». Son palabras de su principal colaborador en materias de orden Público, el coronel José Ignacio San Martín, organizador a sus órdenes de los servicios de información (SECED) y fiel más tarde a su inspiración política al intervenir de manera destacada en el golpe del 23-F, desde su condición de Jefe de Estado Mayor de la Brunete. Es San Martín quien intenta atraer al golpe a quien la manda, el general Juste, en la célebre conversación del parador de Santa María de Huerta, y al parecer quien ordena la ocupación de TVE y emisoras. San Martín respondía a la preocupación de Carrero, consistente en sustituir la pasada represión militar de «los vencidos» por otra de carácter técnico, siguiendo las pautas occidentales, contra «la subversión». Un cambio instrumental, no de finalidad.
La citada purga emprendida en la Universidad por su Gobierno en 1973, hasta su muerte, fue el signo más evidente de ese enroque final, en cumplimiento de unas ideas cuyo fondo nunca se alteró. Vale la pena citar su último informe, escrito horas antes del atentado: «Se trata de formar hombres, no maricas», advierte. Y para ello hace falta «máxima propaganda de nuestra ideología y prohibición absoluta de toda propaganda de las ideologías contrarias». En los momentos de riesgo tras vencer los aliados en 1945, había evocado la amenaza de que volviera la monarquía, se proclamase una amnistía para los delitos políticos, regresaran los exiliados y volvieran la democracia y la libertad de prensa. La respuesta patriótica hubiese correspondido entonces a un combatiente dispuesto a «volar la tapa de los sesos» al que aceptara tal compromiso. El almirante de 1973 no compartía ya la vehemencia de su ficticio alférez provisional de 1937 y 1946, pero mantenía invariable su oposición a cualquier tipo de transición democrática.