El saco roto
«Los resultados de las elecciones vascas, y aventuro que el de las catalanas, demuestran que el sistema de concesiones al nacionalismo periférico no da más de sí»
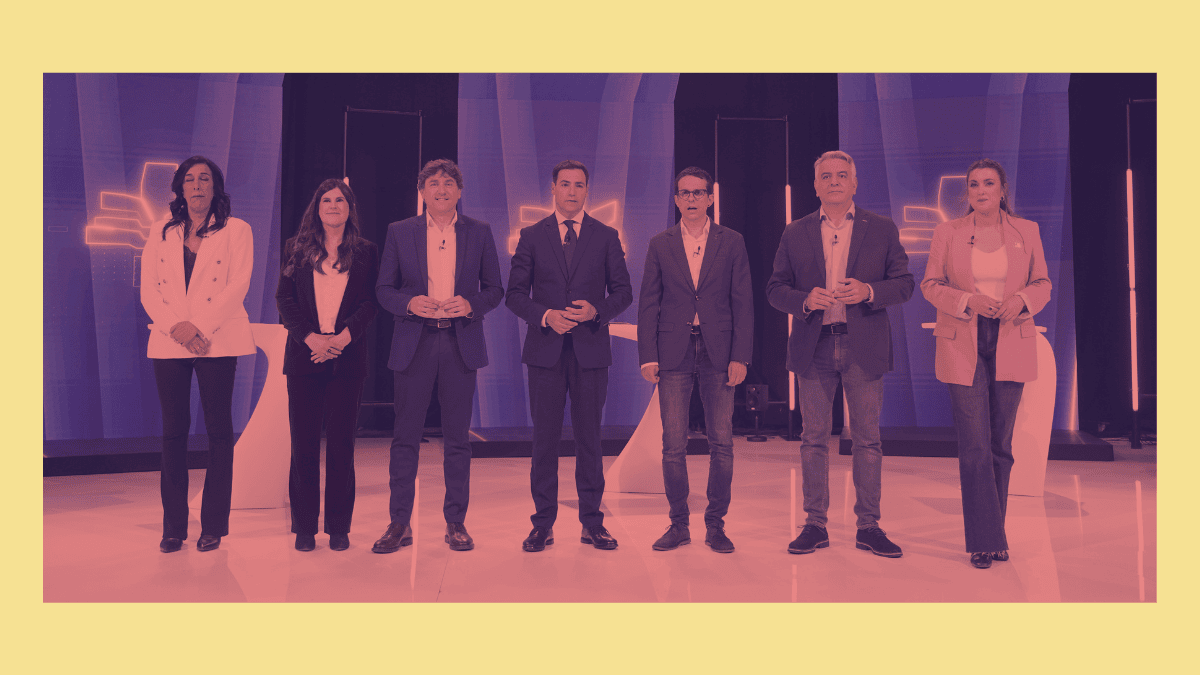
Elecciones en el País Vasco. | EP
Los resultados de las elecciones vascas, y aventuro que el de las próximas catalanas, demuestran que el sistema de concesiones al nacionalismo periférico no da más de sí. Ya no son compatibles los pactos para el Gobierno central con partidos y fuerzas que quieren destruir la lógica del sistema.
Alexis de Tocqueville, como testigo de la construcción democrática en Estados Unidos, quedó fascinado con dos procesos convergentes. Primero el institucional, con el diseño de una constitución de pesos y contrapesos a prueba de tiranos, hecha de delicados equilibrios entre los territorios (estatal y lo federal), los poderes (judicial, legislativo y ejecutivo) y los límites de acción del gobierno (libertades civiles) que enterraba el Antiguo Régimen. Y segundo, el colectivo, al ver cómo la recién estrenada ciudadanía americana hacía suyos los valores democráticos de manera cotidiana. La fuerza de La democracia en América es producto de esta admiración. Es la misma que produce en los extranjeros la Transición española, cuando las fuerzas políticas pusieron el poder en sintonía ante una población que se les había adelantado en dejar atrás la Guerra Civil y sus secuelas. Sin embargo, los redactores de la Constitución del 78, llenos de sabiduría jurídica y cargados de espíritu de consenso, fueron incapaces de predecir la deriva nacionalista, quizá porque el nacionalismo activo que tenían que convertir en valores ciudadanos era el español del franquismo, y porque los atentados de ETA hacían inconcebibles para nadie moralmente sano que ese discurso pudiera seducir en el futuro. De haberlo previsto, habrían establecido unas reglas más claras para el funcionamiento del poder autonómico (alcances y atributos), unas competencias intransferibles para resguardar la necesaria igualdad entre los ciudadanos de un Estado de derecho y un sistema electoral con menos privilegios a la concentración del voto local.
No es tan difícil de entender por qué una idea tan pobre y tan culpable de grandes catástrofes como el nacionalismo ha triunfado en España. Se puede ver día a día cómo se construyen y pulen los mitos locales hasta elevarlos a la categoría de «nacionales». Desde el poder autonómico, con los medios de comunicación locales subvencionados (presente), con el arma brutal de la educación (futuro) y de la mano de los historiadores (pasado), es posible un relato nacionalista unitario y coherente, que dota de sentido la vida de algunas personas. Todorov postulaba que no se podía descartar de un plumazo liberal la pulsión por la identidad, refugio seguro ante las incertidumbres propias de la naturaleza humana y la fragilidad de la democracia. Y que el espíritu tribal anida en el fondo de los hombres, a la espera de su oportunidad. La máscara de la identidad nos quita la pesada carga de construirnos un rostro propio.
El nacionalismo permea en España a todas las autonomías: hay nacionalismo vasco y catalán, desde luego, pero también gallego, leonés, aragonés, andaluz, canario, etcétera. Y además produce un antídoto que también es veneno: el nacionalismo español de Vox, antes un ala inocua dentro del PP. Como observador, el proceso es fascinante; como ciudadano, es aterrador. Si, además, está detrás el maná del dinero público, la trama se cierra. El nacionalismo periférico aúna el sentimiento con el interés. No se le puede pedir más a la vida: ¡Me conviene hacer el bien! El enredo tribal perjudica al conjunto de los ciudadanos españoles, canalizando enormes dosis de energía social en un callejón sin salida, pero beneficia a las élites locales, brindándoles a generaciones de espabilados un protagonismo social y unos ingresos inimaginables en un mundo regido por la meritocracia.
El primero que vio con claridad meridiana que las naciones son construcciones históricas (Renan), y no una realidad inmutable, fue Jordi Pujol, quizá por ser un aventajado alumno del colegio alemán. Tarradellas había hecho el camino a la inversa, tal vez porque en sus años de exilio en Francia descubrió los valores ciudadanos de aquella República y pudo contrastarlos con su viejo romanticismo nacionalista. Nunca sabremos la escala de su bochorno. Obsérvese la diferencia de sentido entre el poble català de Pujol y el ciutadans de Catalunya de Tarradellas.
El problema empezó a ser irresoluble en 1993, cuando Felipe González decidió pactar con el nacionalismo catalán y con el vasco para permanecer en el poder. Tenía al menos de su parte la razón democrática de haber ganado las elecciones. Lo mismo hizo Aznar con su victoria en el 1996 y Zapatero en el 2004. Es lo mismo que ha hecho Sánchez y lo mismo que haría Feijóo, si pudiera. El problema es que estos pactos «igualicidas» se hacen con poderes locales cada vez más fuertes y consolidados, con más competencias y privilegios, lo que hace más duras, injustas e irreversibles las concesiones. La dinámica de poder de los dos partidos mayoritarios les ha hecho perder el sentido de Estado y el sentido de consenso que animó la Transición. La neblina ideológica de Zapatero es la culminación del disenso. Esos eran sin embargo los viejos buenos tiempos. Porque después llegaron el procés (culminación lógica del camino tribal) y Pedro Sánchez, que al fanatismo de Zapatero le suma la falta de escrúpulos hasta el punto de blanquear a Bildu o pactar con prófugos.
Para defender las reformas que los constituyentes no pudieron prever, y para derrotar al nacionalismo es que nació Ciudadanos, genial invento de un grupo plural de intelectuales catalanes. Sin embargo, su fortaleza conceptual ocultaba una gran debilidad estructural, que no resistió un doble y catastrófico error; primero, la renuncia de Albert Rivera a pactar con Pedro Sánchez un gobierno reformista (aunque entiendo su asco personal de gobernar con el «hombre de la máscara de hierro») y, segundo, la renuncia de Inés Arrimadas a presentar su candidatura a la investidura de la Generalitat como ganadora de las elecciones, que culminó con su renuncia al Parlament en un intento ya desesperado de salvar el partido a nivel nacional.
¿Nos queda el PP y el PSOE? El primero es víctima del regionalismo de Feijóo, primera estación de la vía dolorosa del nacionalismo, y el segundo está atado al aventurismo político de su líder. La agenda de reformas es tan obvia que produce sonrojo, pero ambos partidos están inmovilizados en la dinámica de sus propios intereses coyunturales (barones, alcaldes, concejales, eurodiputados) y en las limitaciones de sus líderes. En el fondo, los dos tienen la esperanza de que, más allá de la furia y el ruido diario, el sistema aún resista. Las elecciones vascas de ayer demuestran lo contrario. Ya no caben más contradicciones en el sistema. El saco está roto.
