León XIV: la encrucijada
«Francisco aproximó la normativa de la Iglesia a la realidad social, si bien queda para su sucesor la tarea de optar entre la consolidación del cambio o su congelación»
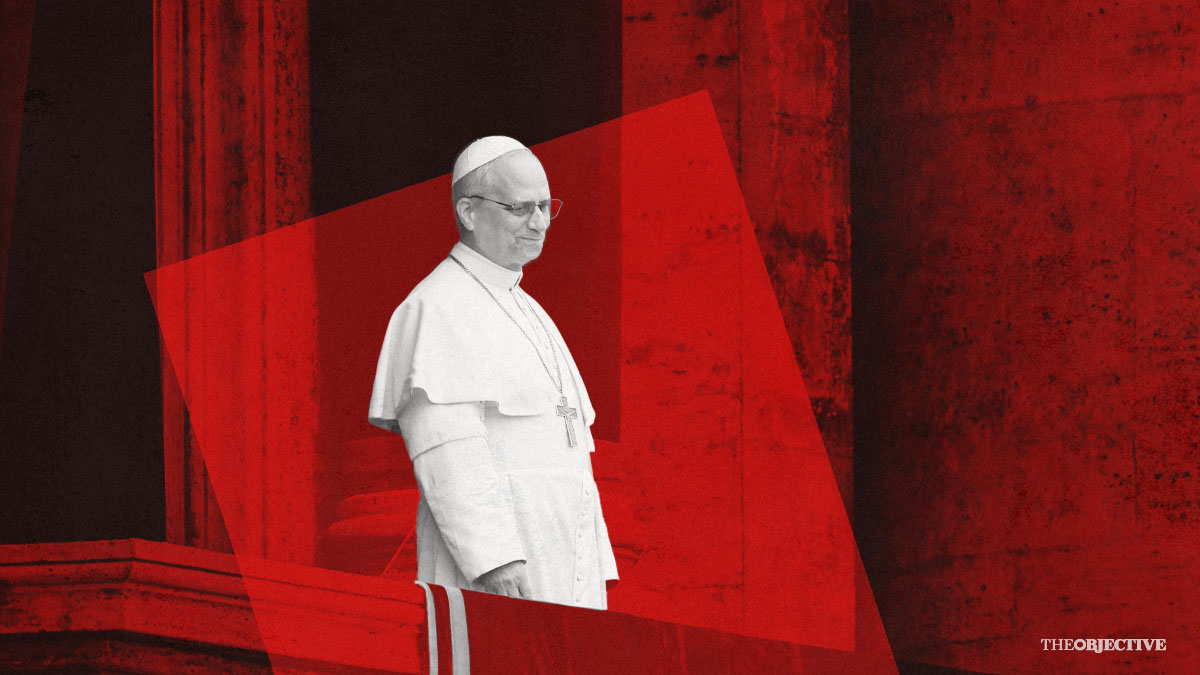
Ilustración de Alejandra Svriz.
Al ser designado pontífice, Robert Francis Prevost tomó el nombre de León XIV y no el de Juan XXIV. Alguien ha atribuido la elección a una encíclica de León XIII donde este Papa se oponía al «americanismo», apuntando al enfrentamiento que cabe presagiar, dado el espíritu persecutorio de Donald Trump contra los inmigrantes. Pero resulta más verosímil pensar que León XIV se propone reanudar la política de reformismo dentro de un orden que representó a fines del siglo XIX la De rerum novarum, de León XIII. Por eso precisamente, a la vista de los retos planteados por el mundo actual y de la situación dramática de declive en que se encuentra hoy la Iglesia católica, la Mater et magistra, de 1961, y su autor Juan XXIII hubiesen sido tal vez referencias más adecuadas.
Lo que sí resulta innegable, por encima de las especulaciones doctrinales, es que la elección de León XIV por el cónclave procede de la política selectiva de nombramiento de cardenales llevada a cabo por Francisco. Aunque sea irreverente, parece haberse cumplido la ley enunciada por mi maestro Miguel Artola para la elección de catedráticos, tal y como la misma tenía lugar en su tiempo: «Lo primero y principal es hacerse el tribunal». Y en este caso las designaciones llevadas a cabo por Francisco, más las jubilaciones, acotaron de antemano la elección, entre dos hombres suyos, su gestor diplomático, ya integrado en la burocracia vaticana, Pietro Parolin y el que mejor encarnaba su espíritu pastoral, Prevost.
El segundo aportaba además un estilo y una formación intelectual que permitían augurar una conjugación de la continuidad con las expectativas de cambio. Su atractivo era netamente superior. Y además sus actitudes y declaraciones previas ofrecían suficientes garantías de moderación como para captar los votos necesarios de aquellos miembros del cónclave partidarios de encauzar el impulso de cambio de Papa Bergoglio. Así como la elección de nombre, la ostensible intención restauradora de usos (la residencia en el Vaticano) y formas (en el indumentaria y en la palabra) reflejó inequívocamente ese propósito.
Más allá de la lluvia de elogios ocasionales, León XIV parece ser un hombre inteligente y capaz de afrontar su difícil tarea con la seguridad y el realismo de que carecieron con frecuencia los empeños de Francisco. Es muy probable también que sepa evitar los olvidos y las inconsecuencias que afectaron a los resultados de sus buenas intenciones, desde la reforma de la Curia a la materialización de un pacifismo siempre proclamado, pero corto en efectos positivos. El problema con León XIV es otro: comprobar si un reformismo moderado supone una solución efectiva para los problemas de una Iglesia cada vez más alejada de las sociedades actuales. Y hasta ahora, el cardenal Prevost se ha atenido siempre al respeto de los límites previamente establecidos.
La clave de la transformación de la Iglesia, emprendida desde 2021 por Francisco, y puntualmente suscrita por Prevost, reside en el proceso de sinodialización. Se trataría de romper la barrera existente entre la jerarquía eclesiástica y el colectivo de las creyentes, un punto crítico que coloca al catolicismo en una posición de radical inferioridad en Latinoamérica, respecto a las organizaciones religiosas, como las iglesias evangélicas, que generan una movilización permanente, una interactividad entre el creyente y el líder religioso. La sinodialización trata de crear una alternativa: la organización y la movilización del «pueblo de Dios», llamado a participar, sin distinción de género ni de creencia –los laicos son invitados–, en una dinámica de sucesivas asambleas donde perciban su intervención en el proceso de adopción de decisiones.
«En el mundo de hoy la subordinación permanente de la mujer resulta insostenible»
Claro que por mucho que en los textos de la sinodialización se hable de ese sujeto colectivo, «el pueblo de Dios» y de su inspirador divino, el Espíritu Santo, nos encontramos ante una estructura que sigue siendo estrictamente jerarquizada. «No es un parlamentarismo», se nos advierte. Unos discuten y proponen; otros, tras escuchar, los obispos, deciden. Como fortaleza defensiva, al dar mayor cohesión a la comunidad, puede valer; como mecanismo de captación y de expansión católica, difícilmente. Por otra parte, cabe dudar de que el Espíritu Santo sea eficaz como referente esencial de la movilización. salvo en el plano retórico. A diferencia de la Iglesia ortodoxa, la religión católica no es neumocéntrica, sino cristocéntrica. En la Mater en la magistra, ni siquiera aparece.
Desde sus primeras palabras, es la doctrina de Cristo la que crea las condiciones para el pleno desarrollo espiritual y material del hombre, sin cortapisa alguna: «La doctrina de Cristo une, en efecto, la tierra con el cielo, ya que considera al hombre completo, alma y cuerpo, inteligencia y voluntad, y le ordena elevar su mente desde las condiciones transitorias de esta vida terrena hasta las alturas de la vida eterna, donde un día ha de gozar de felicidad y de paz imperecederas». Por contraste, en el Vademécum explicativo del proceso sinodal, de 2023, ya en la página de fijación de propósitos, el Espíritu Santo acompaña en cuatro ocasiones al «pueblo de Dios» para guiarle. Y así siempre en lo sucesivo. El «caminar juntos» tendrá lugar bajo la dirección de los obispos.
El proceso sinodal es, pues, intraeclesial, si bien con la voluntad de incorporación y participación de todos los creyentes. Una finalidad que lleva de inmediato a plantear dos problemas de fondo, ligados entre sí: el papel de las mujeres y la consiguiente exigencia de superar la primacía absoluta del hombre, es decir, del monopolio del poder masculino en la vida de la Iglesia. Nadie supone que en el tema se pueda proceder mediante una inversión radical e inmediata de roles, pero también es claro que en el mundo de hoy la subordinación permanente de la mujer resulta insostenible. Y dado el papel de agente activo que el catolicismo asigna a la Virgen María, menos.
No basta con citar los nombres de Santa Teresa de Jesús o de la Madre Teresa de Calcuta, ni siquiera con registrar el salto desde la monja asistencial, buena consejera, la Sor Pasqualina de Pío XII, a Emilce Cuda, teóloga laica casada y con dos hijos, secretaria de la Comisión pontificia para América Latina, nombrada por Prevost y estrecha colaboradora suya. Falta la institucionalización, y llegados a este punto, lo mismo Francisco que Prevost rechazan el acceso de la mujer al diaconado, existente en otras iglesias cristianas, que implicaría la facultad para las diaconisas de administrar sacramentos. El argumento expresado por Francisco hace un año a la CBS de que tienen su campo de acción en la Iglesia como mujeres, no como ministras, mira solo al pasado.
«Los creyentes debían seguir atendiendo a la guía del sacerdote, aunque fuera pecador»
La centralidad del poder masculino, sustentada en una idealización de la virtud del sacerdote por el hecho de serlo, se proyecta asimismo sobre el tema candente de la violencia sexual ejercida sobre mujeres, niños y adolescentes. Después de una prolongada vigencia de la política del avestruz por sus predecesores, el Papa Ratzinger emprendió un viraje orientado hacia el reconocimiento del gravísimo problema y de búsqueda de soluciones. No obstante, solo Francisco afrontó la exigencia de juzgar y acabar expulsando del sacerdocio a un cardenal, McCarrick, y eso tras décadas de reiteradas acusaciones.
El obstáculo surgía de la propia concepción ratzingeriana del pecado como tendencia natural en el hombre, de modo que los creyentes debían seguir atendiendo a la guía del sacerdote, aunque fuera pecador. La resolución de cada caso se subordinaba a una prioridad: la conveniencia de la misma para la vida religiosa. Y así sigue en el documento regulador sobre el tema, la carta Vos estis lux mundi, de abril de 2023, cuyo título, Sois la luz del mundo, prima al sacerdote y no a la víctima. El procedimiento de examen es muy minucioso, pero la sanción final se reserva para la autoridad superior, lo cual explica la ambigüedad de las resoluciones. La edad evitó el problema, respecto del Cónclave, para el cardenal Cipriani, aunque no su presencia en el velorio de Francisco. Y dista de ser caso único.
De nuevo tocamos fondo, dado el protagonismo de la Iglesia en la enseñanza, como institución mayoritariamente responsable de la pedofilia. Una sexualidad reprimida solo podía producir ese efecto, lo cual lleva a plantear, como hizo Francisco, la posibilidad del matrimonio para los sacerdotes, igual que ocurre en otras Iglesias cristianas. En torno al 68, corría entre las estudiantes de la Complutense un proverbio: «Los mejores novios son los curas, porque son los únicos que se casan». Solo que al casarse, dejaban de ser curas, y salvo algunas excepciones menores, las cosas así siguen, con el celibato imponiendo la norma y los costes, al obstaculizar la inserción plena del sacerdocio en la vida social.
La puerta abierta a la normalización en este caso por Francisco se extiende también a la propia relación sexual, sobre la cual Pablo VI había dado un cierre en 1968 con la encíclica Humanae vitae, condenatoria de la píldora, a pesar de la orientación favorable a la permisividad de los obispos consultados. Casi ayer, hace solo un año que Francisco ha abierto nuevas perspectivas al valorar el placer, exento de pornografía, como un «don de Dios». Como es sabido, la vía de la tolerancia se ha abierto asimismo respecto del matrimonio entre homosexuales y hacia la recepción de los sacramentos por los divorciados vueltos a casar.
«La situación de la Iglesia católica no es ya de relativa estabilidad, como hace medio siglo, sino de abierto retroceso»
En una palabra, paso a paso, puerta a puerta, Francisco aproximó la normativa de la Iglesia a la realidad social, si bien aun queda para su sucesor la más difícil tarea, teniendo que optar entre el avance y la consolidación del proceso de cambio, o la congelación del mismo, que cabe temer de su talante moderado. Rubén Amón pronostica que «León XIV será un pontífice de repliegue» y las palabras pronunciadas en la homilía de la Capilla Sixtina parecen confirmarlo. Su visión es muy pesimista, en línea con Ratzinger, sobre un mundo actual donde los creyentes en el Evangelio «son ridiculizados, perseguidos, despreciados, o como máximo, tolerados y dignos de lástima», llevando la pérdida de la fe a «la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona humana, la crisis de la familia…».
Pensemos que se trata de un estallido ocasional de misoneísmo. En ese diagnóstico sobre el menosprecio de que es objeto la fe cristiana, se ha desvanecido la confianza en el hombre, núcleo de la Mater et magistra. El precio a pagar, como ya sucediera con Pablo VI, a pesar de la Populorum progressio, sería que en todos los aspectos reseñados, al cerrarse las puertas entreabiertas por Francisco, tendríamos una cascada de frustraciones. Y la situación de la Iglesia católica no es ya de relativa estabilidad, como hace medio siglo, sino de abierto retroceso. Ha de actualizarse para sobrevivir y cumplir su función.
Otra cosa es el sentido del equilibrio que debe presidir la puesta en práctica de los cambios, exigencia ineludible para su aplicación a los distintos espacios de actuación de la Iglesia. La sensibilidad mostrada por Prevost hacia la especificidad de la tarea que afrontan los obispos africanos, sería un indicio positivo. Su doble experiencia, como pastor de los humildes en Perú y como gestor desde la burocracia vaticana, puede ser asimismo útil para coordinar la atención hacia problemáticas tan diferenciadas como las de un catolicismo europeo en declive, el latinoamericano acosado por la competencia de otros credos y el africano en relativo progreso.
Por fin, en el orden internacional, resulta lógico que el León XIV asuma el papel de heraldo de la Paz, con mayúscula. De nuevo, las enseñanzas de Juan XXIII en la Pacem in Terris no debieran ser olvidadas. La defensa de la paz es incompatible con la opresión y ha de basarse en la verdad y en la justicia: «Las relaciones internacionales deben ordenarse según una norma de libertad. El sentido de este principio es que ninguna nación tiene derecho a oprimir injustamente a otras o a interponerse de forma indebida en sus asuntos». Son criterios plenamente aplicables a la actualidad. De otro modo, el pacifismo pasa a ser una palabra vacía.
Es este un tema donde el futuro para el nuevo Papa se presenta como una página en blanco, pero cargada de dificultades, desde ya y en especial, por lo que concierne a otra necesaria búsqueda de equilibrio, esta vez para lidiar con la brutalidad de su compatriota Donald Trump, habituado al apoyo de la Iglesia evangélica. Y no olvidemos las relaciones con las dictaduras hispanoamericanas y con China. Y con el islam. Si León XIV quiere ser eficaz, y nada impide suponerlo, tendrá que hacer suya la frase a que recurría el pueblo cubano para dar cuenta del cúmulo de obstáculos que debía afrontar en su día a día: «¡No es fácil!».
