Dejar de ser adultos
«¿Quién quiere vivir en una sociedad que ha caído en el maniqueísmo populista, y que no es capaz de leer la realidad ni de asumir sus problemas de forma adulta?»
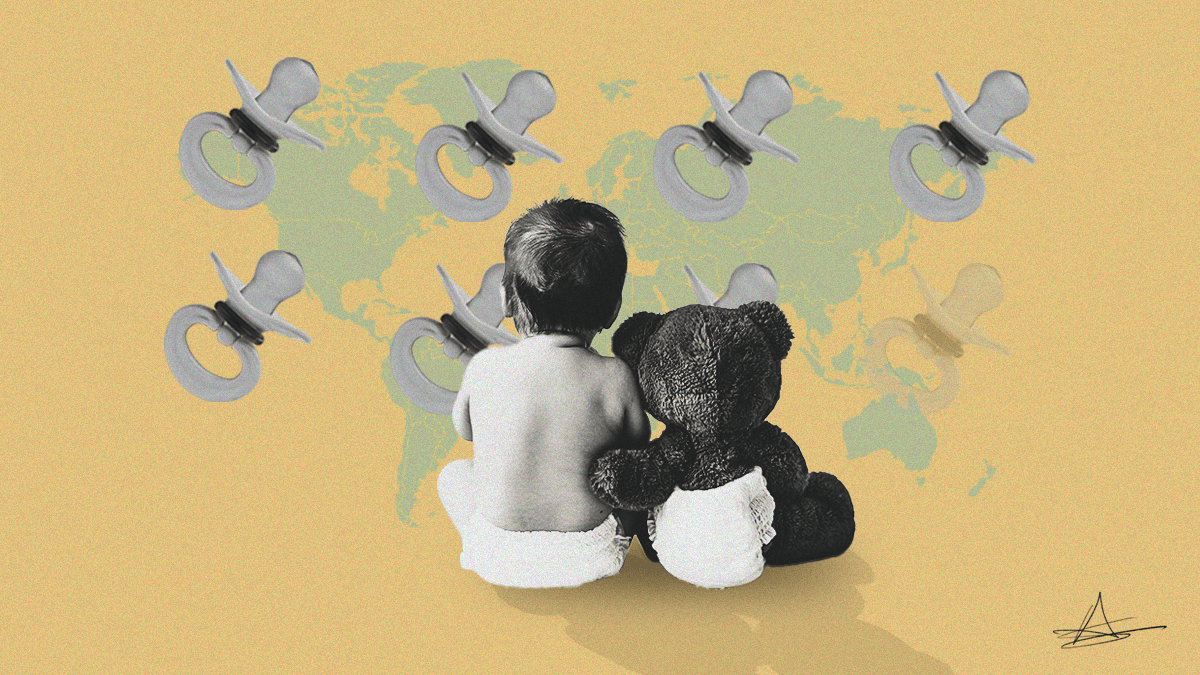
Ilustración de Alejandra Svriz.
El siglo XXI empezó –o al menos uno de sus rostros– en 1989, con la caída del Muro de Berlín y con la masiva irrupción de la China de Tiananmén en el mercado global. El discurso ideológico de los años 80 acabó universalizándose en la década de los 90. Ramón González Férriz ha analizado ese falso optimismo en un magnífico ensayo titulado precisamente La trampa del optimismo. La historia nos permite leer el pasado inmediato con mayor claridad, pues en aquel entonces las luces impedían calibrar la densidad de las sombras. A veces he dicho medio en broma que sólo los locos acertaron, pero con ello quiero únicamente señalar que nada sucedió cómo había augurado el pensamiento hegemónico. Yo mismo pequé de ingenuo; aunque, cuando leo mis diarios de aquellos años, detecto ya entre los pliegues de la realidad algún motivo para la sospecha.
En los años 90, se abría paso la Europa de las libertades. China empezaba a salir de la pobreza y las puntocom se imponían como una revolución tecnológica. Viví entonces unos años en Estados Unidos y un amigo de la universidad me hablaba del discurso woke (o prewoke) que se respiraba en los institutos americanos. Para mí era un mundo nuevo y poco creíble. Mi experiencia biográfica era otra, como también mi esperanza de futuro. No sé si nos equivocamos en todo –lógicamente no hablo de nuestra participación política, sino de nuestra lectura de la historia–, pero sí en muchos aspectos. Con los años, he llegado a desconfiar de cualquier pensamiento dominante. Incluso del mío propio. Mantener cierta distancia constituye una virtud epistemológica.
Ya en nuestro siglo, irrumpieron los atentados islamistas, las redes sociales, los efectos secundarios de la globalización, las corrientes migratorias masivas, el terror climático, las ideologías identitarias –que creíamos olvidadas–, la ruptura de clases, el crac del 2008, el shock demográfico, las inteligencias artificiales y el declive de Occidente. Un papa abdicó y con él desaparecía el último símbolo del siglo XX: la intimidad burguesa y una cultura milenaria, la mirada europea y la herencia grecolatina. No pareció preocuparle a nadie, porque el mundo ya estaba interpretando una obra de teatro distinta.
El eclipse de España, tras las exitosas dos primeras décadas democráticas, ilumina esta transformación. Empujado por la austeridad de los halcones europeos, el rescate bancario y la pérdida de autonomía monetaria, el país se vio obligado a poner en práctica lo que entonces se denominaba una «devaluación interna». Antes, el ingreso en el Mercado Común había supuesto ya la renuncia a buena parte de nuestro tejido industrial: un proceso que no sólo afectó a España y que respondía a la ideología optimista de la época. Hoy pagamos las consecuencias de todos estos errores. Sin industria no sólo somos más pobres y frágiles, sino que también la pérdida de capital humano aplicado y de know how a todos los niveles ha transformado por completo la textura social y las perspectivas de futuro de nuestro país.
«La pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de ciudadanos ha convertido la ruptura de clases en una bomba de acción retardada»
Además, la pérdida de poder adquisitivo de la inmensa mayoría de ciudadanos –una pérdida que ya no se mide en unos pocos puntos de inflación– ha convertido la ruptura de clases en una bomba de acción retardada frente a la cual no hay escapatoria. Sin vivienda abundante y accesible, sin empleo estable y de calidad, sin una industria sólida y competitiva, sin un modelo educativo que premie la excelencia, sin unas cuentas saneadas…, sin todo ello nuestro presente se tensa y nuestro futuro se oscurece.
¿Quién quiere vivir en una sociedad que ha caído en manos de la demagogia y del maniqueísmo populista, y que tampoco es capaz de leer la realidad ni de asumir sus problemas de forma adulta? El escapismo ha sido la consecuencia del optimismo adolescente de entonces. Cuando cayó el Muro, decidimos dejar de ser adultos.
