Scorsese ya no vive aquí
«Hay que respetar a Scorsese, incluso si su cine no te gusta o te parece –como a mí– falible o desigual: sus películas, mejores o peores, ya son parte de nuestra vida»
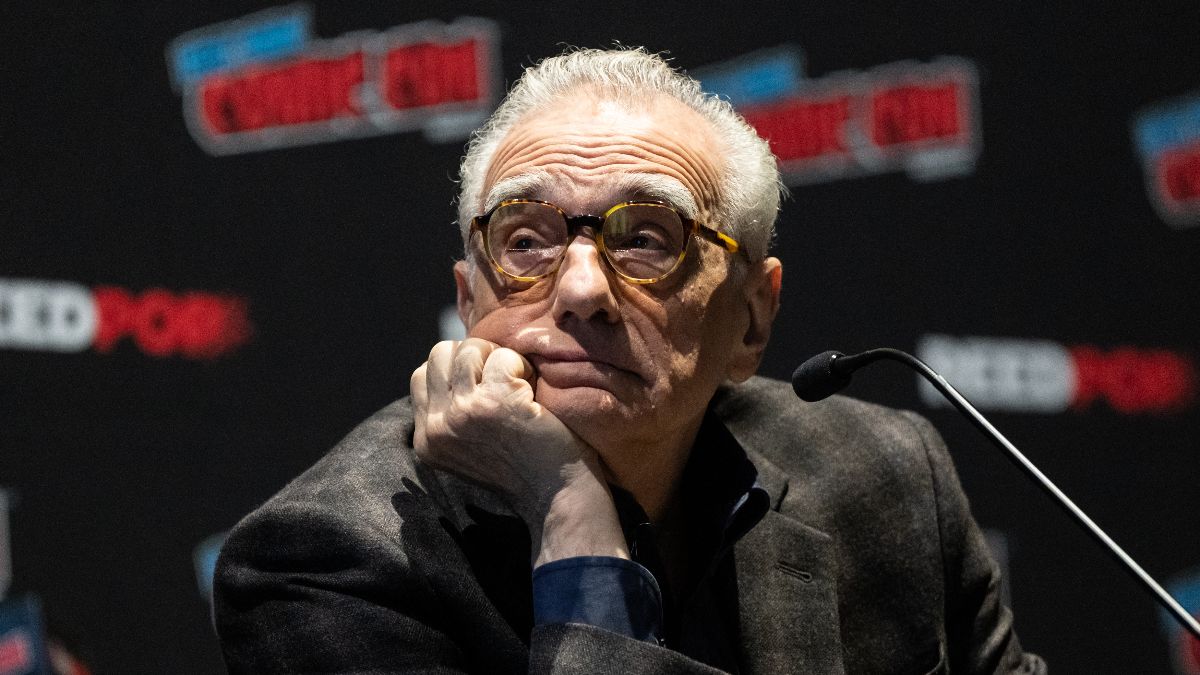
Martin Scorsese en la Comic Con de Nueva York. | Lev Radin (Zuma Press)
Algo se ha venido hablando estas semanas del documental que ha dirigido la estadounidense Rebecca Miller sobre Martin Scorsese: su parco título es Mr. Scorsese y está disponible en Apple TV, que también lo ha producido. Se trata del encuentro de dos personas cuyo origen no puede ser más dispar: si Scorsese es un chico de la calle que logra hacerse un hueco en la industria a base de perseverancia, Miller es hija del dramaturgo Arthur Miller y de la fotógrafa Inge Morath. Da igual: el contraste pasa inadvertido. Y es que el documental es poca cosa; bien podríamos considerarlo una oportunidad perdida. Aunque eso, conviene añadir, no le resta interés.
No es gran cosa porque se ha concebido y realizado de manera convencional, sin salirse de los parámetros más tediosos del género ni contener revelación alguna sobre la vida o la obra —son lo mismo— de Scorsese. Todo estaba ya contado en Scorsese on Scorsese, excelente compilación de sus entrevistas a cargo de los críticos Ian Christie y David Thompson publicada en el año 2003. Para colmo, el documental se acelera cuando llega al cuarto de sus cinco episodios: los últimos 30 años de la carrera del italoamericano son repasados someramente, pese a ser aquellos sobre los que menos se ha escrito en profundidad.
Hay, sin embargo, una explicación: si hay un tema que recorre Mr. Scorsese, es el conflicto entre el artista que busca expresarse libremente sin renunciar al gran público y un sistema de producción que trata de controlar su trabajo a fin de asegurar su rentabilidad, conflicto que es particularmente agudo durante la primera mitad de la carrera del director.
Tampoco eso es en sí mismo novedoso: Scorsese nunca ha dejado de hablar sobre libertad creativa, problemas de financiación, injerencias de los productores. Y lo mismo puede decirse de ese otro aspecto de su trayectoria que Miller aborda con encomiable transparencia, a saber, el inestable carácter del neoyorquino. En lugar de retratar al artista como a un seráfico amigo de las musas, se subraya lo que en él puede haber de demónico: Scorsese fue durante muchos años un hombre con inclinaciones coléricas y aun violentas, mal marido y mal padre, que pasó un tiempo enganchado a las drogas y sufrió una profunda depresión a finales de los 70.
Isabella Rossellini, con quien estuvo casado, lo describe como un «santo pecador»; alguien que reconoce el atractivo del pecado —católico como es— en lugar de fingir que todos somos intachables. Aquí tenemos al propio Scorsese contándonos todo esto, octogenario ya, con su habitual fluidez verbal; es un placer escucharlo, por más que no descubra nada. Menos aun dicen los demás participantes en el documental, salvo el elocuente Paul Schrader o el lúcido Steven Spielberg; los actores, incluidos De Niro y Di Caprio, se limitan a expresar lugares comunes y el inefable Spike Lee apenas hace unas muecas que acompaña con superlativos poco comprometedores.
«’Mr. Scorsese’ permite reavivar el debate sobre el lugar del director neoyorquino en la historia del cine»
Pero como este viaje por la obra de Scorsese está acompañado de abundante material de archivo, nadie saldrá perjudicado de la experiencia. Sobre todo, Mr. Scorsese permite reavivar el debate sobre el lugar del director neoyorquino en la historia del cine. Porque Miller trata de elevar al italoamericano al panteón de los grandes directores del cine moderno, canonizándolo antes de que la edad o la muerte le impidan seguir filmando: siempre ha dicho que le gustaría morir con la claqueta en la mano.
Estamos acostumbrados a tratarlo como un realizador esencial, pese a que durante mucho tiempo Hollywood lo trató con recelo y la crítica no sabía si aplaudirlo: tras la Palma de Oro concedida a Taxi Driver en Cannes, el fracaso de New York, New York le condujo —fiestas y drogas mediante— a un agujero del que solo salió gracias a Toro salvaje… dulce comienzo de una década, la de los 80, en la que no obstante se sucedieron los fracasos comerciales. Induce a la nostalgia ver al famoso crítico Roger Ebert reprochar a Scorsese la mediocridad de El rey de la comedia —una película impulsada por De Niro, que ha ganado prestigio desde su estreno— con el argumento de que él estaba llamado a abordar proyectos más ambiciosos.
Solo a partir del estreno de Uno de los nuestros conoce Scorsese las mieles de la taquilla y el éxito crítico; para recibir un Óscar, como suele pasar, hubo de esperar hasta comienzos de este siglo: se lo dieron por ese film potente que abunda en detractores que es Infiltrados. De ahí que Sharon Stone cuente en el documental que cuando su agente la llamó para preguntarle si quería poner freno a los retrasos acumulados durante el rodaje de Casino, ella respondió que ni se le ocurriese: dijo que se trataba del «king of filmmaking» y que ella se mantendría en el set el tiempo que hiciera falta.
Por esa misma época, el crítico David Thomson tiraba de sarcasmo en su importante The New Biographical Dictionary of Film, ironizando sobre el hecho de que tanta gente en la industria y la crítica acostumbrase a referirse al realizador como «our best», cosa que para Thomson mismo está lejos de ser cierta. Esa reputación se dejó notar con ocasión del estreno hace dos años de ese prestige film que es Los asesinos de la luna, obra torpe y fallida que fue sin embargo celebrada con fervor… acaso porque arrojaba luz sobre un negro episodio de racismo sobre una tribu india. En una palabra: sería ciertamente absurdo pensar que Scorsese nunca falla; ha fallado más de una vez. De ahí que el estreno de Mr. Scorsese sea una buena ocasión para repasar su obra, a sabiendas de que solo el paso del tiempo —una vez se haya cerrado ya su filmografía— permitirá emitir un juicio más o menos ecuánime sobre ella.
«Scorsese hace un cine llamado a entusiasmar al joven aficionado: sus películas más célebres son enérgicas, plásticas, originales»
Claro que el paso del tiempo puede asimismo distorsionar el juicio, alejándonos del momento en el que una obra fue creada y para la cual fue creada. La historia nos deja a solas con los clásicos, pero a veces se deja por el camino trabajos que brillaron en su día y acaban siendo olvidados sin razón aparente. En el caso de Scorsese, la adscripción generacional juega su papel: quien llegase a ver Taxi Driver en el cine difícilmente olvidará el shock subsiguiente, igual que yo no olvido la impresión que me produjo ver Uno de los nuestros en una sala costasoleña.
Y es que además Scorsese hace un cine llamado a entusiasmar al joven aficionado: sus películas más célebres son enérgicas, plásticas, originales. No salía uno de ver Uno de los nuestros o Casino igual que de Regreso a Howards End o A través de los olivos. Pero no es una cuestión de calidad, sino de estilo narrativo e inmediatez sensorial: su mejor cine impresiona por su crudeza, sus riesgos formales, sus personajes al límite, su empleo de la música (que fue verdaderamente renovador en Malas calles, realizada años antes de que conociese a Robbie Robertson, su asesor en la materia desde entonces).
Así que Scorsese apuesta por un tipo de placer cinematográfico que arrastra al espectador, si es que no lo repele o abruma; huelga decir que el recurso habitual a la violencia juega en ello su papel. La dificultad consiste en detenerse a pensar, yendo más allá del placer y formulando preguntas adicionales: ¿por qué nos ha gustado? ¿Qué queda después del efecto buscado por el realizador? ¿Hemos sido manipulados por su mano experta? ¿Qué relación guardan entre sí lo que se nos cuenta y la manera en que se nos cuenta? ¿Qué quería hacer el director y qué ha conseguido hacer? ¿Cómo se relaciona la película con la sociedad de su tiempo? ¿Y con el cine del pasado? Si nos tomamos en serio a los grandes cineastas, hemos de ir más allá de la adhesión propia del fan incluso si mantenemos en todo momento los ojos pegados a la pantalla.
Por otra parte, como bien sabe el propio Scorsese, el fin del cine clásico trae consigo una suerte de desorden evaluativo: la llegada de las Nuevas Olas y su progresiva asimilación hacen más difícil manejar criterios precisos acerca de lo que es buen o mal cine. ¿O es que acaso son comparables Wyler y Scorsese, Mann y Coppola, Boetticher y Cimino? Pareciera que unos y otros hablan lenguajes distintos, pese a que los segundos renuevan una tradición forjada por los primeros. Scorsese la conoce muy bien, como veremos enseguida; su obra se asienta sobre los cimientos del Hollywood clásico, en el que se inspira para renovar el lenguaje cinematográfico.
«Scorsese lo repite durante el documental: el realizador que trabaja en la gran industria no siempre hace la película que quiere»
Y no es casualidad que en el documental aparezcan Bergman y Godard elogiando, respectivamente, Taxi Driver y Alicia ya no vive aquí. Pero nada de eso nos resuelve el problema, que acaso solo pueda abordarse mediante un cuidadoso análisis que destile aquello que hay de valioso en cada obra, sin aferrarnos a modelos o dogmas particulares. Deberíamos ser capaces de disfrutar por igual Ladrón de bicicletas y Terciopelo azul, aunque cada cual tenga sus inclinaciones y el problema de la comparabilidad entre clásicos y modernos siga sobre la mesa.
Hay asimismo que tener en cuenta eso que Scorsese repite durante todo el documental: el realizador que trabaja en la gran industria no siempre hace la película que quiere. A veces, la culpa es suya: el primer montaje de Nueva York, Nueva York duraba cinco horas; reducida a tres, la película perdía sentido. Pero es dudoso que la versión larga lo tuviera: como señala el propio Scorsese, los auteurs del Nuevo Hollywood estaban descontrolados y alguien tenía que pararlos; el fracaso de La puerta del cielo hizo el resto. En Mr. Scorsese vemos a un joven realizador que lucha ansiosamente por hacerse con un lugar en Hollywood, debatiéndose entre hacer encargos para Roger Corman y esforzarse por financiar sus propios proyectos.
Curiosamente, sus empeños más personales no son obras logradas: la temprana obsesión por hacer La última tentación de Cristo y Gangs of New York dio como resultado, muchos años más tarde, dos películas desiguales e insatisfactorias. Y ya se ha dicho que hace El rey de la comedia por insistencia de De Niro, mientras que El cabo del miedo paga la deuda con quienes le habían permitido hacer su película sobre Jesucristo. Solo su alianza con Di Caprio en las últimas décadas le permite trabajar con libertad, gracias a la combinación de popularidad y ambición que distinguen al actor norteamericano. Pero el brillo que despide ese tándem no debe cegarnos: solo Infiltrados y El lobo de Wall Street son obras de enjundia, al lado de las cuales palidecen proyectos malogrados como Shutter Island, El aviador y Los asesinos de la luna.
Se ha señalado antes que David Thomson es crítico con Scorsese: le reprocha no ser hijo del oficio, sino de la Escuela de Cine de Nueva York; su pasión devoradora por la gran pantalla lo convierte en un esteta que busca el efecto al margen de la sustancia. Curiosamente, Thomson no reprocha a Godard que sea un cinéfilo antes que un director. Y eso que Godard pertenece a una familia acomodada y Scorsese procede de una estirpe de inmigrantes sicilianos; así como Al final de la escapada es una reformulación del noir de serie B que Godard había devorado en la Cinemateca Francesa, hasta el punto de que la película está dedicada a la Monogram Pictures, la Little Italy que aparece en la prodigiosa Malas calles es la mismo que vivió el joven Marty.
«Su formación son los años en los que el Hollywood clásico empieza a descomponerse y un nuevo cine llega de Europa»
Sin duda, es probable que buena parte de las películas de Scorsese procedan de las fantasías románticas inducidas por el consumo voraz de cine hollywoodense, como alega Thomson. Pero Scorsese no sería el único en sufrir ese trastorno —Pauline Kael se lo reprochó a John Carpenter— y sin embargo él es uno de los pocos que ha conocido un mundo ya desaparecido en el que los mafiosos alternaban en la calle con la gente ordinaria y un chaval que tomase una decisión equivocada podía terminar tirado en el asfalto con un tiro en la cabeza.
Que Scorsese cursara estudios cinematográficos tiene, ciertamente, una importancia decisiva. Pero lo hace porque el cine le obsesionaba desde pequeño; las películas se convierten muy pronto en su razón de ser y asistir a la Escuela de Cine de la NYU era la única manera de aprender el oficio. Sus años de formación son aquellos en los que el Hollywood clásico ha empezado a descomponerse —la censura ha dejado de operar y el sistema de estudios ya no funciona— y un nuevo cine llega de Europa. Lo hace acompañado de una nueva legitimación intelectual: aunque la figura del auteur tarda en abrirse paso durante esa década de los 60 en la que el cine hollywoodense pierde su viejo brillo, el éxito de Bonnie & Clyde inaugurará un periodo de esplendor creativo vinculado a los jóvenes directores salidos de las aulas o la televisión.
Sin embargo, el cine americano es distinto del europeo: así como la Nouvelle Vague se definía por oposición a sus mayores, incurriendo con ello en no pocas injusticias, hubiera sido deshonesto y acaso suicida sostener la necesidad de romper con una tradición de la que formaban parte John Ford, Orson Welles, Alfred Hitchcock, Anthony Mann, King Vidor, Nicholas Ray, Howard Hawks o Raoul Walsh… reivindicados como héroes por los jóvenes turcos del cine francés. Y pocos realizadores norteamericanos de esa generación eran tan conscientes del valor del cine americano clásico como Scorsese; solo Peter Bogdanovich podía competir con él y, de hecho, fue crítico antes que realizador.
De ahí que una buena forma de aproximarse a la obra de Scorsese consista en ver con atención el documental que hizo a mitad de los 90 sobre el cine americano, que no por casualidad se presenta como «un viaje personal» a través de su historia. Nos habla Scorsese del conflicto entre la voluntad expresiva del realizador y las constricciones que le impone el sistema, de donde resulta una división natural ente directores adaptados (Curtiz o Walsh o Minnelli) e inadaptados (Vidor o Von Stroheim o Welles) de la que conviene tomar nota: nada habría de deshonroso en «hacer una para ellos, otra para ti» si uno quiere seguir formando parte del engranaje industrial; no todo el mundo puede ser tan paciente como Cassavetes (cuya Shadows tanta influencia ejerció sobre Malas calles) o tan astuto como Hitchcock. Para ilustrarlo, Scorsese cita Cautivos del mal y Los viajes de Sullivan, dos clásicos que hablan del conflicto entre arte y comercio; dos clásicos, por lo demás, que salen del mismo Hollywood que en ellos se critica.
«Scorsese dice que el cine norteamericano ha preferido siempre la ficción a la realidad»
Pero Scorsese también dice que el cine norteamericano ha preferido siempre la ficción a la realidad y que el realizador es allí siempre un «entertainer»: incluso quien quiere decir algo serio ha de emocionar al público. Y celebra el cine de género, fundamento indiscutible del Hollywood clásico, deteniéndose particularmente en el western, el musical, el cine de gángsters y el noir, destacando el valor de realizadores —como Phil Karlson, Joseph H. Lewis— que se movieron en el terreno de la serie B.
Entre ellos, claro, está Samuel Fuller, visceral explorador de las pasiones humanas cuyo influjo sobre Scorsese ya señalaron Tavernier y Coursodon en su diccionario del cine americano. A ellos debe sumarse Vincente Minnelli, al que quiso dar la vuelta en Nueva York, Nueva York y al que regresa por otro camino en la estimable La edad de la inocencia, prueba de la versatilidad de Scorsese y de su empeño por moverse en registros distintos pese al riesgo que ello comporta, así como naturalmente el británico Michael Powell, quien llegó a casarse con su montadora Thelma Schoonmaker y cuyas películas —junto a Emeric Pressburger— se esforzó por restaurar. Dígase de paso que su tarea como conservador y divulgador del cine del pasado y del cine global ha sido siempre encomiable.
Y es que el cine de Scorsese debe entenderse como el intento deliberado por asumir la tradición del cine clásico norteamericano, incluyendo el cine de bajo presupuesto orientado a las dobles sesiones con predominancia del cine de género, para así prolongarla bajo formas nuevas usando aquellas herramientas expresivas vedadas a sus predecesores.
O lo que es igual: Scorsese ha querido revivir el corpus cinematográfico que le es más querido, realizando el sueño juvenil de convertirse en director; uno capaz de renovar ese legado hablando un lenguaje moderno y prestando atención a una realidad social diferente. Ni el uso explícito de la violencia ni el empleo de un lenguaje procaz tenían cabida en el Hollywood clásico, obligado por la censura —con las excepciones relativas del noir y el western— a mostrar una imagen idílica de la Norteamérica conservadora. ¡También el happy ending era norma! Y se me ocurren pocos directores que nos hayan dado más unhappy endings que Scorsese: tiene su gracia que le dieran el Óscar al Mejor Director por una película donde mueren todos los protagonistas —incluido el personaje al que da vida nada menos que la estrella DiCaprio— menos uno.
«Es —con Godard y Wenders— uno de los directores que más referencias a otras películas incluyen en las suyas»
Tal como ha señalado Robert Kolker, Scorsese es —con Godard y Wenders— uno de los directores que más referencias a otras películas incluyen en las suyas. En Toro salvaje, que estiliza el subgénero de las películas de boxeo de los años 40, Jake LaMotta acaba sus días como entertainer en un club de poca monta —lo tuvo todo y todo lo perdió— donde cuenta chistes y recita unos monólogos entre los que se cuenta aquel parlamento de Marlon Brando en La ley del silencio en la que reprocha a su hermano no haberlo ayudado cuando más lo necesitaba. «I coulda been a contender…»
Cuando entramos en el interior de su oficina neoyorquina en Mr. Scorsese, vemos que las paredes están decoradas con posters de cine de género —noir sobre todo— de los años 40 y 50: a nadie puede sorprender que nuestro hombre se animara a hacer una secuela de El buscavidas, la película de Robert Rossen sobre el mundo del billar, colocando a Paul Newman al lado de un joven Tom Cruise en la minusvalorada e interesantísima El color del dinero. Por su parte, El cabo del miedo era el remake de un muy competente film «hitchcockiano» de J. Lee Thompson.
Desde luego, hay pocos directores que se hayan ocupado tan obsesivamente de los perdedores: Schrader dice en el documental que el intento desesperado del underdog por alcanzar la notoriedad es una constante en su cine; en obras como Taxi Driver o El rey de la comedia nos las vemos con el hombre del subsuelo de estirpe dostoievskiana. He ahí un tropo habitual en el cine de gángsters, donde el tipo ordinario se siente atraído por la posibilidad de tomar un atajo a la prosperidad: lo vemos en Malas calles (donde Johnny Boy cree que puede ser más listo que los wise guys a los que debe dinero), en Uno de los nuestros («As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster»), en Casino (donde el desplazado es ese Rothstein al que encarna De Niro, judío en un mundo de italianos), en El irlandés (donde un simple bootlegger termina siendo capo mafioso y la soledad final del viejo gángster no transcurre en la cárcel, sino, al borde ya de la muerte, en una residencia de ancianos donde nadie va a visitarte), así como en El lobo de Wall Street (donde el gángster es un especulador financiero). En su conocido ensayo sobre el gángster como héroe trágico, publicado en 1948, Robert Warshow lo planteaba de manera similar: el gángster es aquel que queremos ser y en quien tenemos miedo de convertirnos.
Por otro lado, es sabido que el director italoamericano introduce desde primera hora un enfoque documental que indaga en la antropología del gángster, que también eso estaba presente en el noir de los 50: véase la excelente Ola de crímenes de André de Toth. Su colaboración con el periodista Nicholas Pileggi fue providencial: tanto Uno de los nuestros como Casino recrean el estilo de vida del gángster mediante —dice Constantine Verevis— una cuidadosa mezcla de realidad documental y ficción expresiva que va más allá de lo que Malas calles había podido lograr. Ahí tenemos el famoso plano-secuencia de Uno de los nuestros en el que la pareja protagonista entra por la puerta de atrás al Copacabana, atravesando almacenes y cocinas, hasta sentarse en la primera fila del exclusivo club neoyorquino a los sones de Then he kissed me de las Crystals: aunque un plano de esta naturaleza llama coquetamente la atención sobre sí mismo y su responsable puede ser acusado de exhibicionismo, cumple una función dramática al decirnos algo sobre los personajes, su estilo de vida y lo que en este resulta atractivo.
«’Taxi Driver’ solo puede entenderse a la luz de ‘Centauros del desierto’. Travis Bickle es una versión enloquecida de Ethan Edwards»
Sobre la importancia de la música como elemento expresivo en el mejor cine de Scorsese, por lo demás, poco se puede añadir: cuando Harvey Keitel cae sobre su almohada y suena Be My Baby al comienzo de Malas calles, el impacto emocional sobre el espectador es innegable. Y si la elección del Intermezzo Sinfonico de la Cavalleria Rusticana de Mascagni para los créditos de Toro salvaje parece suspender el tiempo, el uso que se hace de la larga parte instrumental del Can’t you hear me knocking de los Stones en Casino —es bien larga— es digna de aplauso. Nota al margen: ni una palabra se dice en Mr. Scorsese de las dos excelentes películas documentales que Scorsese ha hecho sobre Bob Dylan; los fans de este último hubiéramos querido saber algo sobre ellas.
Sucede que la película más importante de Scorsese se mide asimismo con una obra magna del cine clásico: la controvertida Taxi Driver solo puede entenderse a la luz de Centauros del desierto. O lo que es igual: Travis Bickle es una versión enloquecida de Ethan Edwards. Y lo es en más de un sentido, ya que Bickle es un racista que no duda en disparar al joven negro que entra a robar en la tienda donde él ha entrado a comprar. También él es un excombatiente que viene de perder una guerra y no tiene familia ni vínculos que le permitan evitar su creciente aislamiento; si Edwards odia a los yanquis y a los indios, Bickle arremete contra los drogadictos y prostitutas que vagan por el centro de Nueva York, contraimagen de los cuales es la joven activista política a la que da vida Cybill Shepherd y a la que trata en vano de conquistar. Sobre todo, Bickle se propone salvar a una joven —encarnada por Jodie Foster— a la que no han raptado y mancillado los indios: lo ha hecho esa América corrupta de las grandes ciudades en la que alguien puede huir de casa y vivir con un proxeneta sin que nadie haga sonar la voz de alarma.
Téngase en cuenta a ambas películas las separan apenas 20 años. Son suficientes, sin embargo, para que la nota conciliatoria que introduce John Ford al final de Centauros del desierto —Ethan decide llevar a casa a Debbie en lugar de matarla por haber sido esposa de un jefe indio— deja paso en Taxi Driver a una violentísima secuencia que libera la tensión acumulada en el interior de ese loner paranoide cuya interpretación borda el joven De Niro. Para Amy Taubin, lo que hace Bickle es llevar a la práctica una fantasía de la masculinidad que la historia americana entera ha venido alimentando y sin embargo se hallaba en entredicho tras la eclosión de la contracultura y el feminismo. Es, sin duda, una posible interpretación; tras pasar por el hospital, Bickle se convierte en un héroe y los padres de Iris le agradecen su heroica acción.
Esta ambigüedad enriquece la película y obedece al contraste entre el guionista Schrader y el realizador Scorsese: Schrader quiere presentarnos a un héroe atormentado en clave trascendental —como hemos visto en su cine de los últimos años— y Scorsese concibe a Bickle en términos menos realistas, filmándolo como si habitase un sueño al que Bernard Herrmann pone una banda sonora espectral que cierra como un broche dorado su inigualable carrera. No en vano, cada uno ve Centauros del desierto a su manera: Scorsese destaca el aislamiento final de Edwards y Schrader enfatiza que Edwards no deja entrar al joven Martin a la cabaña donde yace el cadáver desfigurado de su tía… a fin de ahorrarle un dolor que acaso solo él sea capaz de soportar.
«En una sociedad involucrada en la guerra de Vietnam, el cine no podía dedicarse en exclusiva a filmar comedias románticas»
Scorsese hace un trabajo extraordinario construyendo plano a plano el punto de vista de Bickle, cuya percepción de la realidad —un Nueva York delirante lleno de tensiones latentes— es transmitida al espectador de manera eficaz y a ratos poética. Recordemos la secuencia en la que Bickle trata sin éxito de reconciliarse con Betsy, fracaso que la cámara registra abandonándolo y desplazándose a la derecha, donde un largo corredor solitario sirve como símbolo del aislamiento del personaje; un movimiento de cámara que recuerda al que ejecuta Hitchcock en Frenesí, donde la cámara rehúsa entrar en el apartamento en el que se perpetra un asesinato y regresa pudorosamente a la calle escaleras abajo.
Y aunque puede entenderse que la secuencia final causara escándalo en su momento, Scorsese solo empujaba la puerta que Hithcock había dejado abierta con Psicosis y por la que ya se habían adentrado autores como Penn o Peckinpah. En una sociedad involucrada en la guerra de Vietnam, donde JFK o Martin Luther King habían sido asesinados y en la que el terrorismo de baja intensidad era moneda corriente, el cine no podía dedicarse en exclusiva a filmar comedias románticas para la clase media. Asunto distinto es que podamos considerar que esa violencia resulte a veces gratuita, o sea prescindible, cuando solo busca crear un efecto sin valor dramático ni capacidad para decir algo relevante sobre los personajes o la historia que se cuenta.
En suma: hay que respetar a Scorsese, incluso si su cine no te gusta o te parece —como a mí— falible o desigual: este octogenario se las apañó para salir de Little Italy —ya no vive allí— cuando no era precisamente un barrio para turistas y lo hizo cámara en mano, impulsado por una pasión nacida en las salas de Nueva York que ha cristalizado, vencidas las dificultades y superados los altibajos, en una filmografía cuya extensión y variedad pocos de sus coetáneos —quizá solo Altman y Spielberg— pueden igualar. Agradezcámosle tal esfuerzo, aunque no lo haya hecho por nosotros: allá por 1975 dijo que el cine era su vida entera. Bien está: sus películas, mejores o peores, ya son parte de la nuestra. Y no creo que alguien como él pueda desear una mejor herencia.
