El arquitecto Alejandro Zaera denuncia la inquisición reinante en la universidad de EEUU
Alejandro Zaera-Polo, exdecano de Arquitectura en Princeton, describe desde sus mismas entrañas la nueva inquisición de la élite políticamente correcta

Alejandro Zaera-Polo | Sito Bite
La Universidad de Princeton se equivocó con Alejandro Zaera-Polo. Todo un carácter. Para algunos, un rebelde con causa, un tipo decente que no se arredra. Para otros, un excéntrico en plena pataleta revanchista. En cualquier caso, su peripecia deja al descubierto las entrañas de un fenómeno que amenaza con corroer la esencia misma de nuestra civilización.
En los últimos tiempos, la academia tiende a expulsar de su seno a quienes no se someten a un entramado ideológico dirigido por lo «políticamente correcto», concepto establecido por una red para mantener el poder. Si no estás con nosotros, te cancelamos. No existes. ¿Ha vuelto la inquisición? El movimiento neopuritano –las esencias ahora las enarbola ese progresismo que tanto decía despreciarlas… al menos, vemos ahora, las de las demás– se muestra especialmente poderoso en las universidades de EEUU, donde nació. La de Princeton es uno de sus bastiones.
En una decisión de la que ahora deben de arrepentirse amargamente, los mandamases de Princeton ficharon como decano de su facultad de Arquitectura al español Alejandro Zaera-Polo (Madrid, 1963), que se había ganado un nombre en todo el mundo ejerciendo la profesión. Una vez allí, sostiene Zaera-Polo, pudo comprobar que el supuesto paraíso académico que nos venden estaba podrido. Intentó cambiar las cosas desde dentro, pero el sistema no acepta la crítica. Cuando lo derribaron con una acusación de plagio, demandó a la universidad por difamación y siguió trabajando en ella, minando sus fundamentos estructurales.
Hasta que llegó la andanada definitiva en forma de acusación de misoginia. El machismo, en los códigos del Sistema, supone una vuelta de tuerca implacable. Normalmente, los defenestrados quedan tan debilitados que se limitan a vegetar en algún rincón, evitando males mayores, como la expulsión definitiva del paraíso. Zaera-Polo se revolvió como nadie esperaba. Mientras su reclamación de libertad académica llegaba hasta la cima de la jerarquía, iba recogiendo pruebas del proceso: más de 800 páginas de documentos que muestran el mecanismo de políticas de la identidad, pensamiento de grupo y presión tras el que se parapeta la élite.
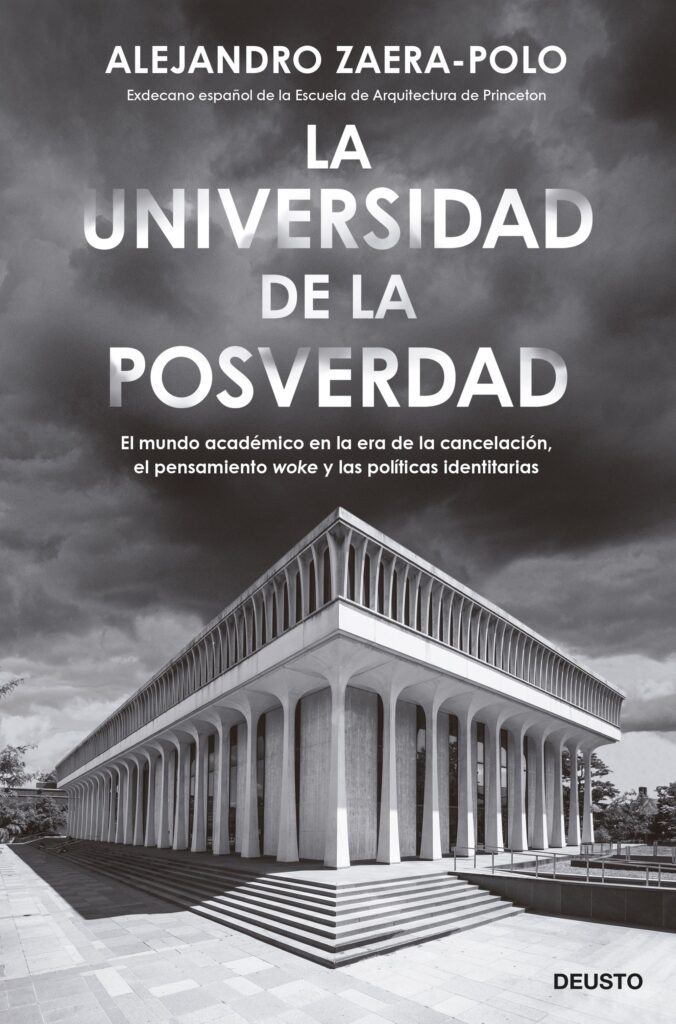
El resultado es el libro La Universidad de la posverdad, que publica Deusto. En él, Zaera-Polo mezcla el rigor más académico en la documentación con una pulsión narrativa de periodista de guerra, incrustado en las mismas entrañas de una bestia que teme el limitante (para sus fines) concepto de verdad y persigue la libertad que lleva a buscarla. Aunque dilucidar quién tiene la razón en el farragoso conflicto concreto que abrió el fuego o cuáles son las causas profundas de la situación en la que se enmarca, lo que deja ver la simple descripción del proceso resulta de lo más inquietante. Y el libro viene cargado de información bien documentada, el ingrediente fundamental para una verdadera historia de miedo.
Pregunta.–¿Qué hizo para desatar la ira de la Universidad de Princeton?
Respuesta.-Todo empezó porque me negué a seguir operando dentro de un sistema corrupto de dirección de tesis que impone a una coordinadora sobre todos los directores y se apunta el crédito exclusivo por las direcciones. Como la coordinadora [Elizabeth Diller] es mujer, la decana [la sustituta de Zaera-Polo, Mónica Ponce de León], que tiene un historial de abuso de los mecanismos de discriminación positiva en su propia práctica profesional, moviliza la misoginia y el patriarcado para negar mis acusaciones públicas de corrupción.
P.–¿Cuál es su situación actual, tras esta guerra que le ha declarado al poder establecido en un mundo, el académico, en el que ha desarrollado su carrera? ¿No siente vértigo?
R.-De momento, a mi pesar, he dejado la academia y estoy concentrado en mis actividades profesionales. Me sigue interesando mucho y espero volver si tengo oportunidad, porque estaba desarrollando investigación que creo importante y urgente, y me gustaría seguir haciéndolo, quizá en otro sitio. En paralelo he iniciado un proceso legal.
P.–En su libro describe todo el arsenal que utilizó contra usted ese sistema que denomina «universidad de la posverdad». ¿Podría seleccionar un par de ejemplos?
R.-La «ley del silencio» es una de las tácticas más comunes a varios procesos, por ejemplo, el de la reclasificación de mis seminarios por unos comités que ni se dignan a hablar conmigo ni justifican su decisión. Es la otra cara de la táctica del «conversacionalismo» que impone Elizabeth Diller a la dirección de tesis: todos teníamos que comulgar con la conversación que les imponía cada año a todas las tesis. Es lo que critica [el filósofo de la ciencia Daniel] Dennett a los posmodernos relativistas, que han dejado de buscar la verdad y todo lo que hacen es conversar. Otro más: mediante el «pensamiento grupal», los máximos responsables y máximos culpables –el presidente, la decana y Diller– se sirven de comités que nombran para darle un aspecto democrático a sus acciones, mientras que intentan acallar mis denuncias públicas del sistema; estos comités funcionan siempre por unanimidad y no dan cuenta de sus decisiones, por lo que sus decisiones son irrevocables. El sistema se mantiene gracias a que una gran mayoría de los profesores simplemente permanecen callados. La «banalidad del mal» de [la filósofa Hannah] Arendt. El conflicto de interés es sistemático a lo largo del proceso, en el caso del presidente [de la Universidad de Princeton, Christopher Ludwig] Eisgruber y el vicerrector de profesorado Kulkarni y su adjunta Turano, que dirige la investigación… Y la difamación y los estereotipos de raza y de género esgrimidos para acabar con mi resistencia son también parte del arsenal de la posverdad.
P.–Resulta especialmente triste la instrumentalización de los estudiantes. ¿Qué efectos tiene en ellos?
R.-Creo que los estudiantes no sufren mucho. Ya están bien educados a no pedir muchas libertades. Esta es una generación de estudiantes «eunucos», como decía [el periodista y escritor John] Carlin. Castrados por la comodidad en la que han crecido, como escriben Lukianoff y Haidt en su famoso libro [La transformación de la mente moderna]. Creo que esta generación tiene un cierto miedo a la libertad. Es una generación muy conservadora, rehúye el conflicto. Solo hablan cuando les pregunto. Les he ofrecido confidencialidad en sus declaraciones y no corren riesgos. No sé si sufren o lo disfrutan. Creo que eso es lo que hace esta educación clientelista: producir individuos que no se van a oponer a ningún autoritarismo. Estamos, de nuevo, ante la banalidad del mal. Los alumnos que más me apoyan cuando les pido una «carta de recomendación inversa» para luchar contra las acusaciones falsas del presidente Eisgruber de «maltrato a los estudiantes» son los asiáticos y europeos. Y las mujeres. Curiosamente los menos reactivos son los hombres blancos norteamericanos, es decir, los más privilegiados de entre los ya privilegiados estudiantes de Princeton.
P.–Más allá de los detalles del caso, lo realmente preocupante es su causa última, sus raíces más profundas. Primero, las universidades promovieron un relativismo que sustituye la búsqueda de la verdad por el sentimiento y la interpretación subjetiva. Pero han quedado atrapadas por su propio monstruo, que ha dado lugar al triunfo de un populismo cuyo único fin es controlar el poder a través de las políticas de la identidad y la corrección política… que utilizan también para controlar a las universidades. ¿Se podría reducir el fondo del asunto a ese círculo vicioso?
R.-Exactamente. Las epistemologías que se iniciaron en los años 70 entre los intelectuales críticos con la modernidad se han desarrollado a lo largo de casi cinco décadas y se han convertido en el soporte conceptual del populismo de todo signo. En su origen, estas teorías eran liberadoras, porque permitían la crítica al modelo de las democracias occidentales de la posguerra. Pero ese relativismo se ha llevado a un límite que la ha convertido en la excusa perfecta para legitimar tanto la caza de nazis en Ucrania como las políticas identitarias de género, raza o nacionalidad que subyacen a la cultura woke y de la cancelación. Las políticas de la identidad operan tanto en la derecha como en la izquierda: Trump, el Brexit o la invasión de Ucrania son parte del mismo fenómeno que opera en las políticas de la cancelación o el abuso de la discriminación positiva, la autodeterminación del sexo, etc. Es la elevación exponencial de la tolerancia a la mentira a partir de la idea de que no hay verdad y todo es relativo: hay una verdad rusa o china o americana o negra o femenina… Negar que hay una verdad única es un disparate. Otra cosa es cuánto nos acercamos a ella y cuál es la evidencia que usamos para demostrar nuestras afirmaciones y acciones. La universidad ha sido siempre la institución a cargo de la búsqueda de la verdad. Los estatutos de Princeton dicen que el primer propósito de la universidad es la búsqueda de la verdad. El lema de Harvard es Veritas, y el de Yale, Lux et Veritas… Pero estas instituciones llevan décadas entregadas al relativismo, sobre todo en las humanidades. Y creo que son, en última instancia, quienes han legitimado la posverdad.
«Eso es lo que hace esta educación clientelista: producir individuos que no se van a oponer a ningún autoritarismo»
P.–¿Cuál cree que es su origen histórico y hasta qué punto ha influido ese complejo de culpa de Occidente que usted menciona en el libro? ¿Cómo es posible que las minorías pasen de una justa reivindicación a tomar un control tan decisivo e incontestable?
R.-La cultura de la culpa es una teoría muy antigua de Ruth Benedict (¡de los años 50!). Explica que las culturas occidentales cristianas ejercen control sobre los individuos inculcándoles un sentimiento de culpa que opera individualmente, mientras que, en Asia, el control social opera fundamentalmente exponiendo a los infractores a la vergüenza. La razón por la que la cancelación y la corrección política se ha desarrollado fundamentalmente en occidente es porque estamos educados para sentirnos culpables por lo que nuestros ancestros les hicieron a los pueblos que colonizaron o por los órdenes sociales que establecieron entre géneros o razas. Básicamente, es una cuestión de reparaciones a las víctimas y los oprimidos. Pero ese victimismo también opera entre los partidarios de Trump, de Putin, del Brexit o de los nacionalismos de todo signo… El victimismo populista es uno de los motores de las cosas que están pasando ahora.
P.-¿Por qué está el problema especialmente enquistado en las facultades de humanidades?
R.-La evidencia es mucho más compleja en las humanidades que en las disciplinas científicas o técnicas. Siempre han estado más determinadas por factores culturales que por factores materiales. Por eso es tan interesante la cuestión del sexo y el género: el sexo está determinado por las cadenas de ADN, mientras que el género está construido social o culturalmente. Las construcciones sociales son deseables y posibles porque hacen evolucionar los genotipos, pero no son todopoderosas, como sostienen los constructivistas sociales que pueblan los departamentos de humanidades y estudios culturales. Creo que es necesario empezar a poner límites a la cultura.
P.- Aunque se centra en las raíces culturales del problema, usted también «sigue el dinero», que diría el clásico periodístico, para rastrear el fondo de la principal línea de sucesos que, según usted, marca la rendición de Princeton al sistema de la posverdad: cambio en el lema de la universidad añadiendo «y al servicio de la humanidad» (2013) – ocupación del despacho del rector por la Liga de la Justicia Negra (2015) – derrota judicial en un litigio por los beneficios de una patente farmacéutica (2015) – aparición de la universidad en los Paradise Papers (2017) – cancelación de la figura histórica del presidente Woodrow Wilson por racista (2020) – duplicación de la dotación económica de la universidad (2020-2021). O sea, plegarse al sistema tiene premio. ¿No le parece esta una veta especialmente fructífera para entender lo que está pasando, y no solo en las universidades?
R.-Si, el trasfondo económico y político del proceso es muy interesante. Princeton es la universidad más rica del mundo per cápita. El endowment [dotación financiera a través de donaciones] per cápita supera los 12 millones de dólares. Su consejo de fideicomisarios está constituido fundamentalmente por banqueros de inversiones que manejan decenas de billones de dólares. Hay muchos teóricos que están hablando ya del woke capital, una teoría según la cual los monopolios son los más interesados en promover los movimientos sociales y sus políticas porque así eliminan la posibilidad de que surjan nuevos competidores en el mercado. Para las grandes empresas, los costes sociales de estas políticas son un coste mínimo en proporción a ese objetivo. Por otra parte, la bolsa es un campo donde no conviene promover la verdad: los banqueros de inversiones operan a través de la información privilegiada y la producción de sentimientos y tendencias. Mi teoría es que, si el consejo de fideicomisarios de Princeton estuviera constituido por más ingenieros, industriales o científicos, la universidad estaría más dedicada a la verdad. Y probablemente sería más pobre.

P.–Además de esas raíces meramente económicas, también habla en su libro de «voluntad de poder». ¿Hasta qué punto pesan en el fenómeno el ego, el miedo, la vanidad… tanto en los actores principales como en los secundarios del sistema?
R.-La referencia a Nietzsche la traigo a cuento de su idea de la «moral de los esclavos», la moral de las víctimas que tiñe todas esas políticas de la identidad que operan en este proceso y en todas partes. No sé si es una cuestión de ego o vanidad lo que se ve en el proceso. Es más bien el abuso de las identidades para legitimar ciertas prerrogativas que algunos individuos habían obtenido ilegítimamente. Estos individuos son capaces de usar acusaciones de misoginia, patriarcado, supremacismo blanco o racismo, para legitimar los sistemas corruptos que operan. Sin la menor evidencia. Promueven una caza de brujas como la de la inquisición o la de los nazis ucranianos…
P.–Pese a todo, su conclusión en el libro es positiva: tras la pandemia, Ucrania, etc., cree que la población va a rebelarse contra la dominación de la posverdad. ¿No teme un efecto rebote que lleve al otro extremo, una aceptación de totalitarismos que prometan acabar con el relativismo?
R.-Sí, evidentemente existe ese peligro. Pero creo que hemos llegado a un punto en el que es necesario hacer correcciones en la otra dirección si queremos operar planetariamente. Creo que los riesgos que implica esta operación merecen la pena en este momento. Aquí es donde creo que la forma en la que opera la ciencia es un muy buen modelo para seguir aproximándonos a la verdad. Totalitarismos como los de Trump, Putin o los activistas identitarios tienen siempre una evidencia débil, que opera más bien promoviendo el sentimiento. Creo que hay que correr el riesgo y plantar cara tanto a los populistas como a los identitarios de todo signo. Hay que debilitar las identidades. Como dice la cita de Clinton sobre el genoma que uso en el libro, somos iguales en un 99%, pero nos pasamos el 99% del tiempo pensando en nuestras diferencias.
«El victimismo populista es uno de los motores de las cosas que están pasando ahora»
P.–Dice en la introducción de su libro que se ha inspirado tanto en Hunter S. Thompson y el Homo Academicus de Pierre Bourdieu. Además, su libro tiene algo de periodismo bélico y mezcla narración y datos. ¿Cree que una de esas herramientas por las que les preguntaba puede ser un nuevo género de denuncia que integre ciencia y humanidades tal y como proponía Steven Pinker en 2013 en The New Republic?
R.-No lo había pensado como iniciación de un género periodístico, pero sí, creo que el periodismo es uno de los campos donde una vuelta a la evidencia y la verdad es más necesaria.
P.–¿Cómo se definiría usted como intelectual y académico?
R.-Soy un globalista neoliberal irredento. Pro-científico y planetario. La fase que hemos vivido recientemente de rechazo frontal de los innegables logros del mundo global y liberal es un disparate y está en el origen de la polarización y la disgregación del mundo en múltiples dominios separados e irreconciliables. Como si volviésemos a la Edad Media. No digo que la globalización fuese perfecta, pero sigue siendo el mejor sistema de gobierno y operación, lo que hay que hacer es seguir trabajando en ella en lugar de abandonarla y desprestigiarla. Y sobre todo en un mundo donde los procesos están cada vez más entrelazados y donde hay un problema ecológico fundamental que tiene que resolverse a escala planetaria. Yo no creo en el multilateralismo. Hay que converger en un único sistema y no veo ninguna alternativa mejor al «occidente colectivo» como se le llama ahora.

