Los límites del orden liberal internacional y el nuevo desorden mundial
Tres décadas más tarde nos encontramos discutiendo sobre las causas del fin de ese mismo Orden Liberal Internacional

Los límites del orden liberal internacional.
La invasión rusa de Ucrania y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca han puesto en cuestión la vigencia del Orden Liberal Internacional. Comprender en qué consistió realmente, reconocer las causas de su declive y anticipar las alternativas al mismo nos ayudará a desenvolvernos en el actual desorden mundial.
«La civilización y el orden descansan en el control de la violencia: si deviene incontrolable no habrá ni orden ni civilización»
Robert Cooper
En noviembre de 1989 el Muro de Berlín fue derribado por una ciudadanía que perdió el miedo a la división artificial de su país. Dos años más tarde, en diciembre de 1991, sucedió lo inimaginable sólo un lustro atrás, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue disuelta tras la dimisión de su último presidente, Mijail Gorbachov. Ni en Berlín ni en Moscú fueron necesarios disparos ni invasiones externas para acabar con el bloque comunista, bastó con esperar a que las semillas de la contención dieran su fruto.
En 1992 Estados Unidos aparecía como el vencedor de la Guerra Fría, la gran y única hiperpotencia del momento, el eje sobre el que descansaba la Pax Americana, compuesta por coerción y atracción a partes iguales. Eran los tiempos del fin de la historia, tan sólo ensombrecidos por un posible choque de civilizaciones, en los que el orden mundial surgido de las cenizas de la II Guerra Mundial podría implementarse sin impedimentos de ninguna clase.
Pero lejos de esa realidad, tres décadas más tarde nos encontramos discutiendo sobre las causas del fin de ese mismo Orden Liberal Internacional (OLI). ¿Cómo hemos llegado hasta aquí partiendo de semejante situación de ventaja? ¿En qué consistió realmente el OLI? Y sobre todo, ¿qué habrá después del OLI?
¿Qué fue el orden liberal nacional?
En primer lugar, conviene aclarar que la existencia de un orden internacional, con el desarrollo de mecanismos de ordenación como alianzas, tratados y reglas informales que acaban regularizando el comportamiento de los Estados con su adherencia a ciertas normas generales, no tiene por qué tener un tinte liberal. Por tanto, tipos de órdenes internacionales ha habido muchos, que sea o no liberal dependerá de sus principios y valores rectores.
El 24 de octubre de 1945 nacía la Organización de Naciones Unidas (ONU), diseñada para evitar un nuevo enfrentamiento mundial regulando las relaciones entre los distintos Estados que componen la comunidad internacional, en realidad fue concebida como una institución híbrida que aunaba en su seno elementos tanto de la paz negativa como de la positiva (Howard, 2001).
La paz negativa se mantiene estrictamente bajo la esfera de los Estados, y se entiende como un marco de relaciones donde no hay guerra entre ellos pero la visión que impera es la geopolítica, es decir, bajo un enfoque realista y cuya traducción en el diseño institucional de la ONU se encuentra en su Consejo de Seguridad, donde, sin importar la ideología que los inspiren, se reconocen las diferencias de poder entre los Estados concediendo el derecho a veto y el carácter permanente a cinco grandes potencias. La fuente de este sustrato realista no es liberal, sino que se encuentra en la Paz de Westfalia, que consagró la soberanía estatal como el privilegio inviolable sobre el que descansan las relaciones internacionales (Ikenberry, 2011).
Por el contrario, en la paz positiva la primacía de los Estados cede el paso a una comunidad internacional regida por términos morales donde impera una visión cooperativa bajo un enfoque idealista, cuya ideología es predominantemente liberal y que tiene en la Asamblea General de la ONU su encarnación institucional, donde cada Estado cuenta con un voto y no existen discriminaciones ni privilegios de ningún tipo.
Esa naturaleza mixta de la ONU se debió en gran medida a dos factores íntimamente ligados, por un lado, la extremada complejidad del mundo de posguerra que imponía sus límites a la capacidad estatal, incluso a la gran potencia del momento, Estados Unidos, ya que por primera vez en la historia de la humanidad asistimos al cierre del sistema internacional merced a los siguientes rasgos (Merle, 1997):
• Participación de los Estados en una estructura permanente y universal.
• Aumento de las relaciones económicas dentro de un mercado mundial.
• Instantaneidad de las comunicaciones.
• Unificación del campo estratégico (a través de los misiles de largo alcance).
Por otro lado, y aquí tenemos el segundo factor, ese mismo cierre del sistema mundial, con sus propias características, obligaba a las potencias mundiales a crear también estrategias de alcance global para competir entre sí. La ONU fue, al igual que la precedente Sociedad de Naciones, una empresa surgida del idealismo liberal estadounidense, pero F.D. Roosevelt, su principal valedor, al contrario que W. Wilson, no estaba interesado tanto en democratizar al mundo como en hacerlo seguro, sin mayor carga ideológica. De ese modo, la URSS, la otra gran potencia mundial del momento, pudo aceptar la creación de la ONU, a pesar de no congeniar con su particular proyecto revolucionario mundial.
Mientras la internacional comunista consistía en la promesa de la emancipación obrera a través de la creación de una sociedad sin clases ni fronteras pero dominada por la dictadura del proletariado, lo que en la práctica se tradujo en el dominio absoluto del partido comunista, y en particular de sus élites; el proyecto liberal se basaba en “los mercados abiertos, las instituciones internacionales, una comunidad democrática de seguridad cooperativa, el cambio progresivo, la resolución colectiva de problemas, la soberanía compartida y el imperio de la ley” (Ikenberry, 2011).
Así pues, tras 1945 había surgido un nuevo orden internacional que además se encontraba completamente cerrado, pero que no era totalmente liberal, pues más allá de Europa Occidental y Norteamérica, muy pocos territorios se encontraban en su órbita (Japón en Asia y Australia y Nueva Zelanda en Oceanía). Fuera de él, coexistían diversas esferas, por un lado la comunista, que se encontraba en pugna con la esfera liberal y cuya dinámica de interacción estaba marcada por la contención; y por otro lado todos aquellos territorios que, sin pertenecer plenamente a ninguna de las dos anteriores, aún no habían encontrado su propio espacio, estamos hablando de todos los pueblos por descolonizar o recién independizados que, como la India, se resistían a pertenecer a uno u otro bando (surgiendo así el concepto de Tercer Mundo, luego rebautizado como el grupo de Países No Alineados).
Además de incompleto, ese orden liberal era jerárquico, pues dependía por entero de la primacía de Estados Unidos para su mantenimiento y expansión, como bien pronto quedó demostrado con el Plan Marshall primero y la Alianza Atlántica después.
De modo que desde 1945, y a pesar de la creación de la ONU, el mundo en realidad ha estado dividido en tres esferas diferentes, intercomunicadas entre sí, pero con principios rectores particulares. Siguiendo a Cooper (2003), podemos sintetizarlas de la siguiente forma:
• El mundo premoderno: constituido por todos aquellos espacios donde la soberanía estatal no ha podido consolidarse al no lograr el monopolio de la violencia o por no ser capaces sus instituciones de brindar los servicios básicos a su población. Dentro de esta categoría destacan los Estados fallidos y fracasados como Somalia, pero también los narcoestados como Venezuela o las dictaduras duras como Corea del Norte.
• El mundo moderno: a diferencia de la anarquía que reina en la esfera premoderna, en la moderna impera cierto orden, pero derivado de la razón de Estado y el equilibrio del poder, pues la soberanía estatal y el uso de la fuerza como garantía de su seguridad constituyen las bases de las relaciones entre sus miembros. La defensa de los intereses nacionales es el motor de la acción estatal, cuyo éxito, al contrario que en el anterior modelo, constituye la principal causa de conflicto al convertir las relaciones internacionales en una competición constante que en ocasiones puede derivar en lucha directa. Ejemplos de Estados con una lógica moderna los encontramos en Rusia, China e incluso Estados Unidos, las grandes potencias, pero también en otros países como Irán, la India, Israel o Pakistán.
• El mundo posmoderno: en esta esfera la soberanía estatal pierde su carácter absoluto mediante acuerdos supranacionales entre las partes, es decir, de forma voluntaria, bajo una visión cooperativa y ética de las relaciones internacionales. Los intereses nacionales, la razón de Estado y el equilibrio de poder ceden su primacía a la resolución de problemas comunes y la defensa de principios y valores universales, limitando el uso de la fuerza y la guerra como opciones de último recurso. La Unión Europea (UE) o la Corte Penal Internacional (CPI) son ejemplos del ethos posmoderno, pero también el impulso institucional de posguerra y el globalizador más reciente emanados desde Estados Unidos.
De los tres componentes principales del orden liberal (RAND, 2016), el económico (formado por las redes de comercio global y los flujos de inversiones, junto con instituciones como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, además de innumerables acuerdos bilaterales y regionales), el político-militar (compuesto por normas y acuerdos de seguridad, como las recogidas en el Derecho Internacional Humanitario e instituciones de seguridad colectiva, acuerdos de control de armas o alianzas como la OTAN) y el normativo (centrado en cuestiones de justicia y resolución de problemas mediante acuerdos e instituciones centradas en los derechos humanos como la Corte Penal Internacional –CPI–, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, redes de expertos y organizaciones especializadas), ha sido en el primero donde el OLI se ha podido desarrollar en mayor medida; si bien los últimos acontecimientos desde la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y la invasión rusa de Ucrania (principalmente la ruptura de las cadenas de suministro globales, la pugna por materiales críticos y la guerra arancelaria impulsada por la Administración Trump) han puesto en duda incluso el pilar más sólido del OLI, el económico.
Respecto a los otros dos componentes, tan dependientes del cálculo estratégico, el OLI tan sólo ha podido institucionalizarse en cierta medida, sin lograr la completa socialización de sus valores entre sus participantes. La lógica moderna ha imperado sobre la posmoderna en las esferas político-militar y normativa, como pone en evidencia el hecho de que ninguna de las grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos, haya querido formar parte de la CPI.
Es algo lógico si tenemos en cuenta que de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU sólo dos, Francia y Reino Unido, pertenecen a la órbita posmoderna, mientras que Estados Unidos siempre ha estado con pie y medio en la moderna, donde se encuentran tanto Rusia como China. De ahí el recurso constante al veto y la paralización de la ONU en cuestiones de seguridad. Es decir, cuando las esferas realista e idealista del sistema han chocado, el OLI no se ha aplicado.
Precisamente, una de las mayores paradojas y causa de tensiones internas en el OLI consiste en que mientras éste descansa en el sistema de Westfalia, es decir, en el reconocimiento de la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, el componente ético-moral del OLI suele trascender esa misma soberanía, apelando incluso a la injerencia exterior en caso de violación flagrante de los principios y valores liberales, puesto que impone límites a los Estados (a nivel interno de protección de la ciudadanía, y a nivel externo sobre el recurso a la fuerza). Iniciativas como la ‘responsabilidad de proteger’ muestran a las claras los límites del OLI, tanto a nivel normativo, incapaz de superar la órbita posmoderna, como práctico, cuyo modelo, la paz liberal, se ha mostrado ineficaz para resolver las crisis surgidas dentro de la órbita premoderna.
Para explicarlo gráficamente, cabe entender el OLI como una bóveda de protección tanto para los Estados (frente a otros Estados) como para sus poblaciones (frente a sus Estados), una bóveda que tiene la aspiración de abarcar el planeta entero pero que de momento no ha podido expandirse más allá de las regiones occidentales y occidentalizadas por dos motivos básicos: primero porque su modelo ha sido incapaz de seducir por entero al mundo moderno, pues ni Rusia ni China, ni tampoco Israel o Irán, han limitado, ni limitarán en el futuro, su libertad de acción. En este aspecto, ni siquiera su mayor promotor y defensor hasta la fecha, Estados Unidos, ha vivido por entero dentro de la bóveda liberal, sino que siempre ha mantenido medio cuerpo fuera de la misma para asegurar precisamente su libertad de acción. Su unilateralismo no ha sido más que eso, el modo en que Estados Unidos se ha salido del OLI para defender sus intereses nacionales cuando creía que estos se veían perjudicados o no se podían alcanzar a través del multilateralismo.
Por su parte, los países eminentemente posmodernos, como los europeos occidentales más Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, lo son no sólo por convicción, sino sobre todo por debilidad. Incapaces de jugar con las mismas reglas de las grandes potencias (la última vez que Francia y Reino Unido lo intentaron en 1956 salieron trasquiladas), pusieron sus esperanzas en un mundo ideal de cooperación y resolución pacífica de controversias, “un paraíso posthistórico de paz y relativa prosperidad” (Kagan, 2003). Ahora que la invasión rusa de Ucrania ha dado al traste con semejante escenario, incluso en el continente europeo, se han dado cuenta de su imprudencia al haber confundido durante muchas décadas sus deseos con la realidad. Puede que ellos vivieran en un mundo posmoderno, sí, pero el resto de regiones no lo hacían; continuaban, y permanecen aún, ancladas en los mundos moderno y premoderno, donde los principios y valores liberales suenan a simple intromisión o a pura fábula.
El segundo motivo por el que el OLI no ha cumplido con su internacionalización ha sido la imposibilidad de imponer sus valores en el mundo premoderno. Desde que Jimmy Carter hiciera de los derechos humanos el centro de su política exterior, Estados Unidos ha intentado lidiar con ese mundo premoderno mediante diversas estrategias, pero ni las iniciativas económicas, ni los programas de ayuda sanitaria, por no hablar del intervencionismo humanitario de la Administración Clinton o la Doctrina Preventiva de George Bush, han resuelto el problema de base: las dificultades de Occidente para estabilizar primero y democratizar después los países que permanecen en el mundo premoderno.
Desde los inicios de la contención, la promoción de la democracia fue uno de los pilares de la política exterior estadounidense, y por extensión de la europea. Pero más allá de Japón, Alemania y algunos países tras el Telón de Acero y el Sudeste Asiático, se han cosechado muy pocos éxitos. Vietnam fue un desastre, como lo fueron después Irak, Afganistán o Libia. No han sido los únicos. Si hay un país que pueda servir de ejemplo a la resistencia frente a los esfuerzos de liberalización ése ha sido la República Democrática del Congo, donde los mundos premoderno y moderno se confabulan desde su independencia para impedir el desarrollo del pueblo congoleño, sin que el mundo liberal haya podido resolver una crisis que es ya la gran herida abierta de África. A pesar de un secretario general de la ONU muerto en acto de servicio, Dag Hammarskjöld, y de varias misiones internacionales, en el Congo sigue reinando el horror de la mano de crueles guerrillas apoyadas desde el exterior, de un Estado incapaz de controlar la situación y de un saqueo de sus riquezas naturales que provocan continuas violaciones de los derechos humanos.
El fracaso en el Congo es el reflejo de la incapacidad del modelo liberal por conjugar sus dos almas, la realista y la idealista, de forma satisfactoria en el mundo premoderno. Como indica Tom (2017), a pesar de la ola democratizadora experimentada en el África subsahariana tras el fin de la Guerra Fría, lo cierto es que los conflictos internos también aumentaron, y muchos de ellos acabaron internacionalizados por la injerencia de otros países. A la inestabilidad política habría que añadir el subdesarrollo económico, caracterizado por unas economías intervenidas y subsidiadas, incapaces de escapar a la trampa de la deuda y a unos gobiernos cuya única respuesta a unas bases sociales y económicas inadecuadas ha sido el neo-patrimonialismo, es decir, el expolio del patrimonio público en beneficio propio.
De modo que la fórmula liberal a la crisis del mundo premoderno, democratización más capitalismo, falló en lo esencial, es decir, en crear la base sobre la que se asentó ese mismo orden liberal, que no es otra que la soberanía estatal. Al no prestar la suficiente atención a la construcción de instituciones funcionales y pretender resolver todo mediante elecciones y apertura económica, los Estados surgidos de la descolonización han adolecido tanto de fortaleza, al no desarrollarse plenamente, como de legitimidad, al no poder cumplir con sus funciones básicas. El resultado, gobernantes que despliegan una soberanía negativa que sufren sus ciudadanos y provoca inestabilidad geopolítica.
La fórmula liberal a la crisis del mundo premoderno, democratización más capitalismo, falló en lo esencial, en crear la base donde asentar ese orden liberal, la soberanía estatal, y en no prestar suficiente atención a la construcción de instituciones funcionales
Así pues, el mundo posmoderno no ha podido expandirse al premoderno, ni bajo la promoción de la democracia ni bajo la construcción estatal, incapaz de replicar en otros contextos su experiencia histórica. El resultado: fuera del mundo posmoderno la lógica de poder y el fracaso estatal son la norma, dos realidades opuestas pero que poseen idéntica capacidad de desestabilización sistémica.
Hacia un mundo posliberal
Entonces, ¿por qué se ha venido abajo el OLI? Realmente, el orden liberal no se ha perdido por completo, continúa vigente en aquellas regiones y Estados que siguen confiando en él; el problema real es que ahora se ha confirmado la imposibilidad de su internacionalización, es decir, en lugar de OLI nos quedamos sólo con OL. Pero eso, siendo ya mucho, no lo es todo.
Lo realmente grave es que el orden internacional surgido tras la II Guerra Mundial, liberal o no, también se ha quebrado, por varias razones. En primer lugar porque hay Estados, como Rusia, que superado el momento unipolar del que disfrutó brevemente Estados Unidos, se han volcado en abrir de nuevo el sistema bajo pulsiones imperialistas que niegan la soberanía a terceros en función de sus intereses. Su invasión de Ucrania es el penúltimo fracaso de la ONU, cuyo sistema estaba condenado a la inoperancia desde el inicio, puesto que como señaló Kissinger (2000), “las principales naciones no ven de igual manera las amenazas a la paz, ni están dispuestas a correr los mismos riesgos para rechazar las amenazas que sí reconocen”; por eso la ONU ha sido útil para el mantenimiento de la paz, pero no tanto para su imposición. Como indicamos al inicio, la ONU no se fundó en exclusiva en la paz republicana de Kant, sino que también retuvo el protagonismo del Leviatán de Hobbes.
Esa apertura del sistema, que en definitiva quiebra el principio de soberanía nacional, se ve favorecida además tanto por la globalización, de inspiración liberal, como por el fracaso estatal que ya comentamos. De modo que cada vez menos Estados son capaces de desarrollar una independencia real, ya sea por su interconexión y dependencia en múltiples sectores, ya sea por su incapacidad para alcanzar un mínimo de funcionalidad, convirtiéndolos en presa fácil de la voracidad de otros actores más poderosos (y aquí no sólo están los Estados, también debemos incluir a organizaciones criminales y a grandes empresas).
En segundo lugar, y más determinante aún que lo anterior, el benevolente Leviatán liberal, el país que más había hecho por fundar primero y mantener después el OLI, Estados Unidos, ha renunciado por completo a su papel. Por primera vez desde que Theodore Roosevelt internacionalizase la política exterior de Estados Unidos allá por 1901, en Estados Unidos el partido en el poder ha abandonado el credo liberal a favor de un ideario nativista y populista muy alejado de las tradiciones republicana y liberal que alimentaron la independencia y el diseño constitucional de la nación.
El repliegue estadounidense trasciende con creces la figura de Donald Trump, por muy mastodóntica que ésta se presente. Que no nos confunda el personaje, el movimiento interno en Estados Unidos es profundo y de larga data. Es toda una revuelta contra el componente ilustrado del proyecto político, económico y social de los Padres Fundadores. Las guerras sin fin y la crisis económica de 2008 desataron las fuerzas contrailustradas que siempre han mirado con desconfianza a las élites de su país, encontrando en Trump a su particular paladín. Por eso, el movimiento MAGA (Make America Great Again) tiene tantas semejanzas con los movimientos autoritarios del periodo de entreguerras del pasado siglo, con su “creencia en la comunidad o Volk antes que en el individuo, en la intuición y la emoción antes que en la razón, en el nacionalismo frente al internacionalismo, y, en definitiva, en la voluntad y la acción por encima del diálogo y la cooperación pacífica” (Howard, 2003).
El repliegue estadounidense trasciende con creces la figura de Trump. El movimiento interno en Estados Unidos es profundo y de larga data. Es toda una revuelta contra el componente ilustrado del proyecto político, económico y social de los Padres Fundadores
No es extraño, por tanto, que Trump haya puesto fin incluso al apoyo de Estados Unidos al componente liberal menos controvertido hasta el momento, el económico. Su rechazo al globalismo y la imposición de aranceles para recuperar la industria nacional muestran a las claras que incluso si el Partido Republicano perdiese el poder, a su sucesor le sería muy difícil devolver a Estados Unidos por la senda liberal, pues se encontraría sin duda con una fuerte contestación social.
En el resto de dominios liberales, el trumpismo ha ido incluso más lejos. Respecto al normativo nunca ha querido saber nada de tratados ni normas que limiten la libertad de acción o perjudiquen los intereses nacionales estadounidenses, consolidando de nuevo al unilateralismo como la primera opción estratégica en Washington, muy por delante del multilateralismo propio del OLI. En cuanto al político-militar, Trump ha reiterado en numerosas ocasiones que Estados Unidos ha dejado de ser el policía mundial y que ya nadie se volverá a aprovechar de su buena fe, ni aliados ni rivales. Sus críticas y exigencias a sus aliados de la OTAN son la ratificación de que no está dispuesto a liderar ni apoyar incondicionalmente el OLI, y el atrevimiento ruso en Ucrania puede ser el inicio de una serie de movimientos a nivel global por romper el equilibrio de poder (Israel ha tomado nota y no dejará que Irán se le adelante si consigue el arma nuclear, mientras China medita si descartar su ascenso pacífico y lanzarse por Taiwán).
En tercer lugar, podemos señalar la debilidad del resto de países liberales para compensar por sí mismos el repliegue estadounidense. Ni la UE más Reino Unido, Canadá, Australia o Japón, tienen la capacidad ni la voluntad de sustituir a Estados Unidos como hegemón liberal. De la brújula a la autonomía estratégicas, la UE es el reflejo de las incongruencias de un proyecto estrictamente liberal en un mundo iliberal. Volcada en las esferas normativa y económica, despreciando la político-militar, ha descuidado uno de los pilares básicos de la soberanía nacional, la capacidad de defender su independencia. Ahora, obligada por las circunstancias, la UE se apresura a rearmarse para su defensa, tras décadas perdidas bajo la ensoñación de poder atraer y cambiar la mentalidad rusa.
Podemos señalar la debilidad del resto de países liberales para compensar por sí mismos el repliegue estadounidense. Ni la UE más Reino Unido, Canadá, Australia o Japón, tienen la capacidad ni la voluntad de sustituir a Estados Unidos como hegemón liberal
Y por último, de momento no hay alternativa al OLI, pues Rusia se ha salido sin más de él, pero ni China ni iniciativas más amplias como los BRICS+ han ido más allá de presentar enmiendas parciales al mismo bajo la imprecisa fórmula de la multipolaridad. Es una paradoja que uno de los países más beneficiados por el OLI haya sido precisamente China, cuyo régimen político es completamente iliberal pero que ha visto en el OLI el camino más sencillo para asegurar su desa-
rrollo, y de ese modo debilitar la hegemonía estadounidense (Mearsheimer, 2019). Los debates en Pekín se centran en si es posible aún reformar el OLI desde dentro o si ha llegado la hora de presentar un proyecto diferente (Masuda, 2022). El auge del nacionalismo chino y sus aspiraciones hegemónicas en Asia, junto con su rearme y desarrollo tecnológico, nos indican más bien que puede acabar siguiendo el camino ruso si lo aprecia factible.
En definitiva, un orden internacional que no es capaz de controlar el uso de la fuerza deja de serlo. Por tanto, en la actualidad vivimos en un periodo de transición anárquico, donde el desorden será la pauta hasta que una potencia hegemónica vuelva a imponer su autoridad o una serie de potencias lleguen a un acuerdo, lo que en estos momentos parece muy lejos de hacerse realidad, ya que cada una de ellas está aprovechando, o sopesando aprovechar, las oportunidades que le ofrece la apertura del sistema, y hasta que las amenazas de hacerlo no superen sus expectativas de ganancia no habrá motivos para sentarse a la mesa de negociación.
Conclusiones
En ausencia de un orden alternativo, en el nuevo desorden mundial las vías iliberales saldrán reforzadas. Hablamos tanto del mundo moderno como del premoderno, tanto de países volcados en su expansión territorial y su influencia política directa, como de espacios ingobernables donde la anarquía se viste de narcotraficantes o de intermediarios sin escrúpulos, y la vida se abarata hasta perder su dignidad.
No conviene olvidar que “la paz no es un orden natural a la humanidad: es artificial, intrincada y altamente volátil” (Howard, 2003) y que por tanto exige de sus participantes un gran esfuerzo. El OLI no ha sido diferente, siempre demandó una gran inversión de capacidades para mantener su desarrollo y expandir su atractivo.
Por tanto, es de esperar que en el nuevo desorden mundial las instituciones liberales, como la ONU, cada vez cuenten menos y el ideal de cooperación internacional sea patrimonio exclusivo de aquellos países que sigan creyendo en su bondad. Esto no implica la desaparición del orden liberal, simplemente su concentración en un pequeño número de fieles y de esferas, que seguirán relacionándose entre sí bajo sus principios y valores; pero que respecto al resto del mundo y de esferas, una vez abandonada su pretensión de universalidad, deberán aprender a jugar de nuevo con las mismas reglas de los mundos moderno y premoderno, es decir, al viejo juego del poder.
Al fin y al cabo la multipolaridad siempre ha consistido en cooperar cuando se puede, sin dejar de competir cuando se debe. Por consiguiente, la clave para la supervivencia del modelo liberal, y quién sabe si para su futura expansión, residirá en que sus miembros sopesen bien sus límites de acción y se olviden de costosas quimeras universalistas, y lo más importante, aprendan a moverse en el precario equilibrio entre la conectividad y la confrontación inherentes a todo sistema de relaciones internacionales.
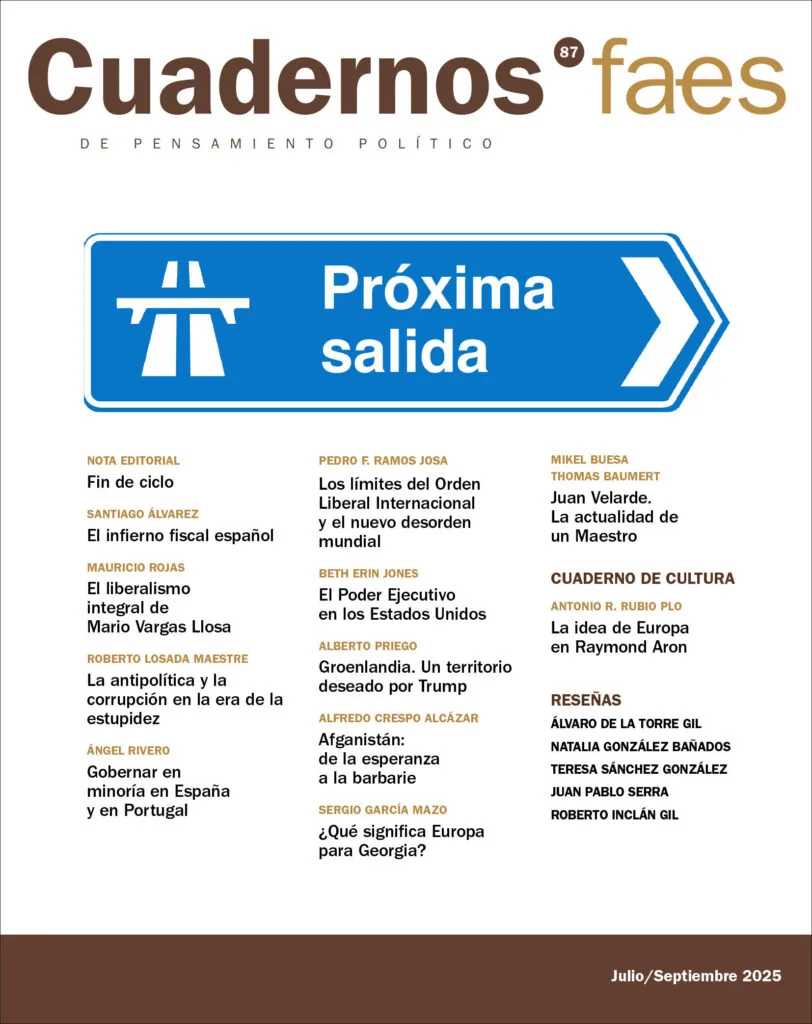
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista Cuadernos FAES de pensamiento político. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.

