Benedict Wells: "Nada puede protegernos del fracaso"
Benedict está acostumbrado a firmar sus libros con el apellido Wells, pero lo que la verdad oculta es que se apellida von Schirach y que Wells, más que un alias artístico, es un homenaje al personaje de John Irving en Las normas de la casa de la sidra. Lo escogió con un motivo poderoso: “Él es la razón por la que escribo”.

Benedict está acostumbrado a firmar sus libros con el apellido Wells, pero lo que la verdad oculta es que se apellida von Schirach y que Wells, más que un alias artístico, es un homenaje al personaje de John Irving en Las normas de la casa de la sidra. Lo escogió con un motivo poderoso: “Él es la razón por la que escribo”.
Benedict Wells (Múnich, 1984) –uno de los autores más reconocidos en Alemania– ha estado en España por la publicación en castellano de su última novela, El fin de la soledad, a cargo de la editorial Malpaso, y es un hombre de rostro tranquilo, alto y delgado, con el pelo frondoso y castaño, que esconde tras de sí una historia fascinante. En el libro queda mucho de esa esencia y desde bien pronto, apenas en el segundo capítulo, viene a decirnos cómo se rompe una familia en mil pedazos después de que tres hermanos preadolescentes –Marty, Liz y Jules– pierdan a sus padres en un accidente de tráfico, sin otra salida que continuar con sus vidas en un internado público.
Cuando Benedict escribe sobre la soledad, lo hace desde el corazón y desde el estómago. Benedict supo desde joven que quería ser escritor y con 19 años se fue de Múnich a Berlín, que en 2003 era “una ciudad barata”, “perfecta para la gente que, como yo, no tenía dinero”, tomando un camino que nadie le aconsejó. “Mi vida era miserable”, recuerda. “No fui a la universidad. Los primeros años tras el instituto los viví muy solo, en un apartamento horrible, con la ducha en la cocina. Trabajé en varios empleos temporales, y escribía por las noches. Trabajé de camarero, en la taquilla de un cine, de recepcionista en un hotel, más tarde en un show televisivo que estaba bien, pero al que tuve que renunciar porque no me dejaba tiempo para escribir. No tenía otra vida. Sentía que debía invertir todo mi tiempo en escribir”.
Y continúa: “Hay mucha gente con talento. Pero, para mí, el talento no era el campo en el que podía marcar la diferencia. Lo único que estaba dentro de mi área de control era mi voluntad y mi esfuerzo. Pensaba que nadie estaba tan loco con 19 años como para tener esa vida solitaria y extraña de escribir todo el tiempo. Pensaba que muy pocas personas podían mantener ese ritmo después de dos años. Dediqué todo lo que tenía a la escritura y, después de un par de años, vi que era mejor que cuando comencé. Aun así, seguía pensando que necesitaba dos o tres años más, quizá cuatro. Mi vida era muy solitaria. Tan solitaria que podía pasar cinco semanas sin hablar absolutamente con nadie. Allí estaba yo, solo y escribiendo”.
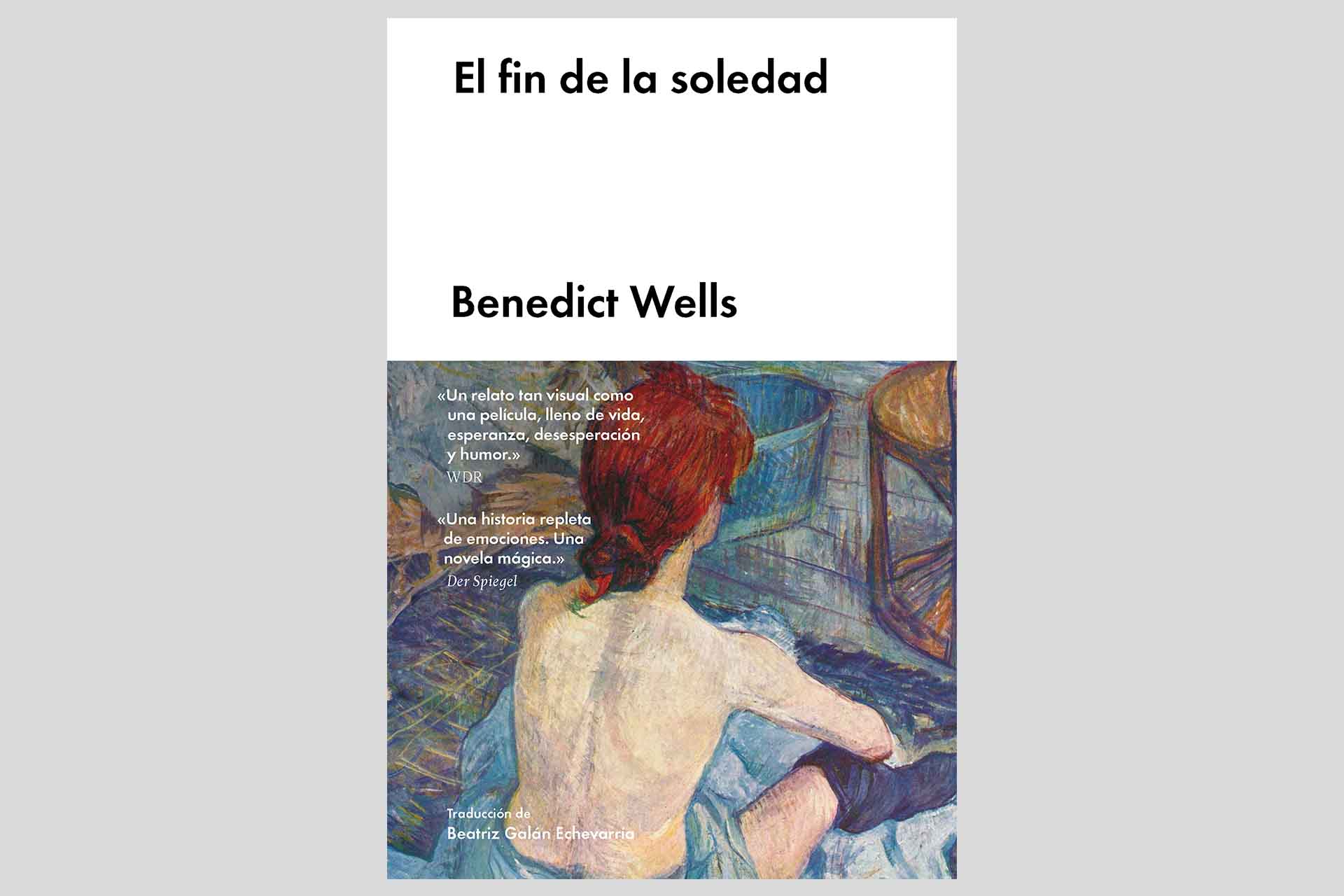
Lo más difícil de todo aquello, cuenta, más incluso que la reclusión y el olvido, era el modo amargo en que sus amigos y familiares renegaban de su esfuerzo. “Nadie me entendía”, dice, con gesto serio. “No podía demostrar que tenía el talento necesario. Habían pasado cuatro o cinco años y seguía sin publicar. Tenía 23 y algunos amigos veían mi apartamento, veían que no estudiaba, que no tenía una red de seguridad, y me decían: ‘Vamos, tienes que buscarte algo más estable’. La presión estaba ahí y era tal que estuve pensando en salir de Alemania. En cada conversación había un recordatorio de mi fracaso. Mi gran ventaja, de algún modo, era que mis padres no tenían dinero, así que podían apoyarme emocionalmente, pero no económicamente. Era totalmente libre. Aunque me pesaba la presión de que no pudieran entenderlo. Yo mismo… estaba esperando a que alguien me animara a intentarlo”.
Dice, con la memoria puesta en sus años en Berlín, que tuvo que luchar contra la soledad y el rechazo, pero también contra sus momentos de ansiedad y vacilación. “Me pasaba el día entero pensando que era un fracasado, que no valía lo suficiente”, dice. “Pero me sentaba frente al escritorio y pensaba que no había nada mejor que pudiera hacer. Vivía todo el tiempo entre dos extremos: excitado por escribir y contar una historia o deprimido porque pensaba que no tenía talento. Lo que me hizo seguir es la voluntad de contar historias. Pensaba que quizá no fuera tan bueno, pero quería terminar lo que había comenzado”.
Conforme Benedict se expresa, los recuerdos se van haciendo sólidos. Casi dibuja imágenes. Dice: “Recuerdo el día que descubrí a Michael Chabon. Simplemente leyendo Chicos prodigiosos y Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay, viendo cómo escribía, cómo jugaba con el lenguaje, sentía que tenía que volver a escribir. Sabía que la literatura era mi vida y estaba dispuesto a fracasar. Prefería fracasar que arrepentirme por no haberlo intentado. Temía más al arrepentimiento que al fracaso”.
Dice que fue en el último instante que apareció un agente, justo cuando tenía planeado su viaje a Escocia. Después de tantos años, la editorial en alemán Diogenes –muy prestigiosa y conocida por publicar un único libro al año– se interesó por él y terminó por publicarle su primera novela, El último verano de Beck. Su nombre fue, definitivamente, cobrando más y más fuerza. Publicó tres novelas más con este sello.
“Uno tiene que encontrar el equilibrio. Cada segundo que estás en la historia, dejas de estarlo en la vida real”
Probablemente su entereza y vocación exclusiva, su capacidad para no torcer el brazo, habrían sido imposibles de no haber soportado un duro entrenamiento previo –vivió de los 6 a los 19 años en un internado público por una grave situación familiar, como Marty, Liz y Jules–. Le pregunto por esta circunstancia, y habla de ello con naturalidad y sin resignación. “Creo que la independencia fue lo primero que aprendí en el internado”, dice, con la mirada puesta en una taza de café que apenas ha probado. “Pero entre los niños que estábamos allí, yo era un afortunado. Allí había niños que habían sufrido abusos, había refugiados… Al menos yo tenía unos padres que me querían. Los otros niños de mi clase iban con padres adoptivos, y yo me iba con los míos. Era extraño. Quizá para mis amigos, que han sido amados y han tenido una infancia protegida, habría sido más difícil”.
La vida de Benedict Wells es fascinante, decía, y en parte lo es por todo a lo que tuvo que renunciar. Le pregunto por las cosas que quedaron en el camino, si las echa de menos. Benedict responde que sí, sin reservas, y explica que es la razón por la que se mudó a Barcelona. “Tenía 26 años, había publicado mi primer libro y sentía que me había perdido muchas cosas”, dice. “Me di cuenta de que uno tiene que encontrar el equilibrio. Cada segundo que estás en la historia, dejas de estarlo en la vida real. Echo cosas de menos, sí. Pero todo tenía un propósito. Me habría gustado disfrutar de lo que llaman la vida del estudiante, pero luego estuve tres años y medio en Barcelona, y más tarde traté de imitar la vida del Erasmus en Montpellier. Me esforcé por hacer lo que no había hecho, y claro que no era lo mismo. Pero nunca dudé del camino que había tomado: amo la escritura y volvería a hacer lo mismo”.
Ahora Benedict es un autor respetado en Europa, sus libros se venden por cientos de miles, y en su país concede raramente entrevistas: es, la mayor parte del tiempo, un hombre solitario. Con todo, más allá de las ventas y de los premios y de ese reconocimiento intangible que es la admiración de sus lectores, todavía experimenta, de vez en cuando, la amargura del rechazo. “Recientemente escribí un artículo sobre el tren transiberiano y traté de venderlo a los periódicos”, cuenta, divertido. “Una vez más: rechazado-rechazado-rechazado. Me di cuenta de que todavía era posible. No hay garantías. Todavía puede ocurrirme”.

“Después de todos estos años”, le pregunto, “¿qué significa para ti el fracaso?”.
Benedict se toma ocho, nueve segundos, busca una respuesta: “A veces es difícil asimilar que es inherente al ser humano, simplemente inevitable”. Hace una nueva pausa: “Vamos a fracasar y vamos a tener que lidiar con ello. Nada puede protegernos del fracaso. Lo único que puede cambiar es tu actitud. Por supuesto que existe aquella teoría de que el fracaso te hace más fuerte, y de que puedes aprender de ello. Pero hay fracasos de los que no puedes extraer nada. Probablemente ni siquiera puedas cambiar de actitud, pero tienes que esforzarte por hacerlo. Intentar aprender de tus fracasos, intentar hacer las paces con ellos. Es la única manera: intentarlo”.
Benedict, en su camino hacia el fin de la soledad, siempre encontró la literatura. “Es, definitivamente, una parte muy importante en mi vida. En ambas direcciones. Hacia fuera, mi pasión y mi profesión. Hacia dentro, el sentimiento de que no estás solo, de que puedes encontrarte a ti mismo en muchos libros, de que puedes sentirte a salvo”. Entonces habla de Harry Mulisch y de Kazuo Ishiguro, al que admira profundamente y llama profesor, y menciona Los restos del día y Nunca me abandones. Dice: “Hay pocos libros que me hayan cambiado de verdad, y estos son dos de ellos. Los leo y me pregunto: ‘¿Por quéee? ¿Cómo logró manipularme así? ¿Por qué me siento así?’. No es algo que esté entre las páginas. Trato de estudiar estos libros. Los libros que amo son mis profesores“.
Luego Benedict regresa a la idea de que la literatura, en el mejor de los casos, nos ayuda a sentirnos menos solos. “Es la primera experiencia cuando lees”, continúa. “No estás tan solo. Lo que realmente amo de la literatura es que es completamente distinta al resto de artes. En un cuadro, en una fotografía o en una película, todo está acabado. Puedes consumirlo. Pero un libro es simplemente blanco y negro. Todo viene de dentro. Tienes una página y todo depende de ti”.
Y concluye: “Hay algo que me fascina de la literatura: te deja a solas con la historia que tú has construido dentro de ti“.

