Daniel Gamper: “La regulación de la libre expresión no es la herramienta óptima para garantizar la supervivencia de la democracia”
En un momento en que el ruido público ha devaluado las palabras, su sentido y su valor, Daniel Gamper reflexiona sobre cómo preservarlas en ‘Las mejores palabras’

El profesor de Filosofía Política Daniel Gamper ganó el último premio Anagrama de Ensayo con Las mejores palabras, un texto construido a partir de distintos capítulos que bien pueden leerse independientemente el uno del otro como ensayos breves y que, a la vez, en su conjunto construyen una interesante y profunda reflexión en torno a la libre expresión. En un momento en que el ruido público ha devaluado las palabras, su sentido y su valor, Gamper reflexiona sobre cómo preservar las mejores palabras, sobre cómo (re)construir un discurso hecho a partir de las mejores palabras en el que lo esencial no es tanto la expresión individual, sino la conservación de un diálogo colectivo. Es decir, donde lo principal es la preservación de la libertad de escuchar.
En su libro, al contrario de lo que se suele hacer generalmente, no habla de “libertad de expresión” sino de “libertad de palabra” (free speech), subrayando que lo que está en juego no es la expresión, sino la libertad de escuchar.
La idea no es mía, es de Mill, que dice que si se impide la manifestación de discursos disidentes se está robando a la humanidad la posibilidad de revisar sus propias creencias sobre el asunto del que se trate. Confrontados con ideas que aborrecen o que no comprenden, los oyentes descubrirán algo sobre sus propias convicciones, pudiendo modificarlas si descubren buenos motivos para hacerlo. Se diría que esto no pasa casi nunca, pero todos cambiamos de ideas durante nuestra vida, y no hay que descartar de antemano que muchas de estas modificaciones sean fruto de la discusión racional con otras personas. Es lo que Habermas llama “proceso de aprendizaje” en el que las palabras intercambiadas comunicativamente desempeñan, como es obvio, un papel central.
La importancia, por tanto, de la escucha reside en la posibilidad de contrastarse con otros discursos.
Pongo el énfasis en la escucha porque de este modo no arrastro el expresivismo según el cual los individuos deben tener derecho a exteriorizar las convicciones que los definen. A mi parecer, lo que tutela la libertad de expresión no es el derecho a expresarse, sino el deber intelectual y ético de dejarse transformar por lo que escuchamos. Para escuchar enfáticamente es necesario no tener miedo a abandonar las propias convicciones, lo cual requiere unas circunstancias de relativa seguridad. El sujeto que escucha debe verse a sí mismo como un contenedor de las mejores convicciones posibles, no como el conjunto de estas convicciones.
Usted habla de las “palabras verdaderas para el que no quiere oír”. ¿Cómo las definiríamos? ¿Las palabras verdaderas son siempre incómodas en cuanto revelan aquella verdad que las palabras manipuladas esconden?
Como usted bien dice, la verdad adquiere relevancia cuando es el resultado de sacar a la luz algo que alguien quiere ocultar. Tal vez es a eso en parte a lo que se refiere Heidegger cuando habla de la verdad como des-ocultación. Incluso cuando parece que no tiene sentido hablar de verdad y mentira, como nos sucede a nosotros postnietzscheanos, post-postmodernos, la verdad sigue siendo valiosa en la medida en que se halla vinculada a la justicia. La corrupción, los secretos de Estado, las connivencias pueden ocultarse bajo eufemismos o con astucia política, y así se hace, pero en ocasiones la justicia destruye alguna trama oculta, y lo hace en nombre de la verdad. Ni siquiera Vattimo, que tituló un libro Adiós a la verdad, renuncia a la necesidad de que la justicia se ejerza en nombre de la verdad.
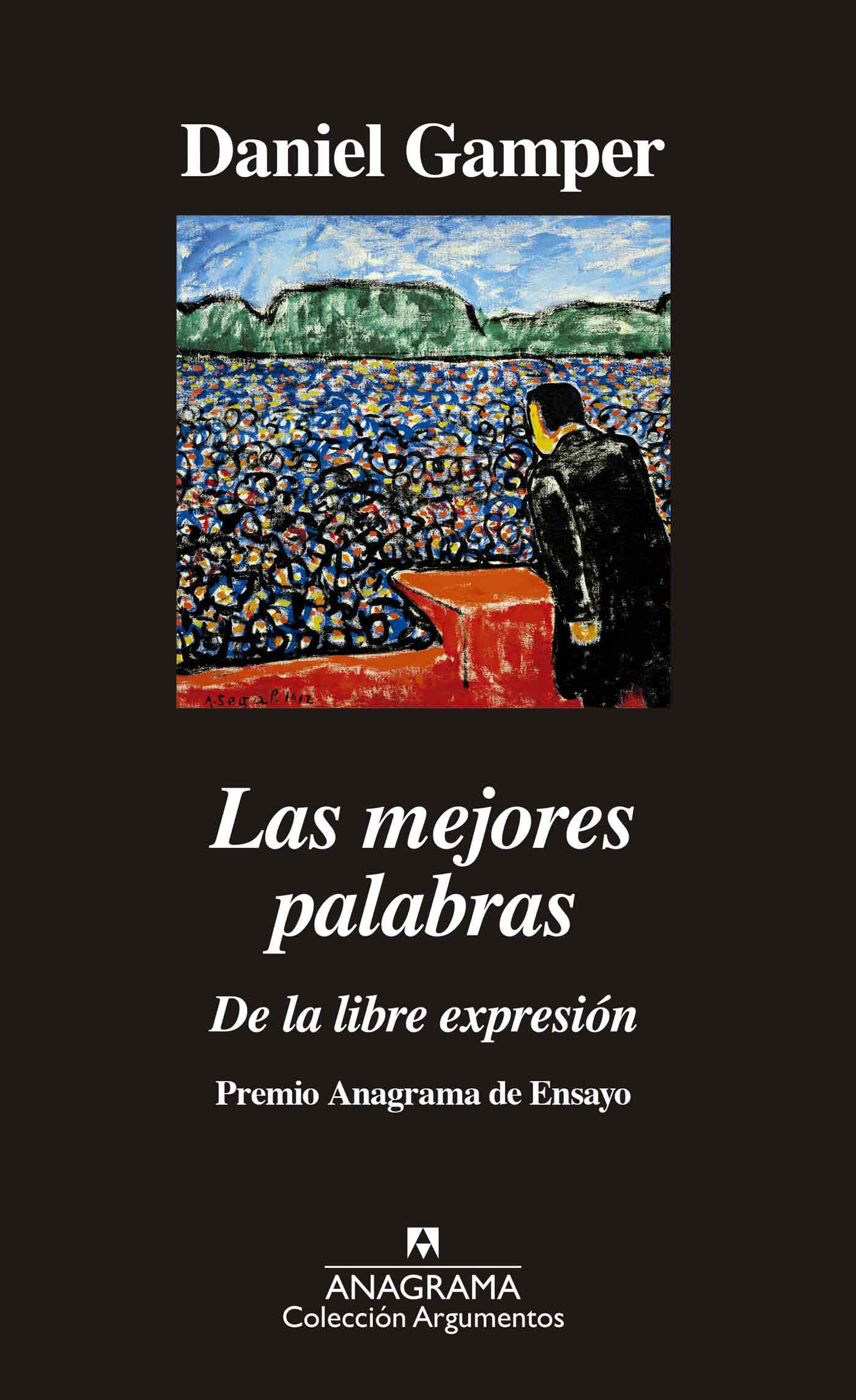
Usted reflexiona sobre el discurso racional y sobre la idea de que todo hablante tiene la misma legitimidad. ¿Se podría decir que todos los hablantes deben tener la misma libertad, pero no todos los discursos la misma legitimidad?
Efectivamente, no solo se podría decir, sino que me parece obvio que es así. Las opiniones que proceden de quien ejerce el poder para que otros no puedan dar su opinión sobre ese mismo asunto no son legítimas. No merecen ser escuchadas, pues no cumplen con la mínima reciprocidad del trato humano ético. También hay opiniones que son tan estúpidas o tan monstruosas que no merecen ningún respeto, lo cual no significa que haya que acallarlas, basta con no prestarles más atención de la que merecen.
Una de las ideas clave es que la “palabra libre es siempre utópica”. ¿La cuestión no es tanto dar por conquistada la palabra libre cuando pensar la palabra siempre como una forma de resistencia o transgresión?
Si hablamos y escuchamos para transformarnos, entonces es que la palabra está más enfocada al porvenir. Ahí radica el carácter utópico de la libertad, que nos lanzamos a un lugar que no existe, nombrando a veces aquello que no está pero que es invocado con las palabras. Por otra parte, la libertad se ejerce cuando hay un muro que se le opone, cuando hay impedimentos para desplegarse, cuando hay un límite marcado, como una línea trazada con tiza en el suelo que clama para que alguien salte por encima de ella. El acto libre y que merece protección no es el que se desarrolla siempre dentro de lo existente, sino el de quien indica la existencia del límite y al hacerlo está ya en cierto modo transgrediéndolo.
Víctor Klemperer sostenía que las palabras son como pequeñas dosis de arsénico, al inicio no se notan, pero con el tiempo “se sienten las secuelas del veneno”. Me gustaría preguntarle sobre la naturalización del lenguaje, sobre cómo asimilamos el discurso construido desde la manipulación.
Yo diría que en gran medida casi todos sabemos que las palabras que tienen mayor capacidad de penetración, las que cuentan con el apoyo de las corporaciones y de los aparatos de propaganda no deben ser escuchadas ingenuamente. Sabemos que los términos con los que se describe la realidad son un modo de interpretarla, que quien habla en público suele elegir aquellas palabras que mejor sirven a sus finalidades políticas, que mejor se adecuen a la satisfacción de sus intereses. Y con todo siempre tenemos que estar alertas, sospechando que aquello que decimos no sea más que una repetición de lo que nos corresponde decir para no perturbar el orden.
Sostiene que las palabras se han devaluado. ¿Cuán responsables somos de dicha devaluación? Pensando en Klemperer, ¿cuánto hemos asumido como natural dicha devaluación?
El diagnóstico sobre la devaluación de la palabra se sostiene si nos limitamos a su vertiente política y pública. En una época en que damos por descontada la teoría de la postverdad o postfactualismo, resulta casi banal afirmar que las palabras han perdido valor. A cambio han ganado en precio, es decir, se comportan casi como mercancías en un mercado desregulado. Sin embargo, incluso para decir eso necesitamos palabras, discursos con los que resistir a la devaluación y manipulación de los exhortaciones públicas y políticas.

Se lo pregunto a raíz de su afirmación: “si el ejercicio de la ciudadanía deja de ser un examen filológico, las palabras serán de nuevo contenedores trasparentes con lo que quien manda controlará la realidad”. Si bien el contexto nuestro de hoy es muy diferente al de Kemplerer, ¿acaso todavía hoy las palabras son esos contenedores con los que quien manda controla la libertad?
Siempre hay una tensión, no es algo que se pueda resolver de una vez por todas. Las reivindicaciones de la libertad de expresión que se suceden en los países con una tradición constitucional moderna son reacciones a la tendencia del poder establecido -que es tanto el poder político como el capitalismo globalizado que coloniza el espacio público- a establecer los términos de la conversación política. Decir que hablar propiamente es un acto de resistencia, significa que no es fácil oponerse a la uniformización y estandarización de la lengua común, que puede acabar infiltrándose hasta determinar el modo en que nos describimos a nosotros mismos.
Pensando en Karl Kraus y en el papel del periodismo, sobre el que usted mismo se detiene: ¿la palabra en los medios de comunicación corre el riesgo -o cae en él- de ser ese contenedor vacío puesto al servicio de quién manda?
Con frecuencia los teléfonos de las redacciones suenan con recomendaciones más o menos coactivas para que se publiquen o dejen de publicar ciertas noticias. No es fácil que los periodistas se resistan a estas presiones externas. Si optan por ser obedientes, entonces renuncian a la independencia que se les presupone y que constituye el tejido ético de las democracias. Dado que los lectores no pueden nunca estar seguros de cuáles son las obediencias de los periodistas, deben adiestrarse en la lectura entre líneas, deben ser filólogos de la actualidad.
Le preguntaba sobre periodismo, pero, ¿acaso todo aquel que tiene un altavoz público -pienso, por ejemplo, en Roger Bodegas y su chiste sobre los gitanos- debería ser un “filólogo” particularmente atento a no suscribir, en nombre la libertad de expresión, las palabras de quién manda?
En el caso del humorismo se trata frecuentemente de provocar transitando por el límite de lo permisible, de lo que no se puede decir. Esta provocación es intencional y forma parte del efecto que busca el humorista. Cabría eventualmente distinguir entre aquellas bromas que se ponen al servicio de la discriminación de las minorías desprotegidas y aquellas que contribuyen a erosionar ciertos estereotipos negativos.
Usted habla de un silencio tolerante, un silencio que se opone a aquel que puede permitirse quien decide de lo que se habla y a aquel que nace del miedo. ¿Podemos interpretar este “silencio tolerante” como una toma de consciencia de que no es conveniente política y socialmente que todo se diga?
Hay un silencio tolerante del cual encontramos documentos en nuestra historia y que se sigue practicando en aquellos contextos en los que se deben limar las aristas de la diversidad social para alcanzar una coexistencia pacífica. Se calla entonces sobre asuntos controvertidos sobre los que no es razonable esperar que se dé un acuerdo. En los intercambios en sociedad se practica esta tolerancia que evita conflictos, efectivamente, pero que también acaba redundando en indiferencia recíproca. Este silencio es una buena herramienta provisional para alcanzar la paz social. Si se quiere ir más allá y enjuiciar las injusticias del pasado sobre las que en el presente conviene callar, entonces el silencio debe dejar paso a la memoria explícita. La búsqueda de la paz o de la justicia, el uso del silencio o de la memoria, dependerá de lo que permitan las correlaciones de fuerzas existentes.
Usted alerta sobre la censura que ha llevado a humoristas, letristas o tuiteros ante los tribunales a la vez que se muestra crítico con los que se consideran mártires de la corrección política. ¿Vivimos en un contexto contradictorio, por un lado, parece haber un retroceso en cuanto a censura se refiere y, por el otro, hay nuevos agentes “ejerciendo la libertad de nombrar el mundo?
No me considero autorizado para indicar las líneas maestras de nuestro contexto. Sí que constato que cuando hay una movilización social para nombrar el mundo o las relaciones sociales con nuevos términos, como por ejemplo se da en la crítica feminista al patriarcado, surgen también resistencias a estos cambios. No es otra cosa que la necesaria dialéctica social, política y cultural entre partidarios del cambio y conservadores. Si no hubiera resistencia al cambio no habría tampoco posibilidad de transformación. En mi libro observo cómo estas tendencias contrapuestas se despliegan en el campo de batalla de las palabras con las que se designa el mundo por venir.
En su ensayo Ofendiditos, Lucia Lijtmaer pone el acento en la criminalización de la protesta. “Los enemigos de la corrección política”, tal y como usted los define, ¿describen la corrección política como una forma de macartismo a modo de criminalización de un nuevo lenguaje de protesta que busca redefinir el mundo?
Más que de enemigos de la corrección política hablaría de supuestos damnificados por la corrección política. Comparto algunas de las tesis defendidas por Lijtmaer en su librito, pero no me interesa la polémica en torno a la corrección política porque se trata de un marco conceptual construido con finalidades políticas. Si queremos discutir sobre la legitimidad de ciertas restricciones discursivas que aceptamos voluntariamente (como los términos no denigrantes para designar las orientaciones sexuales no convencionales o a los miembros de etnias minoritarias, por ejemplo) no debemos empezar hablando de la supuesta pérdida de libertad que sufren los que ya no pueden seguir hablando como les sale espontáneamente, sino de lo que se quiere proteger con las nuevas maneras de hablar.
A partir de la reflexión de Rawls, ¿hasta qué punto los renacidos discursos de extrema derecha rompen con el sistema y el orden establecido y, por tanto, hasta qué punto hay que canalizarlos en un debate público que los anule antes que censurarlos?
El liberalismo político, cuyas líneas normativas maestras encontramos en la obra de John Rawls, sostiene que la libertad de expresión debe proteger también el libelo sedicioso, es decir, los discursos que abogan por una subversión del orden establecido. Rawls tiene motivos de principio para defender eso, pero también motivos pragmáticos. El problema se da cuando estos discursos son más que discursos, cuando adquieren tracción política y se convierten en una amenaza efectiva a las libertades ciudadanas.
Es habitual hablar hoy de democracias que se autodestruyen. Aquellos países europeos en los que los partidos de extrema-derecha obtienen cuotas de poder son un ejemplo del potencial de autodestrucción de las democracias. ¿Se debe contrarrestar esto limitando la libertad de expresión de los que defienden una xenofobia desacomplejada? Esto sería contraproducente por dos motivos: porque se erosionan las libertades básicas y se establecen peligrosos precedentes; y porque se victimiza a los censurados. De ahí podemos concluir que la regulación de la libre expresión no es la herramienta óptima para garantizar la supervivencia de la democracia.
Por tanto, frente a discursos homófobos, racistas o machistas, ¿no es siempre recomendable limitar la difusión pública?
Son numerosos los países democráticos que han introducido recientemente los delitos de odio en sus códigos penales. De este modo no se tutela el derecho a la intimidad o al honor de las personas, sino la discriminación ilegítima de los colectivos más desfavorecidos. Dado que los códigos informales que permiten la interacción civil ciudadana no bastan para evitar la difusión de palabras amenazantes, la reacción prohibicionista se presenta como única alternativa. A mi parecer es este un mal menor que, no obstante, puede tener consecuencias indeseadas cuando colectivos no vulnerables o los mismos autores de discursos del odio quieren ser amparados por este mismo artículo del código penal.

