Ricardo Menéndez Salmón: “Vivimos en un constante deseo de expiación”
‘No entres dócilmente en esa noche quieta’ (Seix Barral) es seguramente el trabajo narrativo más personal de Ricardo Menéndez Salmón. Conversamos con él.

No entres dócilmente en esa noche quieta (Seix Barral) es seguramente el trabajo narrativo más personal de Ricardo Menéndez Salmón. Aquí, el escritor abandona la ficción para narrar en primera persona la enfermedad, dilatada en el tiempo, de su padre y, al mismo tiempo, reflexionar sobre cómo crecer con el constante miedo a la enfermedad y sobre cómo lo ha marcado el temor a una muerte inminente, como persona y como escritor. No entres dócilmente en esa noche quieta es una larga carta al padre que, al mismo tiempo, se despliega para dirigirse a los hijos, convirtiéndose en una invitación a deshacerse del sentimiento de culpa.
No entres dócilmente en esa noche quieta no es exactamente un libro de duelo, tampoco es una novela…
Desde luego, no es una novela. Yo me siento cómodo con aquello que los anglosajones llaman “memoire”. Y, en gran medida, No entres dócilmente en esa noche quieta es una memoria y, sobre todo, es un libro que trabaja de modo inverso a cómo yo había trabajado hasta ahora: como novelista, detecto algo que es significativo y a partir de este algo construyo unos hechos. En el caso de No entres dócilmente en esa noche quieta el trabajo ha sido a la inversa: parto de unos hechos e intento decantar de ellos qué es lo significativo. Y lo significativo no es solamente el duelo, lo es también la espera, el temor y, sobre todo, la enfermedad.
Leyendo tu libro, es imposible no recordar las reflexiones de Susan Sontag sobre enfermedad y la metáfora.
En mi caso, la enfermedad ha sido claramente una metáfora, eso sí, una metáfora muy personal. La enfermedad terminó por ser mi tierra natal, el horizonte que se me entregó, siendo yo demasiado joven para tener mecanismos de escape. Además de no tener edad suficiente para poder huir, mi marco familiar era muy estrecho: no tenía hermanos y mis únicos interlocutores, mis padres, estaban tan o más colonizados por esta metáfora que yo.
A la enfermedad le acompaña un fuerte sentimiento de culpa en relación con tu padre.
La palabra “culpa” es de las más nocivas del diccionario, sin embargo, se instiló en mi desde que era muy niño. Lo que he aprendido escribiendo este libro es que no nos podemos sentir responsables de los actos y de las omisiones de nuestros mayores, pero tampoco de las de nuestros hijos. En este sentido, No entres dócilmente en esa noche quieta es un libro que me ha enseñado bastantes cosas en torno a la culpa, idea muy pregnante en nuestra tradición, donde es un pilar que sostiene actitudes, pensamientos, emociones… La culpa no deja de ser una construcción ideológica como tantas otras y la literatura puede ser una buena herramienta para cuestionarla y desmontarla.
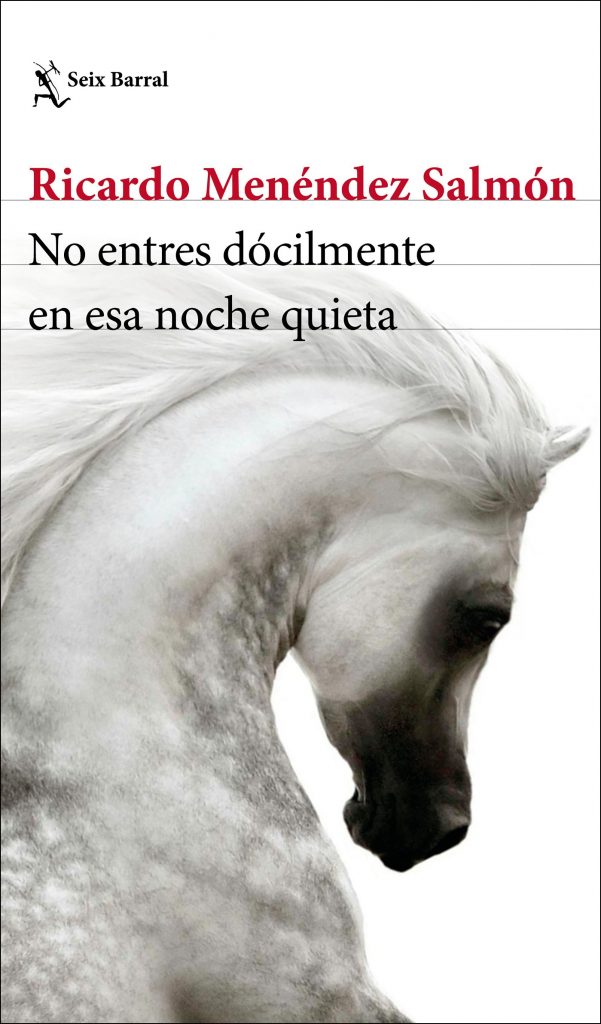
El cuerpo y, más en concreto, tu cuerpo es el espacio donde se reflejan y se inscriben tanto la enfermedad como la culpa.
Reconozco una obsesión por el cuerpo que me convoca desde hace muchísimos años como creador y disfrutador de la cultura. El cuerpo, al menos en mi opinión, es el gran sujeto de la cultura del siglo XX y, sobre todo, del arte, cuya principal aportación, más allá de la destrucción de la figura, es la recuperación del cuerpo. Esto se ve muy claramente en el trabajo de las mujeres artistas, que volvieron a poner el cuerpo en primerísima línea, tras años de ocultación. El cuerpo es el lugar de la vergüenza, del deseo y de la enfermedad. De ahí su centralidad en el mundo del arte y de la literatura. Pienso ahora en Annie Ernaux y en su novela El acontecimiento: me parece deslumbrante cómo presta atención a un hecho tan cotidiano como el aborto desde unas coordenadas carnales. Es interesante ver cómo Ernaux observa cómo en el cuerpo se inscribe la culpa, la desdicha, el dolor… Desde niño, no me puedo olvidar de mi cuerpo y no en el sentido positivo. Vivo prisionero de una especie de hiperconciencia de estar dentro de un cuerpo sometido a todo tipo de males, unos males imaginarios pero que son igual de terribles que los reales.
La obsesión por el cuerpo y la enfermedad, así como el sentimiento de culpa aparece en una novela como la Conciencia de Zeno, a la que aludes en tu libro.
Cuando leí esta novela de Italo Svevo siendo muy joven me pareció muy interesante el conflicto del protagonista con ese último cigarrillo que termina por fumarse en el lecho de muerte. El conflicto de Zeno está muy ligado a los mecanismos de la culpa. Aun hoy, cuando mi madre me ve fumar, recurre a mi padre como argumento – “Hijo, recuerda lo que le pasó a tu padre”- cayendo en una lógica causa-efecto totalmente indestructible y que excluye cualquier otra posibilidad. Y he de reconocer que, aun hoy, me descubro fumando con sentimiento de culpa.
Antes hablabas de la centralidad del cuerpo como tema. ¿No crees que es un tema que ha sido abordado, desde distintas disciplinas artísticas, sobre todo por mujeres?
Sin duda e imagino que es y ha sido así porque el cuerpo ha sido el único recipiente que las mujeres han tenido a su disposición para hacerse visibles. A mí me interesa mucho el arte feminista, desde los sesenta hasta el presente: Judy Chicago, Ana Mendieta… creo que las artistas pusieron muy acertadamente el foco en el cuerpo, que es el gran argumento de nuestro siglo.
En tu caso, el arte se presenta como el punto de partida o el material necesario a partir del cual construir tu reflexión.
El arte siempre ha sido un elemento de diálogo. Hay escritores que solo dialogan con la experiencia literaria, pero no es mi caso. Para mí el arte es incluso más importante que la literatura en tanto que espejo en el cual confrontarse o en tanto que hilo tendido a través del cual reflexionar. Un artista que me interesa mucho y que está presente en el libro es Bill Viola, ha hecho del cuerpo uno de los lugares de su reflexión. Creo que algo que caracteriza mi escritura es esa voluntad de abrir el foco a territorios que van más allá de la literatura. En este caso, el cine está muy presente.
Y en concreto la película Fuego Fatuo de Louis Malle.
Cada vez que veo esta película no puedo dejar de identificar a Maurice Ronet con mi padre. No tanto porque se parecieran físicamente, sino por la peripecia que vive el personaje de Ronet. Además de Malle, en el libro también está Tarkovski o la película Interestelar.
Si el mal es uno de los temas clave en tu narrativa, en este libro hay una especie de indagación en torno a su origen biográfico.
No me atrevería a decir que mi interés por el mal nace necesariamente de las circunstancias que rodearon la enfermedad de mi padre, pero sí que creo que yo hubiera sido un escritor distinto si las circunstancias de mi padre hubieran sido otras. Hubiera sido posiblemente un escritor menos grave y, al ser un escritor menos grave, aunque el tema de la maldad hubiera sido igualmente de mi interés, me hubiera acercado a él no con tanta fijeza. Yo viví en una casa en la que, de algún modo, la pregunta del mal se ponía constantemente. Preguntas sobre el sufrimiento o el dolor que se vivía eran continuas. Y crecer en este ambiente te determina. Una de las partes más interesantes del libro, al menos a mi parecer, es ese intento de reconstruir mi biografía intelectual a través de las vivencias de mi padre.

Respecto a lo que comentas, en el libro señalas que la lectura fue una forma de romper el silencio que invadía tu casa.
Nunca olvidaré ese silencio. Todavía hoy, cuando entro en la casa en la que crecí, siento ese silencio de la inminencia, de que algo podía suceder en cualquier momento. Desde muy joven, encontré en la literatura y en la lectura ese interlocutor que no encontraba en casa, convertida en el lugar del dolor. Ten en cuenta que yo tenía el hospital en casa, un lugar donde la privacidad estaba siempre contaminada por el temor a la muerte, por el desarrollo y el devenir de la enfermedad. Al haber sido las dolencias de mi padre tan dilatadas en los años, tuve tiempo de construir un imaginario muy potente al respecto. Imagino que la muerte repentina tiene que generar en el ser querido una especie de shock, pero puedo asegurar que la muerte dilatada genera otro tipo de malestar, no sé si igual o peor. Mi sensación es que, durante treinta años, he ido preparándome para la muerte del padre y, de hecho, creo que este libro me ha acompañado siempre, incluso cuando todavía no era escritor, pero lo he podido escribir solamente cuando la historia de mi padre llegó a su fin con su muerte.
Siendo muy joven te enfrentas a la muerte en una sociedad que la excluye o la niega.
Recuerdo Mimograma de la ciudad muerta, libro en el que Álvaro Colomer lleva a cabo una investigación en torno a la cultura de los tanatorios, de los cementerios o de la cremación. Álvaro llega a la conclusión de que, si bien vivimos en una sociedad en que la muerte está muy presente a través de nuestro imaginario, la experiencia de la muerte que tenemos los sujetos de finales del siglo XX y principios del XXI a lo largo de nuestra vida es casi nula. Más que una negación de la muerte, yo creo que hay una especie de ocultamiento. De ahí que los cementerios estén fuera de las ciudades, que existan tanatorios y ya no se vele en casa, que se intente estetizar el hecho en sí de la muerte… Se intenta poner aceite sobre el único hecho al que irremediablemente estamos obligados. Al mismo tiempo, creo que la nuestra es una cultura en la que hay una cierta fascinación por la muerte entendida como acontecimiento estético.
Y la estetización no deja de ser una forma de negación.
Efectivamente. Hay un libro muy interesante al respecto: La tentación del suicidio. Ahí, Gerard Imbert analiza estos suicidios rituales de los jóvenes, que no responden necesariamente a un malestar, sino a una paradójica forma de conquista de atención a través de la negación de la propia vida. Yo debo reconocer que mi contacto con la muerte es muy escaso. He visto muy pocos muertos a lo largo de mi vida, aunque, por otro lado, veo cada día por televisión cientos de muertos.
Unas muertes, las televisadas, que hemos naturalizado, convertido en algo cotidiano.
Por supuesto. Son imágenes que han perdido cualquier tipo de significado. De tan repetidas, ya no sabes qué estás viendo, si el simulacro del simulacro, la copia de la copia. Cuando mi padre murió, sentí que la muerte era algo inefable. A pesar de todos esos años de preparación, me di cuenta de que había una especie de intraducibilidad en la experiencia de la muerte. Quizá sea por esta intraducibilidad que ha habido una pausa entre el fallecimiento de mi padre y el arranque de la escritura; quizá la muerte haya demandado un tiempo para poder darle un nombre.
¿La escritura responde a la búsqueda de un sentido que de otra manera no se encuentra?
Este libro tiene algo de exorcismo y de conquista de un conocimiento. La escritura me ha permitido verbalizar todo aquello que era intuitivo o puramente emocional. Y creo poner negro sobre blanco no es un acto banal, todo lo contrario, es una manera de levantar un acta notarial sobre tu propia vida. Puedo decir que este libro me ha devuelto en cierta medida a mi padre y, al mismo tiempo, ha despertado dolores que estaban apaciguados.
Escritor de ficción, en este libro hablas de ti. ¿Te ha preocupado la recepción que puede tener tu testimonio?
Tengo claro que No entres dócilmente en esa noche quieta puede ser un libro incómodo para determinadas personas, que puede causar dolor a quienes hayan conocido a mi padre o que me conozcan a mí. Y tengo claro también que este libro me desnuda frente al lector, pues cuento cosas de mí que nunca había contado. Pero no lo hago por impudicia y, de hecho, creo que el libro tiene un tono de contención y, por tanto, no cae ni en el sentimentalismo ni en el tremendismo. Cuando cuento las escapadas alcohólicas de mi padre, me doy cuenta de que no debo contarlo con brutalidad, sino de manera más contenida y, en el fondo, más iluminadora.
Es interesante tu reflexión en torno al alcoholismo, una enfermedad fomentada, sin embargo, por una sociedad donde el alcohol forma parte del día a día.
La droga más peligrosa que existe es el alcohol precisamente porque no es visto como droga. Los mecanismos de acceso a la cultura del alcohol y los límites de permisividad que todos nosotros ofrecemos al alcohol son alucinantes. Somos una cultura que vive en permanente estado etílico y que ha normalizado su consumo. Yo no soy un abstemio, pero soy consciente de que el alcohol genera unas disfunciones enormes en lo cotidiano, disfunciones que, sin embargo, hemos asumido. Cuando escribía, traté de ponerme en el pellejo de un alcohólico y pensaba en el infierno que debe ser para alguien que quiere desintoxicarse ver el alcohol por todas partes, tenerlo siempre cerca. El alcohólico vive en permanente tentación, porque el alcohol forma parte de nuestro paisanaje, no hay ningún impedimento para acceder a él. Afortunadamente, no he pasado por ninguna adicción de este tipo, pero creo que no puede haber adicción más compleja que la del alcohol, pues la sociedad te lo ofrece continuamente.
No entres dócilmente en esa noche quieta podría definirse como una carta al padre, pero también es un libro que se dirige a los hijos.
Me gustaría que cuando en el futuro mis hijos lean este libro, intenten desprenderse del sentimiento de culpa y se den cuenta de que la responsabilidad del ser humano empieza y acaba con sus acciones y sus omisiones. Yo no soy responsable de lo que hizo mi padre y tampoco soy responsable de lo que puedan hacer mis hijos. Yo quisiera que mis hijos escapen de la obediencia de vida y a la culpa heredada y que, cuando recuerden a sus padres, piensen en aquello que les dieron y les quitaron, pero sin ningún sentimiento de culpa o de obligatoriedad. La culpa es una palabra muy nociva.
La culpa es la herencia de toda la tradición judeocristiana de la que somos herederos.
Por supuesto. Mi padre era un librepensador y nunca quiso imponerme ningún tipo de adoctrinamiento. Es cierto que satisfizo los rituales de la época -bautizo, comunión…-, pero yo me separé rápidamente de cualquier dogma. Dicho esto, es evidente que la tradición judeocristiana está muy arraigada y todavía hoy la palabra “culpa” está en boca de todos. Vivimos en un constante deseo de expiación.

